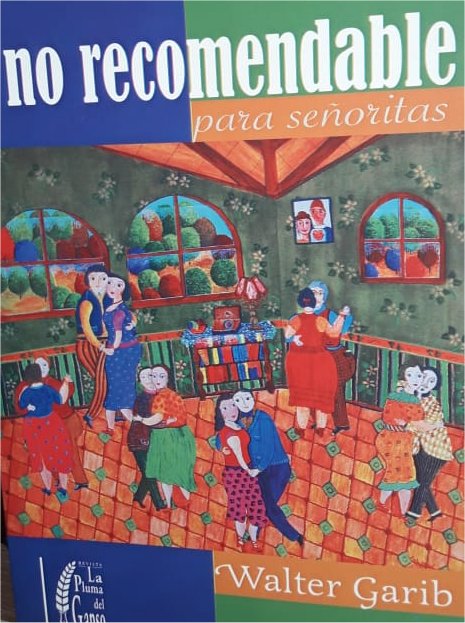1 Maruchita la deseada
Aquel domingo de apacible otoño, Maruchita fue el tema predilecto de habladuría en la concurrida cantina “Don Fadasur”. Desde temprano los contertulios se referían a ella tal si fuese un personaje del cual es lícito decir cualquier agudeza, chascarrillo, exageración, mientras bebían, picoteaban una merienda, jugaban al billar, al dominó o tentaban suerte al naipe.
Ahí acudían los eternos amigos de libar de sol a sol, aunque estuviese nublado o la lluvia obstruyera los caminos de acceso. Entre los asiduos se contaba el alcalde don Evaristo del Hortelano, vinculado a los terratenientes del pueblo, los empleados de la municipalidad, y quienes se precian de ser alguien. Era un ritual ineludible para los hombres de Quilacoya concurrir a la cantina, donde se recogen las mejores noticias del pueblo y nadie queda insatisfecho.
En medio del holgorio, del humo pestilente de cigarrillos de sospechosa calidad y del sudor turbulento de quienes no se bañan por costumbre o se olvidan, soltaban necedades sin dar respiro a la lengua. Igual a niños se atropellaban narrando sus experiencias diarias, en las que no estaban ausentes los ruidos guturales de tinte grosero, para fortalecer sus dichos.
Quien se atrevió primero a hablar de Maruchita, fue un tipo con un hombro caído, la barba boscosa donde no había un claro, y con un brillo en sus ojos que parecía vivir el goce de correrías recientes.
—A esa damita, y debe quedar entre nosotros, la cabalgué el viernes a hurtadillas. Fue una jornada maravillosa, colegas —se ufanó Euclides, justo cuando se balanceaba en la silla, como si ésta fuese la apetecida Maruchita de sus placenteros recuerdos.
Pepe, un mocetón de mirada vidriosa, quien era uno de sus compañeros en la mesa de brisca, le espetó sin disimular su malestar, que parecía crecer cuando hablaba. Mientras lo señalaba con el dedo acusador a no más de un jeme de distancia, dijo:
—Tú eres un farsante redomado, Euclides. No tienes agallas ni para tirarte un pedo en presencia de tu mujer, y vienes a alardear a la cantina. ¡Vaya desfachatez, compadre! Yo sí que la monté el otro día y bien montada, y como nunca la disfruté hasta quedar adolorido —y se echó a reír, entre tanto se rascaba la cabeza por debajo del sombrero.
Desde corta distancia, uno de los jugadores de billar pidió a Pepe y Euclides que por prudencia callaran. Era sabido en Quilacoya que ambos, cuando estaban cerca de Maruchita, de cobardes se les atragantaba la lengua y les daba ganas de mearse en los pantalones.
—Ella, han de saber —agregó el billarista bajando la voz, como si fuese a decir un secreto— es una hembra distinguida de nobles hechuras. A todos, aunque nos pese, nos tiene trastornados. Nadie de los presentes lo puede negar. Bien sabemos que es algo arisca, temperamental, como deben ser las de su clase, pero ni ahora ni nunca será merienda para ustedes, pedazos de sinvergüenzas.
—A mí, y no quiero presumir de nada —dijo otro de los jugadores de billar, mientras apoyaba el taco en su hombro, tal si fuese un instrumento de labranza— me gusta la suavidad y color de su piel, y ese modo sensual de menear las nalgas. ¡Qué vaivén, compañeros! —y mientras sonreía haciendo mímica, se puso a mover las caderas, como expresión de júbilo.
Una salva de aplausos premió sus dichos y contorsiones de payaso. El hombre había interpretado el parecer general, escrito en los ojos de aquellos huéspedes acosados por los recuerdos.
—Mejor se callan mentirosos de mala leche —intervino Fadasur el cantinero, mientras llenaba una y otra vez los vasos de vino que hacía circular entre las mesas— pues no cuesta nada presumir. ¿Acaso me toman por imbécil para creer tanta fanfarronería? Maruchita desde que llegó a Quilacoya esta primavera, es fiel a don Evaristo del Hortelano nuestro alcalde, a quien ustedes deben obediencia. No creo que ninguno de los aquí presentes se haya atrevido a acercarse a ella, a no ser por razones de servicio.
Poco a poco se avivó la charla, hasta desembocar en euforia colectiva matizada de insultos. Próximo al mediodía, la cantina bullía y casi nadie de los contertulios se abstuvo de opinar sobre Maruchita, cuya honorabilidad de hembra estaba siendo cuestionada. Había risas escandalosas, brindis para amenizar una conversación plagada de infundios, y no pocas exageraciones de macho.
Nunca en la cantina de Quilacoya, ni en los momentos de mayor convulsión social o política cuando se aproximaban las elecciones, se había suscitado una discrepancia de tal naturaleza. No es exageración asegurar que desde la llegada de Maruchita, el pueblo adquirió un semblante distinto, donde hasta el aire parecía cargado de rumores. Euclides, quien permanecía junto a una de las ventanas que daban a la calle, dedicado a espiar a los transeúntes por si veía alguna señal de interés para comentar, dio la voz de alarma:
—Ha llegado la hora de la verdad, compañeros.
Cierta persona vinculada a ellos, se acercaba desde la plaza.
Se agitó la cantina. Ni un temblor de tierra hubiese provocado el repentino choque de vasos, para hacer un brindis de adiós y concluir así la presencia de público en el lugar. El naipe quedó desparramado sobre la mesa, en medio de la dispersión de sillas, de uno que otro vaso tumbado, en tanto las bolas del billar enmudecieron, mientras los jugadores, taco en mano, volaban en desbandada hacia la salida del boliche.
Hasta el viejo Fadasur, renuente a creer en historias fantásticas, que con majadera insistencia narraban los borrachos de siempre, interrumpió sus obligaciones de cantinero. De un brinco subió a una tarima dando empellones para mirar hacia el exterior.
Nadie quedó sin posesionarse de un sitio de privilegio, ya sea junto a las ventanas, en la puerta de vaivén o encaramado sobre las espaldas de un colega. En el rostro de aquellos indiscretos y presumidos hombres, tocados por la jactancia, se dibujaba la viva ansiedad de presenciar un hecho, que ese día traía una primicia.
Por el centro de la calle polvorienta se aproximaba el alcalde don Evaristo del Hortelano. A menudo, antes de ir a misa, aparecía en la cantina “Don Fadasur” a echarse un trago. En aquella ocasión venía cabalgando a Maruchita, la más codiciada potranca de Quilacoya.
2 El violinista del Metro
Sin tener una justificación clara de por qué lo hice, viajé en tren desde España a Francia. En mi bolsillo llevaba una carta personal que debía entregar a un tal Louis de la Riviere, quien vivía en París en el 128 de la rue Saint Maur.
Como mi dominio del francés se limita a manejar un vocabulario elemental, y debía mantener discreción sobre mi presencia en París, pues eso me había recomendado el autor de la misiva, me pareció prudente alojar en un hotel poco frecuentado.
Luego de entregar la carta, tenía que permanecer el tiempo justo en la ciudad aguardando la respuesta, la que debía llevar de regreso a Madrid.
El 128 de la rue Saint Maur, resultó ser un edificio construido hacia fines del siglo dieciocho, y había servido de monasterio a monjas de una congregación italiana. Después de cruzar el portón de entrada, se abrió ante mis ojos un amplio zaguán, donde nace una escalera de anchos peldaños.
Apenas enfrenté la escalera y al mirar hacia arriba, me dominó una sensación de agotamiento. Debía ascender hasta el último piso. Sin apuro empecé a subir, suponiendo que iba a escalar el monte Everest. En el primer descanso, me saludó una mujer de rostro noble, aunque ajado, que llevaba en brazos a un perrito lanudo. En un francés gangoso dijo, que si trataba de encontrar al señor de la Riviere perdía el tiempo, pues ya no vivía ahí.
—¿Louis de la Riviere? —pregunté desconcertado.
—Así es. Apenas lo vi… no dudé que lo buscaba. Igual, usted puede preguntar su actual dirección en el sexto piso, donde vivía hasta hace unos meses.
A la mujer le entendía a medias. No necesitaba saber demasiado francés para comprender que intentaba darme una información adecuada, aunque no sabía si debido a la cortesía francesa, o porque su misión era espiar.
Llegué hasta el sexto piso, no sin haber descansado en tres tramos de la escalera. Enfrentado al departamento 61, dudé si pulsar el timbre o alejarme del lugar. Tal vez debería regresar al hotel y llamar por teléfono a Madrid a quien me había contratado, para recibir nuevas instrucciones, pero no quise darme por vencido a la primera dificultad, y llamé a la puerta.
Pasado un instante, abrió un hombre de aspecto taciturno, con facciones árabes, quien llevaba un gorro musulmán y al cinto una cimitarra, no sé si para darse ínfulas o porque estaba disfrazado. Me miró como si fuese un juez antes de dictar sentencia, y sin yo articular palabra, preguntó en una mezcla de francés y español, si buscaba a Louis de la Riviere.
Asentí feliz, y no demoró en anotar en un papel la dirección del sujeto. Estas infidencias me parecieron rarísimas, sobre todo la amabilidad encontrada en personas desconocidas y las extrañas sonrisas de quienes iba a ver de seguro, por primera y última vez en mi vida.
Con la dirección en la mano, descendí demasiado aprisa, sin entender la razón. Disponía de dos días para cumplir mi tarea, la cual empezaba a causarme la excitación de un novato en amores.
Sólo en la calle, me atreví a leer el papel escrito: “Rue du Dragon 77, departamento 8”. Como la sed me perturbaba, pues el calor parecía empeñado en desalentar las mejores intenciones, decidí beber un café. A esa hora —serían las diez de la mañana— las seis mesitas de la cafetería situada en la esquina de avenida de Parmentier con rue Oberkampf, permanecían desocupadas.
Apenas me hube acomodado cerca de una ventana, se acercó una joven de expresión lánguida, como si llevara en su alma una tristeza profunda, para preguntar qué deseaba servirme. Pedí café turco, y me puse a observar a los transeúntes. Al cabo de tres minutos regresó la joven con el café. Y para mi sorpresa, detrás de ella apareció la mujer del perrito, quien se sentó a la mesita vecina, después de haberme sonreído.
Mentiría si negara que tuve la sensación de estar siendo vigilado. Yo ignoraba el contenido de la carta. Y si acepté llevarla hasta París, se debía que, a cambio, me habían dado una tentadora suma de dinero, suficiente para aquietar por meses mis urgencias económicas.
Demoré en tomar el café turco, cuyo sabor me hizo pensar que podrían haber puesto en él un brebaje misterioso. De reojo observaba a mi vecina, quien bebía una limonada y se entretenía en ordenar algunos ajados papeles, que había sacado de un bolso de cuero raído. Cuando me miró para indagar si deseaba algo, le pregunté por la rue du Dragon. Volvió a sonreír, ahora con aire de malignidad, e inquirió usando un tonillo confidencial, si conocía París.
—Se trata, señora, de mi primer viaje a esta ciudad, y me siento perdido en el océano de sus calles —le confié en tono burlón, después de concluir mi café, preocupado de haber bebido una poción mortal.
—Puede usted irse en Metro hasta la Plaza Saint Sulpice —respondió, y de entre sus papeles ya ordenados, sacó una agenda donde había un mapa de la ciudad y me invitó a su mesa, para mostrar el recorrido adecuado.
Aquella manifestación de hospitalidad, me produjo una sensación entre agradecimiento y desconfianza. Después de escuchar sus explicaciones, las que debió repetir a lo menos tres veces a causa de la barrera idiomática, me puse en marcha.
Mientras caminaba en dirección al Metro, pensé si la carta que llevaba en el bolsillo tenía o no un valor equivalente o mayor al dinero recibido en Madrid. Quién sabe si su contenido podría dañar a alguien, o quizás se trataba de una misiva secreta enviada por espías internacionales. ¿O era una esquela de amor, una inofensiva declaración de amor, de quien no confía en los correos tradicionales? ¿Y si la hacía mil pedazos, para dejar libre a mi conciencia perturbada?
A lo menos palpé una decena de veces la carta guardada en el bolsillo trasero del pantalón, teniendo siempre la idea de que ya no estaba allí, y sólo portaba mis documentos personales. Abordé el Metro siguiendo al pie de la letra las instrucciones de la mujer del perrito, aunque suponía viajar en una dirección equivocada. La diversidad de rostros, de vestimentas de quienes iban en el vagón, de una fingida indiferencia hacia mi persona, me hizo pensar que en realidad se trataba más bien de una confabulación internacional.
¿No habría sido mejor haberme quedado en Madrid, dedicado a tocar el violín en el Metro, donde la generosidad de los amantes de la música selecta siempre se expresa en apoyo monetario, para vivir en forma decorosa?
Allá, un día se acercó un hombre próximo a la edad en que uno siente las ansias de allegarse a la naturaleza, para decir que la interpretación hecha por mí del segundo movimiento del concierto para violín de Mozart, le había recordado al eximio Yehudi Menuhim.
La comparación me resultó graciosa, aunque el sujeto parecía un hombre serio. Habló de enviar una carta a París y que sólo una persona de mi sensibilidad musical, podía cumplir sin tropiezos aquella misión. Dos días después me entregó la carta, el pasaje, el dinero para la estadía y el pago anticipado de la mitad de los honorarios convenidos.
Di un salto cuando a mis ojos apareció la estación del Metro donde debía descender. Si no hubiese dado más de un empellón, la consabida disculpa a una bella joven que casi llevé en vilo a la puerta de salida, habría continuado hasta la próxima parada, donde no dudo me habría extraviado en la selva de bulevares.
Hallar la rue du Dragon no resultó complicado. Ese día, por no decir otra cosa, estaba de suerte. El número 77, muy destacado a la entrada del edificio parecía ser una irresistible invitación. Para introducirme al edificio aproveché que un joven hindú ingresaba a él, quien subió por las escaleras como si un viento de tempestad lo encumbrara igual a hoja de periódico.
Ascendí hasta el tercer piso, imaginando que podría descubrir un homicidio o cualquier otra cosa espeluznante, y quedé casi petrificado al enfrentar el departamento número 8. Superado el temor pulsé el timbre, convencido que detrás de la puerta podría aparecer la mujer del perrito, el musulmán blandiendo su cimitarra, el hindú, o quien me había contratado en España.
—Por favor. Deseo hablar con el señor Louis de la Riviere —le expliqué a un negro de tez tan lustrosa, que muy bien podría servir de espejo en una emergencia.
Sin decir palabra, me franqueó el paso y pude entrar. De golpe me encontré en una sala alhajada con gusto de artista, donde los cuadros de pintores famosos menudeaban, como si ahí viviese un traficante de obras de arte.
El negro me señaló un sillón de felpa y rogó aguardara, pues el señor de la Riviere hablaba por teléfono. Rehusé la invitación, y me puse a inspeccionar la sala haciendo un breve recorrido.
Esta mirada pueril, terminó por acrecentar mi impaciencia. Quién sabe si en la referida llamada telefónica, de la Riviere pedía antecedentes sobre mí. Cada segundo que transcurría aumentaban mis temores, ante el hecho de haberme involucrado en un asunto asqueroso, propio de gente ansiosa por hacer fortuna.
Pasado unos minutos, arribó a la sala un caballero de tez amarillenta que cojeaba, aunque hacía esfuerzos para disimular. Me acerqué con presteza y sin que dijera nada, le entregué la carta. Sonrió y mientras abría el sobre lacrado, preguntó si había tenido un buen viaje.
No recuerdo si le respondí que sí, o le hablé del calor que a esa hora parecía venir del mismo infierno. Él, más bien leía la carta, como si estuviese enfrentado a un documento de enorme trascendencia.
El negro, que oficiaba de mozo, se había ausentado, aunque tal vez permanecía al acecho en la habitación vecina. No me sorprendí cuando regresó con una bandeja, donde había una jarra con jugo, quesos variados y otras menudencias para picotear.
El señor de la Riviere me invitó a servir de aquello, al tiempo que continuaba examinando la carta. Creo que el contenido lo había sacado de su modorra habitual, o de la apatía, tan propia de coleccionistas de obras de arte.
—¿De verdad usted, señor, toca tan bien el violín, como asegura mi amigo en esta carta?
—Sé tocar el violín desde los cinco años, señor; ahora que su amigo me haya comparado con Yehudi Menuhim, parece muy bondadoso, aunque es una exageración.
—¿Interpretaría usted para mí “El vuelo del moscardón”?
Asentí, y antes de manifestar que no disponía de instrumento, me invitó a pasar a su escritorio —acaso mejor alhajado que la sala— donde un violín guardado en una vitrina, esperaba a un concertista.
—Este Amatti —dijo mientras lo sacaba— lo heredé de mi bisabuelo Jean de la Riviere. Sólo ha sido tocado por eximios violinistas. Por favor, deléiteme con su arte por unos minutos —y puso en mis manos el instrumento, como quien entrega un rico presente.
Mientras lo afinaba, apareció el negro lustroso vestido con túnica marroquí y un látigo en la mano, de aquellos para castigar a los galeotes, y se aproximó a su amo.
—Usted no debe inquietarse, señor mío. Por favor limítese a tocar y yo seré su eterno agradecido —advirtió de la Riviere y empezó a quitarse la chaqueta, la corbata a lunares rojos y por último la camisa, hasta quedar con el torso desnudo.
El negro hizo una reverencia, y cuando empecé a ejecutar los primeros compases, se puso a propinar de latigazos a su amo en la espalda, con una furia para aterrorizar al peor de los torturadores.
De la Riviere recibía el castigo, como si la melodía del “Vuelo del moscardón” y el chasquido del látigo, le proporcionaran un deleite infinito, comparable a una relación de amor.
Al decimoquinto latigazo, y cuando las espaldas de la Riviere quedaban laceradas, el negro volvió a hacer una reverencia y se ausentó, después de limpiar con un paño, el látigo ensangrentado.
Sobrecogido por la escena, mi interpretación musical parecía hallarse a un paso de caer en la vulgaridad absoluta o empinarse a lo sublime. Todo aquello resultaba un mal sueño, o la rara sensación de haberme quedado dormido en el Metro, y que viajaba a un lugar desconocido.
—Muchas gracias, señor. Infinitas gracias por haberme dado estos instantes de verdadera dicha —aseguró de la Riviere, en tanto se cubría la espalda con una toalla mojada.
Quedé perplejo. ¿Se trataba de un viejo maniático, o de un pecador que quería expurgar sus culpas, mientras se deleitaba con la música? ¿Cuáles serían las conexiones secretas entre quien me había contratado en Madrid, el musulmán, el hindú, la mujer del perrito, el negro y ese sujeto sacado de una novela del Marqués de Sade?
De regreso al hotel, el encargado de la recepción me comunicó que el señor de la Riviere había llamado por teléfono, para decir que pasaría en la noche a dejar un presente.
No me extrañó verlo llegar en un lujoso automóvil cerca de la medianoche, acompañado del negro, del musulmán, del hindú y de la dama del perrito. Los cinco se pusieron a hablar con mucha animación, donde mezclaban el uso de varias lenguas, y a decir —no bien de la Riviere me hubo entregado para su amigo una cajuela damasquina— que debía regresar cuanto antes a Madrid, pues mi vida peligraba.
El hecho de viajar en el Metro de Madrid, me hace imaginar extravagancias, si en mi carro va un árabe musulmán, un negro lustroso, un caballero de distinguida estampa, un hindú, una dama con un perrito, mientras yo, que soy cojo, circulo por los pasillos tocando el violín.
3 Diluvio
A causa de la persistente lluvia, Santiago se empieza a anegar. Se han convertido en ríos las calles y el agua penetra a las viviendas. Ha llovido durante semanas y como no escampa, las autoridades deciden escribir a San Isidro pidiendo clemencia. Debido a que las vías están cortadas y no hay electricidad, el santo no recibe la carta y Santiago desaparece bajo el agua.
4 Amante pánfilo
En silenciosa caminata, avanza el cortejo por la ancha alameda del cementerio. La persistente lluvia, como mal presagio, obliga a la concurrencia a guarecerse bajo negros paraguas de ala de murciélago.
El cortejo se detiene frente a un mausoleo, cuyas rejas están abiertas para recibir al nuevo huésped. Alguien expresa palabras en memoria del difunto, mientras se escuchan llantos. Antes de que los sepultureros procedan a introducir el ataúd en un nicho, la acongojada viuda, recién llegada de un viaje de placer, quiere ver por última vez al amado cónyuge, y levanta la tapa del féretro.
—Este no es mi marido —solloza atónita, ante la perplejidad de quienes la acompañan.
Así se entera que su amante, por un desgraciado error, ha asesinado a una persona parecida.
5 Precaución bancaria
Cada mes, y desde hacía años, el ladrón asaltaba el mismo banco. Su eficacia, regularidad e intrepidez mantenía en ascuas a la policía, la que no sabía cómo atraparlo.
Al salir de viaje, ávido de analizar mercados internacionales en su afán de mejorar sus ingresos, no realizó en esa oportunidad su habitual operación financiera, en el banco de sus amores. Los dueños de la entidad, desesperados, contrataron a un falso ladrón para que sus clientes no pensaran que estaban en bancarrota.
6 Devastación
El huracán golpeó a las embarcaciones que permanecían surtas en la bahía, muchas de las cuales se hundieron. Olas gigantes barrieron las playas y la muerte empezó a rondar en las alas negras de los cuervos. Para completar la devastación, el viento dejó sentir su furia destructiva, arrancando de cuajo las palmeras y volando los últimos techos de las viviendas.
En su desesperación, los habitantes de la pequeña isla no sabían hacia donde huir; la naturaleza los castigaba, acaso por haber ofendido a sus dioses.
Al concluir el huracán, sólo habían sobrevivido Raimundo y Renata. Mientras el lenguaje de la muerte asolaba la isla, recogían caracolas en una caverna y se deleitaban probando, sin tregua, las delicias del amor.
7 ¿Cuál es su nombre?
Al poeta y pintor Jorge Sacaan
A la salida del hipódromo, iba a decir mi nombre a quien preguntaba con majadera insistencia, sin embargo, decidí permanecer callado. ¿Y si no me llamaba como creía? Dudar de la identidad es frecuente, si se está en la calle y no se tiene medios para comprobarla.
Quien me interrogaba era una persona de aspecto taciturno, robusta, vestida de una manera estrafalaria: tirantes rojos, camisa azul, pantalones blancos que, por su estrechez, permitía destacar la forma de sus glúteos carnudos. Y para completar su indumentaria, usaba un sombrero negro de cochero de pompas fúnebres, y zapatos charol de tacón alto, semejantes al de bailador flamenco.
Movía los ojos comprometido en buscar un objeto valioso no sabía dónde, pero, yo no podía dar la mínima solución a su pedido. Como el sujeto no obtuvo respuesta, sacó del bolsillo su reloj y miró la hora. ¿En realidad lo hacía, o era un subterfugio barato destinado a apresurarme a revelar mi nombre?
Transcurrió el tiempo, y ambos seguíamos como plantados en la entrada del hipódromo. El público se había marchado. Sólo quedaban algunos rapaces, que recogían del suelo los boletos destrozados de las apuestas. El personaje volvió a preguntarme el nombre, por séptima o décima vez, pero yo continuaba callado, ajeno a los requerimientos. ¿Qué derechos tenía para interrogarme, tal se hace con un sospechoso? Otro distinto a mí lo habría insultado.
Ni en sueños lo había visto. Ocurre que a veces de tanto pensar en una persona inexistente, se termina por darle vida. Aunque su aspecto era extraño, no parecía de ficción. Desde luego, no era policía, ni nadie ligado a un organismo de seguridad. De serlo, habría actuado con descarada prepotencia y mostrado una placa, donde figuraría un escudo patrio o un ave de rapiña.
¿Y si fuese quien desde hacía tiempo me buscaba por una situación bochornosa, aún no resuelta? Hace años en un bar, me vi enredado en una discusión estúpida. Un ebrio insistía en sentarse a la mesa que yo compartía con una mujer. A toda costa quería referirme la historia de su vida. Hubo un momento de tensión ante mi negativa, y como el sujeto no cejaba en su empeño, le advertí que se retirara. Lo hizo a regañadientes, aunque me amenazó al alejarse.
Entonces decidimos con mi amiga marcharnos del lugar. A la mañana siguiente, el ebrio fue encontrado muerto en una plaza cerca del bar. Había sido apuñalado en el vientre y golpeado repetidas veces en la cabeza.
Ahora, que un sujeto luego de años preguntara cuál era mi nombre en un sitio público, podía estar relacionado con el salvaje homicidio. Yo no entendía por qué no se identificaba de una vez y manifestaba —lo cual parecía ser lo razonable— hallarse a cargo de la investigación del caso.
A esa hora, hasta los niños que recogían boletos se habían marchado, y en su reemplazo, un grupo de mujeres escoba en mano, empezaba a barrer la acera. Quise marcharme. El hombre me agarró con brusquedad de un brazo. Sentí el poder de su mano huesuda, perentoria, idéntica a una tenaza medieval. Lo único que podía liberarme de aquella situación, parecía ser que yo dijese mi nombre, o admitiera responsabilidad en el homicidio del ebrio. Resultaba sencillo, casi un juego tomar una decisión así de sencilla. Mi incertidumbre aumentaba acerca de mi verdadera identidad, unida ahora a la puesta en duda de mi inocencia. Advertí al tipo —y esto constituyó hasta ese instante las únicas palabras cruzadas entre nosotros— que si no me soltaba, iba a actuar.
Sonrió mientras se balanceaba. Hasta en el brillo de sus ojos, propio del demente, se reflejaba las ganas de hacer daño. No me sorprendí cuando empezó a apretar con más fuerza mi brazo, hasta hacerlo crujir. En aquel momento, reconocí haber asesinado al ebrio por fastidioso. El individuo, luego de soltarme pidió disculpas, y se alejó como llevado por una ráfaga de viento otoñal. Seguí intrigado de cual era mi nombre, y si de verdad había asesinado al ebrio.
8 De noche en el Parque Forestal
Al escritor Luis Magaña y Luisa
Siempre que Gregorio Monteverde cruzaba en la noche el Parque Forestal rumbo a casa, veía a un hombre parado junto a la estatua de Rubén Darío. El individuo permanecía ahí en actitud vigilante, soportando con resignación las inclemencias del tiempo. Era alto, delgado y siempre vestía de negro, quizá para adecuarse a la noche. Aunque Gregorio intentaba verle el rostro a la distancia, el extraño parecía ocultarlo.
Quién sabe si aguardaba a alguien. Acaso podía ser un creyente orando frente a la escultura. Se comenta que el poeta es milagroso y muchos afirman haber recibido favores de él. ¿O era un malhechor a la espera de la víctima ocasional? En más de una oportunidad habían sido atacadas mujeres en el sector, y aún no se resolvía el crimen de un conocido anticuario, arrojado sin cabeza y extremidades, a las cercanas aguas del río Mapocho.
Cuando llovía, la figura del extraño se desdibujaba haciéndose borrosa, pero continuaba impertérrito en el lugar de siempre. Esa actitud movía a sospecha, a suponer que cumplía una obligación misteriosa, acaso vinculada a algo imposible de explicar.
Gregorio Monteverde, dominado por una fuerza irresistible, decidió un día desentrañar el enigma. La presencia del hombre le empezaba a fastidiar, a molestar, a ser un estorbo en su vida.
Un viernes, cerca de la medianoche llegó al Parque Forestal, cuando el cielo se cubría de nubes amenazantes y soplaba un aire tibio de tormenta. El extraño, permanecía en su sitio predilecto. Gregorio Monteverde lo observó largo rato, desde distintos ángulos. No podía seguir tolerando ni un día más, aquella presencia que incluso le restaba horas de sueño.
Se empezó a acercar sin lograr vencer el temblor creciente en las piernas y cierta inestabilidad de borracho. ¿Y si le preguntaba alguna intrascendencia, así como la hora, o dónde se hallaba una calle del sector? Parecía ser lo sensato, si iba a enfrentar a un desconocido. Como a esa hora no había nadie en el Parque Forestal, sintió miedo. Nunca se sabe —pensó— cual puede ser la reacción de un desconocido, a quien se perturba sin razón.
Comenzaba a llover. El viento y el agua hacían vibrar las hojas y ramas de los árboles centenarios, produciendo una melodía tétrica. Igual, Gregorio continuó su marcha, sin importar las gotas que golpeaban su rostro y se colaban por entre su ropa. Cuando estuvo cerca del enigmático fulano y pensaba con qué palabras iniciar la conversación, descubrió sorprendido, que era la sombra del personaje de la propia escultura, que se proyectaba sobre el muro blanco del edificio colindante.
A punto de reír a carcajadas se alejó desencantado. Tantas aprensiones por nada, no tenían justificación. Al voltear la cabeza para enfrentar de nuevo a la sombra, ésta lo seguía.
9 Desencuentro
Apenas Javier y Lourdes se vieron en el andén, se sintieron atraídos. Ella esperaba a alguien, pero ninguno de los pasajeros que arribaron a la estación del ferrocarril le dirigió la palabra.
Como Javier también aguardaba a una persona que tampoco llegó, tuvo igual desencanto. Ambos parecían contrariados. Fueron los últimos en abandonar la estación, junto con los maleteros que no habían conseguido equipaje. Se miraron para comunicarse la decepción mutua y cabizbajos caminaron a la salida. Ella apresuró el paso diluyéndose entre la multitud. Javier la buscó en medio del gentío, pero al cabo de unos instantes, perdió interés. Del bolsillo sacó una carta y la arrojó al basurero. A su vez, Lourdes hacía lo mismo.
Camino a sus hogares se preguntaron si eran ellos en realidad, los autores de las cartas.
10 Tiempo fugaz
Para la poeta Vilma Orrego
De casualidad, Eliasaf halló entre las páginas de un diccionario, una invitación para asistir a la presentación de la obra póstuma “El Santiago que se fue. Apuntes de la memoria”, del escritor Oreste Plath. El acto estaba programado en la sala Ercilla de la Biblioteca Nacional, el 13 de agosto de 1997 a las 12 horas.
Había transcurrido justo un año y pensó que el hecho de haber encontrado la invitación, tenía algo de misteriosa coincidencia. Llamó al teléfono indicado en la tarjeta, para saber detalles. Contestó una señorita, quien agradeció su interés y preguntó si iba a asistir al acto esa mañana. Él dio su conformidad al verse acorralado, y ella volvió a agradecer.
Como la respuesta de la funcionaria parecía sorprendente, decidió ir a la Biblioteca Nacional. Deseaba investigar a fondo aquella extraña casualidad. El hecho de haber encontrado justo una tarjeta de invitación, un año después de ocurrido el evento, merecía su atención.
Subió al segundo piso donde está la sala Ercilla, cuando faltaban 25 minutos para las doce. Se observaba una escasa presencia de público que transitaba por allí, mientras en la sala, se veían funcionarios haciendo los últimos preparativos. Acomodaban sillas; conectaban el micrófono y extendían sobre la mesa de conferencia, un paño de terciopelo rojo. No hacía mucho era parte del cortinaje del recinto.
Eliasaf se acomodó en la última fila, con intención de no ser visto y escapar si fuese necesario, pues su ánimo navegaba en el mar de la incertidumbre.
Empezó a llegar el público y en no más de tres minutos se colmó el recinto hasta en los pasillos. El público era para él por completo desconocido. Cerca de las doce ingresó el alcalde, seguido de la directora de la biblioteca y de otros personajes, anunciados por un señor que se movía arreglando sillas y dando órdenes.
Junto a Eliasaf, permanecía sentada una mujer carnuda, algo madura, pintarrajeada, quien tenía en sus manos la invitación al acto. Se la pidió para leerla, y ella solícita lo hizo, después de sonreír como si él hubiese querido iniciar una suerte de conquista.
No había dudas. Se trataba del mismo acto al cual había sido invitado hacía un año. Para convencerse aún más de la fecha, la miró en el diario que un fulano había puesto sobre una silla. Ahí estaba impresa con absoluta nitidez.
¿Acaso se había equivocado de fecha? Antes de salir de casa la había visto en su agenda de compromisos, en un calendario de bolsillo, y para asegurarse, había llamado a un amigo con quien se tenía que reunir el 15 de agosto de 1998.
Dos minutos pasadas las doce, empezó la presentación del libro. Eliasaf escuchó el discurso de la directora de la biblioteca, del gerente de la editorial, del alcalde y por último de un escritor de expresión cansada, más bien somnolienta. En su intervención final dijo:
—La obra que presentamos hoy de Oreste Plath, debe enmarcarse en el género de lo misterioso. Habla del Santiago que se fue, siendo en todo caso un libro de apuntes de la memoria, de un tiempo irrecuperable.
Eliasaf regresó a casa al anochecer, justo cuando sonaba el teléfono. Era el escritor Oreste Plath, para indagar por qué no había asistido a la presentación de su libro póstumo.
11 La tristeza de la risa
Nunca lo habían visto reír. Desde pequeño Demetrio Montepagano fue triste, pero en cambio, tenía inteligencia aguda. Sus padres constituían un matrimonio ejemplar; disponían de fortuna, y al niño por ser hijo único se le complacía en todo.
Creció entre suaves algodones. Cuando tuvo que ir al colegio, fue enviado al mejor de todos. Al concluir sus humanidades, ingresó a estudiar arquitectura a la universidad de mayor prestigio del continente.
Finalizada su carrera, como premio sus padres le regalaron un viaje alrededor del mundo. Así podía admirar las maravillas arquitectónicas esparcidas por doquier. Demetrio se empapó de todas las expresiones conocidas en esta materia. Al regresar a su país, se instaló en una oficina del sector más exclusivo de la ciudad, compartida con dos colegas premios nacionales de arquitectura.
Él no sabía reír y cuantas novias tuvo, lo desecharon por su actitud agria y su visión pesimista de la vida. Demetrio conocía su extraña limitación y, aún cuando se rodeaba de amigos de ingenio a quienes pedía lo hicieran al menos esbozar una sonrisa, siempre fracasaban. A nadie sorprendió que se empezara a aislar. Un día tal como lo hiciera el famoso Garrick del poema, consultó a los más afamados especialistas sobre la materia.
Uno de ellos le recomendó:
—Vaya usted a los sitios tristes de la ciudad, pues sólo conoce el lado amable de la vida. Busque las contradicciones.
Así lo hizo. Después de frecuentar los barrios pobres, donde la miseria todo lo envilece, halló la causa de su esplín.
12 Puntualidad en suspenso
A Gabriela Monticelli por su valiosa asesoría
Cada día, diez minutos antes de la medianoche, el anticuario ponía en movimiento los péndulos de diez relojes de pared. Luego, se sentaba en una poltrona. Como había programado a los vetustos relojes con un minuto de diferencia entre ellos, por espacio de diez minutos escuchaba su glorioso tañer.
Para él, este antiguo fervor se había convertido más que en una fiesta diaria, en un rito. Cuando se acercaba el instante de poner en movimiento los péndulos, sentía un gozo infinito.
Siempre aparecía a la hora precisa en la sala donde colgaban esas viejas máquinas de colección. Si enfermaba y guardaba cama, pedía lo llevaran a cumplir su diario ritual, aunque tuviese que ir en silla de ruedas.
En cierta ocasión fue despertado a las tres de la madrugada por el inesperado concierto de sus relojes, dando las doce de la noche. Creyó soñar, no obstante, escuchaba con toda nitidez el arrebatador sonido de los carillones. A tientas se levantó y fue hasta la sala. En esos instantes el carillón del último de los relojes tocaba las doce campanadas. Al sospechar que era una señal premonitoria y quizá moría con la postrera campanada, detuvo el reloj en el último segundo.
No fue suficiente.
13 El hombre del lunar verde
Para la escritora Virginia Vidal
En el Parque de los Reyes, donde no hace mucho llegaba a Santiago el tren desde Valparaíso, vi a un hombre con un lunar verde en la frente. Debo decir que el lunar era del tamaño de una moneda, suficiente para ser divisado desde la distancia. Había oído hablar del sujeto hacía años, pero me resistía a creer lo relativo a su prodigiosa particularidad.
Como gusto de investigar cualquier situación anómala, llegué a casa y busqué en la biblioteca todo lo relacionado con lunares. En el diccionario de La Real Academia Española, encontré una definición poco satisfactoria. Además, consulté una enciclopedia de varios tomos, donde no obtuve gran cosa. En ambos casos ahí se hablaba de una acumulación de pigmento en la piel, pero nada aclaraba de los diversos colores que podía tener.
Acudí a un amigo médico doctorado en dermatología, y le hablé del asunto. Éste, luego de dar una pequeña disertación sobre el tema, preguntó las razones de mi consulta. Cuando le referí que había visto a un hombre con un lunar verde en la frente, lanzó una exclamación de asombro:
—¡Cuídate de ese hombre!
Días después, en la mañana, volví a ver al hombre del lunar verde, esta vez instalado en un banco de la plaza Uruguay. A esa hora, en medio de una algazara indescriptible, niños pequeños perseguían una pelota multicolor bajo la atenta mirada de sus madres, mientras dos perros participaban en el juego.
Quería observarlo con detenimiento desde una distancia menor. Me aproximé ocultándome entre acacias y ligustros de cierta frondosidad. Llegué a situarme a unos metros por detrás de él, a la espera que volteara la cabeza en algún momento. Así lo hizo cuando la pelota multicolor, rodó hasta llegar a sus pies, perseguida por uno de los perros empecinado en mordisquearla. La cogió mientras sonreía apretando los labios, para entregarla a un niño, quien por unos instantes se puso a mirarlo, para después echarse a correr.
Quedé confundido al apreciar de tan cerca su asombroso lunar. Era de una redondez perfecta, de verde intenso provisto de luminosidad a esmeralda recién pulida. Hablar de su vestimenta, o especular acerca de su edad, o investigar el color de sus ojos, o por último, determinar si su nariz tenía la forma de un gancho, no parecía ser asunto de interés. El lunar esmeralda en su frente desvirtuaba todo lo demás. Constituía un caso prodigioso, y no entendía por qué las personas reunidas en la plaza, parecían ignorar este hecho.
Discurría sobre el tema, cuando el hombre decidió marcharse. Lo seguí con la mirada hasta verlo cruzar la plaza en dirección a la avenida Francisco Bilbao, perdiéndose en el tráfago endemoniado de la ciudad.
A la semana, en los funerales del adivino Sankar Al Dayal —a quien consultaba a menudo— lo encontré en medio de la multitud. A nadie parecía importar su presencia, y yo me empeñaba en creer que no era él. Quién sabe si por efecto de un fenómeno de refracción —deduje para tranquilizarme— un haz de luz se proyectaba en su frente, al traspasar el vitral del mausoleo.
Analizaba esta circunstancia de paradoja, cuando reparé que todos se habían ausentado del cementerio. Sólo quedábamos los sepultureros y yo. Me marchaba, cuando divisé al hombre del lunar verde recorrer las tumbas cercanas, como quien busca a un ser querido, pero más bien aparentaba. Lo seguí con la vista un trecho, hasta que se perdió en medio de la inmensidad del cementerio.
Lo encontré de casualidad al cabo de unos días, al fondo de una calleja del Barrio Yungay, adonde yo había ido a comprar un baúl de viaje, para poner de adorno a los pies de mi cama. Él parado frente a una casa deshabitada, simulaba esperar a alguien. Para mi felicidad hallé un zaguán a modo de observatorio, donde me oculté. Tantas coincidencias me empezaron a inquietar, llegando a suponer que estaba próximo a sufrir un desagradable percance.
Regresé a casa bien entrada la tarde. Vivo solo y no teniendo con quien comentar sobre mi experiencia del día, me puse a leer La Metamorfosis de Kafka. Al llegar a la página 23, me dominó el cansancio.
Durante la noche desperté sobresaltado al sentir ruidos en la sala. No era la primera vez que sucedía. Quizá eran rumores de siempre, debido a la vejez de la vivienda o a la presencia del gato que se quedaba encerrado, pero como éstos continuaban, decidí investigar. El hombre del lunar verde permanecía sentado en mi sillón predilecto, bebiendo una copa de un vino que guardaba para ocasiones solemnes, y comiendo aceitunas mientras leía La metamorfosis.
Tanta desfachatez me enfureció hasta perder el juicio. Le exigí que se marchara en el acto, de lo contrario, pensaba cometer una locura. No recuerdo bien qué sucedió después. Como no quiso moverse y sonreía en forma desdeñosa, lo cogí de las solapas. Mientras lo remecía e insultaba, iniciamos una lucha cuerpo a cuerpo. El vaso de vino manchó el sillón; las aceitunas rodaron por la alfombra y La metamorfosis voló hasta chocar contra el vidrio de la ventana. Ignoro si el combate fue breve, largo o si yo, en realidad peleaba contra alguien. Todo fue confuso aquella noche. Hubo un instante en que el hombre intentó tocarme la frente con el índice, para colocar ahí su lunar verde. En respuesta, lo golpeé con la base de una lámpara de aceite hasta aturdirlo, y lo encerré en el baúl a los pies de mi cama.
14 Aquella vieja máquina de escribir
A don Miguel de Cervantes, que no tuvo estos dilemas.
Wilfredo Ricardo Quiroñoz había escrito toda su producción literaria en la misma máquina de escribir marca Underwood. Cuando le ofrecían procesadores de textos, él se resistía al cambio, con esa voluntad pujante que lo llevó a producir infinidad de novelas. A modo de justificar su obstinado rechazo, se permitía llamar a quienes intentaban modificar su método de trabajo, como: “Turba de innovadores jactanciosos enemigos de la tradición, que sólo piensan en destruir la literatura”.
Había sido su padre quien le regaló la Underwood por haber aprobado su Bachillerato de Letras, seducido por el talento literario del hijo. Y éste, dispuesto a corresponder al aprecio paterno, juró conservarla hasta agotar la imaginación.
Para Wilfredo Ricardo Quiroñoz, hablar de su vieja máquina de escribir, era referirse a cada uno de sus libros editados. Si no hubiese sido por ella, dudaba haber logrado escribir una sola línea. Entre la máquina y el escritor, al cabo de los años, se había originado una simbiosis indestructible. Uno y otro serían huérfanos, de no existir esa asociación de paradoja.
Cuantas veces el novelista quiso escribir en otra máquina, se le agarrotaban los dedos, se le nublaba la vista y el vuelo imaginativo no aparecía por ninguna parte. Por ende, idolatraba a su Underwood: la cuidaba como si fuera sus propios ojos, y la vez que le permitió a un colega usarla para escribir una breve nota, la máquina se negó a funcionar.
Mes a mes la limpiaba, aceitaba con prolijidad de técnico, y la sometía a pequeñas revisiones. A menudo cambiaba la cinta y le pasaba una escobilla de cerdas por las teclas, si veía que empezaban a ser ilegibles las letras impresas en el papel.
Antes de iniciar en la buhardilla su trabajo matinal, le decía palabras de refinamiento exquisito, que las hubiese querido escuchar una amante. Y para manifestar su complacencia por el apoyo brindado al concluir la jornada, hacía mención en un cuaderno de notas sobre este hecho, llamándola: “pupila de mis ojos”; “amante perpetua”; y que sin su colaboración, él no sería nadie en la literatura universal.
Al finalizar cada noche su trabajo de creación, procedía a un ritual que nunca dejó de hacer. Cubría la máquina con una funda de gamuza y la guardaba en el escritorio de cortina, después de besarla y acariciarla con unción fetichista.
Cuando estaba de ánimo, se entretenía en calcular cuántas veces pulsó las teclas. Ello le producía un raro frenesí. Entre su obra y el análisis matemático parecía existir una relación de calidad y por qué no, de amor compartido.
Concluía, al cabo de hacer las mediciones de rigor, que cada libro escrito era el resultado de golpear trescientas mil o más veces las teclas. Y si quería ahondar en el tema para arribar a resultados bastante curiosos, eran las vocales las más utilizadas y de éstas, la letra e.
Cada vez que no acudía a su cerebro la palabra apropiada para completar una frase, una idea, o quería hallar el sinónimo preciso, la empezaba a acariciar y a expresarle palabras tiernas. Acto seguido, como si una fuerza poderosa lo empujara, sus dedos volaban por encima del teclado, convertido en virtuoso pianista, sorprendiéndose de la habilidad mostrada por la Underwood, para resolver sus carencias literarias.
Igual a toda invención creada por el hombre, un día la prodigiosa máquina de escribir se negó a funcionar. Quiroñoz la examinó de arriba abajo, como quien busca una estrella determinada en el firmamento, pero no pudo descubrir la falla. El carro estaba trancado y el rodillo no quería girar. Intentó mover las palancas, pero éstas se resistían a obedecer, al igual que los demás mecanismos. La golpeó por aquí, por allá, creyendo así destrabarla, pero el esfuerzo resultó inútil. Ni que una mano extraña hubiese soldado las piezas.
Le habló con frases amorosas, haciendo recuerdos del tiempo que habían trabajado juntos en jornadas agotadoras. Sin embargo, la Underwood se negaba a escuchar las súplicas del amo, manteniendo su odiosa porfía mecánica.
Aun cuando en un momento de vacilación se le ocurrió enviarla a un taller, desistió de la idea. No podría permitir que tuviese lejos de él por tiempo indefinido, y un extraño la desarmara y manoseara con artes de especialista. Entendió que su vida de escritor había concluido.
15 Novia de todos los días
Al poeta Teodoro Elssaca
En la sección femenina de la elegante tienda, Raquel del Valle la encargada del aseo nocturno, miraba extasiada el traje de novia exhibido en un maniquí. Soñaba que ese traje lo podía usar su hija Luz, quien se iba a desposar. Ella, en cambio, se había casado hacía veinte años con una sencilla tenida blanca de raso, comprada en un baratillo.
Una y otra vez examinaba el precio de la prenda y le daba vértigo. Casi no lo podía creer. Valía lo que ganaba en un año de trabajo. Cuando el personal de la tienda se marchaba en las noches, se ponía a hacer el aseo y aunque no lo deseara, en algún momento se encontraba de sopetón con el maniquí de la novia.
Ahí, en el lugar de siempre, parecía hacerle un guiño de mofa, o tal vez le quería decir que, su vaporoso y bello traje, provisto de una cola de tres metros y un velo de encaje, no se hallaba al alcance de una modesta encargada del aseo.
De madrugada, aparecía en su casa de viuda, y mientras intentaba dormir, la imagen del traje de novia la hacía pensar extravagancias, girando por su cabeza como un tiovivo, donde muchas novias subían y bajaban montadas en caballitos.
En más de una ocasión pensó robar el vestido. Desde que trabajaba en la tienda, no bien se hubo casado, jamás se había perdido un alfiler por su culpa. A menudo le contaba a su hija, de todo lo maravilloso que era el vestido de novia. Y la joven Luz más por agradar a su madre que ver el mentado traje, una vez concurrió a la tienda para complacerla.
—Es bellísimo —le dijo a su madre— pero no está a nuestro alcance.
Noche tras noche, Raquel regresaba a la tienda a hacer el aseo. Fregaba el piso; recogía los papeles; barría y hacía los retretes. Aquella rutina concluía cuando se enfrentaba a la novia, y su corazón brincaba impulsado por la inevitable pesadumbre.
Cada vez observaba en los ojos de la novia un extraño resplandor, que se iba acrecentando. ¿Acaso el armazón del maniquí hecho de yeso y alambre tenía vida? ¿O debido a su ofuscación creía en esa posibilidad? Hasta pensó lanzarle el cubo de lavazas en demostración de impotencia.
Una semana antes de que Luz se casara, decidió robar el vestido. De no hacerlo jamás quedaría tranquila. Esa noche llegó a la tienda a la hora de costumbre. Preparó su cubo de agua con detergente, el trapero y empezó la faena. En esta labor rutinaria tenía que emplear menos tiempo, pues había que desvestir al maniquí, y arrojar el traje por una ventana hacia un patio interior.
Cuando el reloj de la tienda marcó las doce, abandonó sus quehaceres y se dirigió a la sección de la novia. Al enfrentarla, le pareció más radiante que otras veces, y sintió temor si la desnudaba. Igual la despojó del traje en menos tiempo del provisto. En ese instante, sintió la tentación de probarse el vestido, para mirarse en varios espejos, mientras escuchaba la marcha nupcial y la dulce voz de su futuro esposo, quien alababa su belleza y la invitaba a bailar.
El funcionario habilitado para abrir la tienda en la mañana, se sorprendió al observar que la novia del maniquí, se parecía como dos gotas de agua a la mujer encargada de hacer el aseo nocturno.
16 ¿Quién ha regresado?
A la escritora Queta Navagómez
En Dalcahue, al despuntar el alba, Félix y su hijo Adelmo se aprestan a echarse a la mar en el Caleuche, una vieja lancha a motor. Como de costumbre van a la isla Meullín. Piensan regresar el mismo día después de recoger mariscos en una playa abierta y la leña cortada la semana anterior.
Por costumbre se ponen chombas artesanales, calcetines gruesos, gorras de lana, prendas que las mujeres de la familia tejen en cómplice silencio todo el año, mientras los hombres andan de pesca.
Cuando Félix se apresta a embarcar, mientras Adelmo desde hace unos minutos mantiene encendido el motor de El Caleuche, revisa el aparejo de pesca y los víveres, se acerca Marcial, el encargado del movimiento marítimo. Advierte que pronto viene tiempo de borrasca, anunciado desde temprano por el alboroto de las gaviotas. Si quieren llegar seguros a la isla Meullín, deben cuanto antes zarpar. A las embarcaciones de remo se les ha recomendado no salir a alta mar y en lo posible mantenerse en los fiordos.
Instantes después, El Caleuche enfila al oriente y detrás de sí, deja una estela espumosa, blanquecina sobre la mar, semejante a la cola de un cometa. Cumplida la travesía, en medio del viento silbador y un cielo atravesado de temibles nubarrones, avistan el único embarcadero de Meullín. Mientras el agua se agita, empieza a llover sin piedad, y el oleaje golpea con inusual furia la proa de El Caleuche, dispuesta a perforar el vientre.
Cada segundo la navegación se hace más compleja, obligando a padre e hijo a mantener firme el timón. Aunque faltan escasos minutos para arribar, los tripulantes no saben si sortearán las olas que, trasformadas en montañas ya barren el litoral de la isla.
En Dalcahue, a esa misma hora al concluir el desayuno, las mujeres de la familia de Félix se aprestan a tejer, aunque al escuchar el inicio de la tormenta, se miran inquietas. El reloj de péndulo de la modesta vivienda de alerce, anuncia las nueve de la mañana, y sólo se escucha el golpeteo de la lluvia sobre el tejado, el ladrido de perros, el crepitar de los leños en la estufa y el zumbido del viento, empecinado en desclavar martillo en mano, las tejas de alerce.
Hasta bien entrada la noche llueve con intensidad, en tanto los truenos hablan el lenguaje áspero del clima, empeñado en violentar sus dominios sobre la naturaleza.
—Nunca en mi vida presencié un temporal como éste —comenta Marcial a su ayudante— mientras examina en su cuaderno de bitácora, cuales embarcaciones aún no han regresado.
Verifica, después de unos minutos, que El Caleuche es la única que falta. Acaso Félix y su hijo han decidido quedarse a dormir en Meullín, guarecidos en una cueva donde lo han hecho en otras oportunidades.
A la mañana siguiente, finalizada la tormenta, aparecen en la caleta las mujeres de la familia de Félix, a indagar lo sucedido. Visten de negro para anticiparse a las tragedias, por mandato de la cultura de la isla de Chiloé.
Cabizbajas escuchan a Marcial dar explicaciones ambiguas, donde pide paciencia. Acto seguido, marchan al desembarcadero, y desde ahí otean el horizonte cual vigías de faro.
Anochece cuando deciden regresar a casa, asediadas por dudas funestas. Nadie musita palabra. No bien se acomodan alrededor de la estufa, empiezan a orar, luego de encender velas a la estampa de una virgen milagrosa.
Casi al alba, se presentan de nuevo en el embarcadero a recoger noticias, y como éstas son las mismas del día anterior, se quedan ahí hasta el anochecer. Regresan al hogar con la desesperanza esculpida en la mirada, aunque se hacen de ánimo para reponer las velas consumidas. Rezan, cuando sienten gemir a los perros. Alguien se aproximaba desde el fondo de la oscuridad.
17 Historia del sillón de ébano
El sillón de ébano del senador Rudesindo Álvarez, había sido construido por Narciso Gutiérrez en 1825. Quien primero lo usó fue la mujer de Narciso y dio su aprobación. “Es como estar sentada en tus faldas, mi amor” comentó al marido, pero éste no quiso servirse del sillón para ese menester, porque lo juzgó indecente.
También se sentó ahí Narciso Gutiérrez, cuando su mujer se hubo ido, sin ninguna esperanza de probarlo entre dos. Nunca el ebanista, desde cuando decidió hacer muebles, había logrado armonizar comodidad con belleza en un sitial, que le demandó largas jornadas de trabajo.
Varias generaciones de Álvarez se sentaron en el sillón, unos para escribir cartas, otros para leer un libro, y no pocos a beber una copa de licor. Todo encasillado de acuerdo a las costumbres de la época, pero el sillón también sirvió para que el abuelo de Rudesindo, un abogado de prestigio, lo utilizara en sus apetencias amorosas. Se acomodaba y hacía llamar a una joven sirvienta, a quien ponía en sus faldas de viejo sátiro y la desvestía desde la cintura hacia abajo.
En ese mismo sillón, el corredor de la bolsa don Gaspar Álvarez, padre del senador, se suicidó de un pistoletazo en la sien, a causa de una catástrofe financiera. De ahí que durante una década nadie lo quería usar, y terminó desterrado en la buhardilla. Desde ese lugar lo rescató Rudesindo, al estimar injusto que un bello mueble de ébano, estuviese relegado al olvido. Lo hizo reparar, pues el tapiz ofrendaba manchas de sangre, y las polillas se habían dado una fiesta pantagruélica, perforándolo hasta dejarlo convertido en cedazo.
Al morir el senador apuñalado por su esposa, mientras escribía cartas clandestinas de amor, su hijo Manasés empezó a ocupar el sillón de ébano. Lo hizo encolar al sentir que emitía ruidos desagradables de cadenas que se arrastran, asunto que le hacía recordar la historia trágica y amorosa de quienes lo habían usado. Un tiempo después, se le ocurrió venderlo a un anticuario, cuando creyó conveniente deshacerse de esa calamidad.
El anticuario empezó a exhibirlo en su tienda. Al poco tiempo lo compró Doroteo Manzanilla, un pintor enano. Había encontrado el sillón ideal para encaramarse en él y pintar. En cierta ocasión, por un lamentable descuido se enredó en uno de los brazos del mueble, y se desnucó al caer de cabeza al suelo.
Es así cómo el sillón participaba una y otra vez en historias dignas de ser narradas por su violencia, hasta que apareció por una razón inexplicable en la mansión del dictador, el General Alamiro de los Sótanos. Aunque era de gustos pedestres, no por ser general, desde el primer momento le fascinó la calidad del mueble. No sentía dolor de hemorroides al sentarse; y lo más trascendental, es que ahí le surgían ocurrencias notables. La nueva Constitución Política del país, según comentó a sus adeptos, la meditó en el sillón de ébano, desde donde la dictó a sus amanuenses.
De allí se explica que, la constitución también se hizo conocida como la del “Sillón de Ébano” por sus partidarios, si bien sus adversarios no tardaron en denominarla del “Sillón de Hemorroide”.
Años después, derrotado el dictador en un plebiscito, convocado por él mismo, al suponer que era invencible y quería darse un gusto de sátrapa, el sillón lo heredó su Ministro del Interior, don Anafre Vargas. Por esa fecha, el General Alamiro de los Sótanos había decidido viajar a Europa a medicinarse, no de hemorroides como muchos supusieron, sino de un agudo esplín de origen inglés.
Apenas regresó de su accidentado viaje —lo habían confundido con un malhechor y estuvo preso más de un año— quiso recuperar el sillón de ébano. Anafre Vargas le cedió una réplica, pues el auténtico estaba en su mansión, donde se sentaba en las noches a leer novelas de cow boys, y a pensar sobre la fórmula de birlarle el poder al tirano.
Al morir de remordimiento un tiempo después Anafre Vargas, no porque sobre él pesaran mil y más muertes, sino por haber engañado al dictador, a uno de sus sirvientes se le ocurrió echar al fuego el sillón de ébano, al sentir que hedía.
18 Inocencia bélica
Jeremías nunca ofendió a nadie. Si alguien lo insultaba, pedía perdón. Mientras estuvo en la escuela, recibía coscorrones, palizas, escupitajos en el rostro y nunca se quejó. Tanta mansedumbre exasperaba a quienes lo conocían, sin embargo, aceptaban su actitud. Cuando llegó a hombre se mantuvo enclaustrado en su casa, temeroso de ser agredido.
De quien hablamos es el mismo Jeremías que se hizo aviador, aburrido de su ostracismo; y para demostrar coraje, arrojó una bomba atómica sobre la ciudad de Nueva York.
19 Lucha de clases
Aquella mañana el ingeniero en computación Nicolás Gómez se presentó ante el Gerente General de su compañía, y usando un lenguaje cauteloso aunque directo, manifestó:
—Don Carlos; después de consultar a mi familia, a la almohada y al cumplir seis años en su empresa, donde no he faltado un solo día ni por enfermedad, he venido a solicitar una rebaja de mi sueldo. Creo que sería una linda actitud destinada a contribuir al progreso de la firma. Lo pido con humildad como un reconocimiento a mi labor, donde mis aportes a la investigación computacional, le han significado enormes beneficios a la compañía.
El gerente se removió en su sillón de palisandro, empeñado en asumir la digna apariencia de patrón. Mientras golpeaba con la lapicera la carpeta de cuero del escritorio, dijo remarcando las palabras:
—Le agradezco tanta sinceridad Nicolás, pero no estamos en condiciones de acceder a su petición. Créame. Como muy bien usted sabe, en estos dos últimos años gracias a Dios, las utilidades han subido al doble. Las sucursales abiertas en Estados Unidos del Nuevo Imperio, han sido un éxito y estamos en vías de formalizar negocios en la Comunidad de Países de la órbita Capitalista. ¿Ha evaluado lo que significaría para nosotros reducirle los ingresos en las actuales condiciones? Nuestra empresa aumenta el sueldo a sus colaboradores. Nunca los rebaja.
—Lo he pensado muy bien, señor —respondió el consternado Gómez—. Estimo que usted, con la bondad que lo caracteriza, puede hacer un esfuerzo y acoger mi súplica.
Don Carlos se miró las uñas, no de los pies —tenía puestos los calcetines y zapatos— y volvió a negarse a la petición. Acceder a los ruegos de Nicolás parecía inoportuno, casi un suicidio si consideraba la situación boyante de la empresa. Con palabras cariñosas, mientras palmoteaba el hombro a su colaborador y lo acompañaba hasta la puerta, lo exhortó a regresar al trabajo, a seguir apoyando a la firma con el entusiasmo de siempre.
Al quedar sólo, discurrió preocupado. Si la actitud del ingeniero Nicolás Gómez se generalizaba entre sus trabajadores, terminarían por doblarle la mano.
20 El escribidor y la cacatúa
A temprana edad, Polonio Rodríguez empezó a fumar medio paquete de cigarrillos al día. Transcurrido un tiempo, subió el consumo a dos cajetillas y media. De adulto lo elevó a tres. Al cumplir medio siglo de hallarse atrapado en el “sagrado vicio” como lo llamaba para justificar su repelente esclavitud, no existía ningún tipo de cigarrillo en el planeta que no hubiese saboreado. A la fecha conocía desde la marihuana, pasando por el cáñamo indio, el opio, el hachís fumado en pipas, cachimbas y narguile, por nombrar algunos de los artilugios más socorridos. Hasta probó el rapé cuando andaba por España en busca de inspiración literaria. Decía que le otorgaba estatus de escribidor de novelas, pero a nadie le importó esa postura extravagante.
En una época de fervor revolucionario, fumó miles de puros Montecristo para ayudar a la Cuba de Fidel Castro. “El comandante es mi amigo, pues a menudo me invita a la isla”, aseguraba en medio del humo pestilente, mientras tosía hasta quedar exánime. También consumía cigarrillos del mundo capitalista, hechos con tabaco negro, rubio o egipcio con sudor a campesino explotado.
Cierto día, descubrió no sentir placer al fumar. ¿Cuál era la razón del inesperado hastío? ¿Se había doblegado a la propaganda rabiosa de los ecologistas? Hasta esa fecha había quemado entre sus dedos, toneladas de hierba, papel, fósforo. Se puso a observar su biblioteca nada de mezquina, porque le apasionaba comprar libros al por mayor en las liquidaciones, y entre sus méritos se jactaba de corregir las novelas a Gabriel García Márquez.
La cacatúa que mantenía enjaulada, parecía feliz al enterarse que el jefe había dejado de fumar. Al infortunado pajarraco oriundo de Australia, el humo le producía carraspera, mareos de bebedor de arac, y el plumaje blanco se había puesto color ceniza. El moño que fue eréctil y amarillo por naturaleza, sufría el implacable desmayo de la vejez.
En medio de la incertidumbre y la congoja, Polonio se preguntó si era lícito fumar libros. Total, con buena suerte éstos iban a sobrevivir 200 años, quizá menos y al final serían igual destruidos por las polillas, las termitas asociadas a la humedad, o quemados por una dictadura.
Lo impulsaba la curiosidad. Las hojas de un libro deberían tener un sabor particular, distinto al tabaco y a las otras hierbas prohibidas. Al azar cogió El Quijote de la Mancha y con las hojas desmenuzadas hizo cigarrillos artesanales.
A partir de ahí y durante un mes y una semana se fumó la primera parte. Después, siguió la segunda. Como no halló la tercera, se preocupó. Si bien conocía la novela que había empezado a leer por obligación desde cuando tenía dieciséis años y estudiaba en la Escuela Militar, daba una chupada y sentía un placer infinito, diferente, de revelador éxtasis. La magia de fumar hojas impresas lo hacía revivir aquellas escenas del libro que nunca había entendido. Se fumó enseguida Cien Años de Soledad y no demoró ese tiempo en quemarlo, sino menos de un mes. Entre tanto, a la cacatúa se le habían empezado a caer las plumas y ni ánimo disponía para agarrarse a la barra de la jaula.
Al colombiano siguió un argentino, a éste un cubano, un español, y así hasta perder la noción de la nacionalidad de sus autores preferidos. No fumó chilenos por hallarse ausentes de su biblioteca. ¿Acaso importa entrar en sutilezas? Exultaba de felicidad, convencido de haber encontrado la solución espiritual al sagrado vicio. A su locura desenfrenada por fumar, unía su pasión por leer, de tal suerte fumar era lo mismo que leer, o leer lo mismo que fumar.
Así, por años se fumó la biblioteca, libro tras libro, hoja por hoja, apéndice por apéndice, prólogo tras prólogo, hasta terminar un buen día por consumir hasta las tapas. Ni siquiera se salvaron unas revistas de teoría literaria. Acaso lo único que de veras merecía ser quemado. Terminó entristecido, si bien no podía negar que había pasado agradables años de su vida fumando libros. Revisó los vacíos anaqueles, seguro de descubrir aunque fuese una novelita rosa, algo de calidad inferior, una cosilla de sus eternos enemigos escribidores a quienes acusaba de ser aburridos, pero no halló nada.
Pensaba reincidir con el tabaco o la marihuana, abrumado por la falta de papel de libro, cuando encontró abandonada en el cajón de un mueble inservible, la novela “Alma en desuso” de su autoría, escrita cuando tenía 32 años. No recordaba su trama, pues quería olvidarla. ¿Cómo había llegado ahí? La crítica de manera unánime la catalogó de mediocre, soporífera, aunque esa valoración había sido generosa. Lió los cigarrillos siguiendo la práctica, el ritual de quien hace pitos de marihuana, y luego de desayunar, encendió el primero.
Apoltronado en la biblioteca vacía, dio chupadas tímidas, cautelosas, de hábil fumador para ir recordando de apoco la trama de la obra, pero no entendía ni jota. ¿A tanto había llegado el olvido, el daño cerebral? En vez de sentir placer le empezaron los mareos, punzadas en el pecho, náuseas, dolor de espaldas. Y ante la indiferencia de la cacatúa a esas alturas por completo desplumada —según los pérfidos, encargada de dictarle las novelas— murió ahogado no por el humo, sino por la pésima calidad de la literatura.
21 Filatelia compulsiva
A la poeta Lina Zerón
Desde cuando se aficionó a la filatelia, Andrés Wilson oyó hablar del sello de la Guayana Británica, emitido en 1856, impreso en color magenta. Que por el hecho de conocerse un solo ejemplar, era el más valioso de todos los emitidos hasta la fecha. Se aseguraba en varios miles de libras esterlinas su valor, y permanecía en poder de la Corona Inglesa. Un súbdito de Georgetown lo había regalado a la reina Victoria, cuando la soberana decidió viajar a esa lejana posición, para medicinarse con yerbas exóticas de una dolencia nunca revelada. Se decía que al asumir en 1876 con el título de Emperatriz de la India, quería festejar ese acontecimiento y viajaba alrededor del mundo, ansiosa de conocer sus dominios de ultramar, aunque otros aseguraban que buscaba un amante latino.
Andrés Wilson —con el tiempo se había convertido en especulador en la Bolsa de Londres, y ganaba dinero a destajo— podía comprar el palacio del Príncipe de Gales, incluido al príncipe, o la mitad de un país de África. En treinta y siete años de juntar sellos, se decía que su colección era una de las más importantes del mundo, apetecida por monarcas, incluido el tirano Banderas.
Todo parecía muy bien, sin embargo, quería poseer el sello de un penique de la Guayana Británica de 1856, sin duda el más codiciado para cualquier filatélico. No el de la Corona Inglesa, desde luego. Sospechaba a través de un elemental análisis, que debía haber otro ejemplar en algún sobre de la época, olvidado en algún baúl de viaje, en un manojo de cartas o en una caja de lata, donde se suele guardar objetos menudos.
Casi era seguro que alguien por aquella época, ocupante de algún cargo en la colonia de América del Sur, había enviado una carta a un familiar de Inglaterra y el sobre, a pesar de haber transcurrido más de un siglo, andaba por ahí. No debía empeñarse en buscar el sello en cuestión, lo cual iba a despertar sospechas, sino, sobres correspondientes a los años 1856 y 1857.
En el diario Time puso un aviso destacado: “Coleccionista compra al mejor precio, sobres desde 1850 a 1860, ojalá que hayan sido remitidos desde alguna colonia de América”. Incluía una casilla de correos y el teléfono de una de sus oficinas.
A la semana, alrededor de mil quinientas personas lo llamaron por teléfono o le escribieron, manifestando tener sobres que cumplían los requisitos.
Con la asistencia de sus secretarias empezó a hacer la selección de las ofertas, y al cabo de un mes logró encontrar once cartas enviadas desde Georgetown, la capital de Guayana a distintas ciudades de Inglaterra, fechadas en 1856 y 1857. Ahora, había que confiar que en alguno de esos sobres estuviese el sello de correos y correspondiera al penique de color magenta.
Escribió a los oferentes simpáticas notas, donde les prometía una apreciable cantidad de libras esterlinas, siempre que le informaran del estado de los sobres y le dijesen a quien iban dirigidos. Y de tener su respectivo sello de correos, le indicaran de sus características.
De entre los once, sólo uno respondió que el sobre estaba dirigido a Mildred Dailers, y tenía una estampilla de un penique de color magenta, despachado el 21 de diciembre de 1856, desde la Guayana Inglesa.
Andrés Wilson quedó feliz, tal si hubiese controlado todas las acciones de la Iranian Oil o su mujer hubiese decidido huir con el amante. Casi era un sueño encontrar esa reliquia prodigiosa, pero debía verla con sus propios ojos. Aunque confiaba en sus compatriotas por la seriedad en los negocios, temía ser engañado. En cierta oportunidad, un lord le vendió un sello falsificado de Chile, donde aparecía la efigie de un déspota. Sin dilatar el asunto, hizo llamar por teléfono al único ofertante, que resultó ser una anciana.
Establecido el contacto, Andrés Wilson viajó a los suburbios de Londres acompañado del chofer y del secretario experto en filatelia. En la calle Mustard Plaster 6, casa H, en un barrio de obreros metalúrgicos donde se respira el olor a humo de antiguas fundiciones, vivía una anciana de rasgos victorianos, vestida como en aquella época de fulgor. Con la amabilidad propia de sus años, invitó a las personas a ingresar a una salita, donde el mobiliario parecía ser de comienzos del siglo XIX o de antes.
—Ha de saber señor Wilson —empezó a hablar la mujer mientras servía el té— que mi abuelo John Carter fue enviado a la Guayana Inglesa en 1954, a cumplir funciones consulares. Aún permanecía soltero y cada mes le enviaba a Mildred Dailers, quien iba a ser mi abuela, una carta donde prometía casarse con ella, no bien regresara a Inglaterra.
Después mostró el sobre agitándolo tal si fuese abanico y se lo entregó a Wilson, quien lo cogió estremecido y pudo verificar que el sello era el auténtico penique de la Guayana Inglesa editado en 1856. En tanto su secretario, dedicado a mirar la operación por encima del hombro de su jefe, hacía una seña de conformidad, moviendo la cabeza.
Wilson sintió ganas de besar a la anciana. Al analizar con detenimiento el sobre, escrito con letra atropellada de burócrata de ultramar, reparó que se hallaba dirigido a Mildred Daniels, y no a Mildred Dailers como habían informado. Ese hecho baladí le pareció irregular y por simple curiosidad lo hizo saber a la anciana. Sin mediar una explicación, la mujer le arrebató el sobre de las manos, pensando que era un objeto indecente. Mientras hervía en su boca la ira de tres generaciones, se puso los anteojos para leer el nombre de la destinataria.
—Perdón caballero, por no haberle evitado esta situación confusa. Debo advertir que el pícaro de mi abuelo, tenía una amante que por casualidad vivía al frente de la casa de mi abuela, y se llamaba casi igual a ella. Ignoro cómo llegó esta comprometedora carta a mi poder —y con desprecio británico, la arrojó a la chimenea donde crepitaba un fuego reparador.
22 Cómo detener el tiempo
Al poeta Sergio Macías y Nieves
A ese hombre lo conocí de casualidad, en fecha de la cual no tengo certeza. Han transcurrido demasiados años y mis recuerdos comienzan a ser ambiguos. Quizá fue un domingo cerca de las siete de la tarde cuando deseaba distraerme, aburrido de leer un libro de filosofía china zen, el cual no sabía cómo llegó a mí poder. O al menos encontrar la fórmula de sacarme de la cabeza, las ideas de aquellos pensamientos orientales. Apenas entendía sus conceptos, no por flojera o desinterés tan propio de nuestra generación cansada de elaborar utopías a destajo. Más bien discrepaba de cómo aparecían planteados.
Caminé rumbo al sur bordeando la playa Cochayuyos Negros de Papudo, mientras miraba hacia la mar y respiraba a pulmón abierto. En la dirección que transitaba no había nadie, exceptuando una pareja que pescaba sin éxito, desde lo alto de unas rocas situadas a mis espaldas.
Cuando advertí que llegaba la hora de la puesta de sol, trepé a unas rocas próximas a la orilla y me senté después de ponerme la chomba que llevaba amarrada a la cintura. El aire salino jugueteaba a mí alrededor y yo buscaba la manera de evitar su presencia. Un alcatraz adulto ahí próximo, emprendió el vuelo para ir a posarse a una roca distante. Enseguida, empezó a abrir y cerrar las alas como demostración de libertad.
Me disponía a recoger una conchita para mi colección, cuando reparé no estar solo. A no más de tres metros había un hombre sentado en posición oblicua a la mía. Tuve la percepción de que había surgido desde una hendidura de la roca, arribando del centro de la tierra. Ambos parecíamos dispuestos a presenciar cómo el sol se hunde en el horizonte desde la creación del universo, emulando el naufragio de una bola de fuego.
Él vestía un gorro azul con visera, una pelliza provista de cuello de lana, pantalones de tela fuerte y zapatos de escalador. Era delgado, de rostro huesudo; tendría 60 años aunque no es mi fuerte calcular la edad, y usaba barba rala, dándole a su aspecto un tinte de misterio.
Bien podría ser profesor de latín, poeta, filósofo, quizá trotamundos, pero no tenía hechuras de ser un sujeto cualquiera. Mientras duró la puesta de sol se mantuvo quieto, de brazos cruzados como quien no se cansa de ver ese prodigio. De trecho en trecho yo lo observaba. Su presencia me tenía intrigado. Aunque el oleaje a esa hora chocaba con ímpetu contra las rocas y bien podía mojarnos confundiéndonos con algas marinas, a él no parecía importarle un bledo ese riesgo. Más bien parecía disfrutar.
Sólo él y yo nos encontrábamos ahí. Quizá debe ser un pintor con afán de plasmar ese fenómeno cotidiano, pensé, sin embargo, no portaba bloc ni lápices para tomar apuntes. Nada hacía develar su oficio. Me entretenía en buscarle ocupaciones extravagantes, y el juego me producía emoción.
¿Y si él por primera vez presenciaba una puesta de sol? Por lo demás, parecía curioso que un artista, de serlo, no hubiese visto aquello en otras oportunidades. Acaso, para conseguir nuevos detalles que precisaba, volvía a mirar ese prodigio de la naturaleza. Cada puesta de sol es diferente y uno nunca, que yo sepa, se cansa de mirar.
Mientras intentaba buscar nuevas interpretaciones a mis dudas, el sol empezó a descender con majestuosa lentitud, emulando una ampolla de sangre y su naufragio era asunto de minutos. El cielo permanecía límpido sin rastros de nubes, ni cubierto con la neblina habitual que durante esa hora desciende sobre la mar.
Ese espectáculo podría ser también el enterramiento del sol, su muerte cotidiana o la visión de nuestra próxima muerte. Aunque bien sabía —y era un hecho irrefutable— que al día siguiente me iba a despertar, mientras sus rayos traspasaran airosos la ventana de mi pieza.
Cuando no quedaba sobre el horizonte ni el menor vestigio del astro, la mínima referencia de que en algún momento se marchó por imperio de la naturaleza hacia otras latitudes, el hombre inclinaba la cabeza.
Para él, deduje a causa de su actitud, al finalizar la puesta de sol llega el vacío, la nada, y el inicio de la oscuridad es la mejor demostración de ello. Hablarle o hacer un comentario sobre lo presenciado aquella tarde, no me pareció razonable. Cada uno es dueño de acariciar su tema, disfrutarlo, hacer de él una historia plañidera aunque sea una vulgaridad.
A mí, tampoco me habría agradado que alguien me hubiese interrumpido. ¿Acaso las palabras no sobran cuando el espíritu se halla enfrentado a una ceremonia de la naturaleza, donde las explicaciones parecen inútiles?
—Sabe señor —dijo mirándome sin levantar la cabeza— si yo hubiese querido, habría detenido el tiempo, y así hubiésemos contemplado la puesta de sol por algunos minutos más.
Su intervención la estimé una singular metáfora y me alegré que ese hombre supiese crearlas. Como se vive una época empeñada en exaltar la vulgaridad en todo orden de cosas, valoré sus palabras. Otro distinto a mí, habría pensado que era un demente evadido de un asilo. Detener el tiempo, desde luego era una frase literaria, el anuncio de un retruécano, algo mágico después de haber presenciado el naufragio del sol, en su barco de fuego.
—Siempre —dije con cautela— uno quiere que los momentos más dulces sean infinitos, mientras el tiempo se desliza sin nosotros advertirlo. ¿Le parece?
—Creo que usted señor —respondió ahora con la cabeza levantada, mientras había un perturbador brillo en sus ojos— no me ha comprendido, y por favor no piense que es un reproche. No es mi ánimo actuar en ese sentido. Ya cometí una imprudencia al hablarle. Aunque le parezca asombroso, yo puedo detener el tiempo a mi arbitrio. Así es. Por espacio de varios años viví con los sakalava en la isla de Madagascar, y ellos me enseñaron cómo hacerlo. Y créame que no es una tomadura de pelo.
Ahora me observaba a los ojos. Había empezado a acercarse. La distancia de tres metros se había reducido a menos de dos. Miré a mí alrededor y pude advertir que la pareja de pescadores se había marchado. El alcatraz, en afán de depredar, había volado en dirección desconocida. Al cabo de algunos minutos iba a empezar a oscurecer, y si bien no sentía temor, la situación entre el extraño y yo, adquiría un nuevo cariz.
Debe ser poeta, pensé por la manera de expresarse y de cómo adecua su lenguaje a las circunstancias de esa tarde. Un loco habría usado otra forma de conversación. Habría emitido algún ruido gutural; reído en forma escandalosa; realizado gestos extraños, mientras amenazaba con arrojarme a la mar, o dicho palabras soeces, o se hubiese puesto a bailar dando aullidos, o con desparpajo se hubiese puesto a orinar.
Ese hombre que decía saber cómo detener el tiempo, cuando se le daba en gana, me tenía intrigado. Si yo deseaba disfrutar de su compañía, conocerle mejor, tenía que permitir que hablara a su entero arbitrio; y llegado el momento, desafiarlo a demostrar su prodigiosa facultad.
Nunca lo había visto. Parecía un extraño, pero en la media hora que estuvimos juntos, creí que era un viejo amigo a quien se le puede referir que uno desea cometer un homicidio por placer, o siente ganas de suicidarse. Él, parecía conocer al dedillo esa playa, a donde yo concurría a menudo a sentarme en la arena. Buscaba un sitio con quietud y algo de sombra, y me ponía a leer o miraba la vastedad del océano, para navegar hacia otras latitudes en la barca traviesa de la imaginación.
Alguien como él, no era una persona para olvidar. Se trataba de un tipo singular, arbitrario, dotado de hechizo. Su voz era bien modulada, con las inflexiones justas para producir efectos dramáticos. Podía ser actor, y después de analizar su conducta y dichos, me pareció justo darle esa condición.
Cuando se despedía, preguntó si al día siguiente deseaba encontrarme con él en ese mismo sitio, para contemplar la puesta de sol. Aseguró que detendría el tiempo, para que viésemos el fenómeno hasta la saciedad. Le respondí que aceptaba su invitación, aun cuando uno jamás está seguro de nada. Él sonrió y cabizbajo se marchó en dirección al sur.
En la tarde del día siguiente me dirigí a la playa Cochayuyos Negros, aun cuando dudé al principio de hacerlo. Mientras me encaminaba al encuentro con el extraño, iba sintiendo una excitación perturbadora. Si él demostraba ser capaz de detener el tiempo, quien sabe si le pedía lo hiciera en mi propio beneficio.
23 Su majestad no se equivoca
Al escritor y tarotista Jaime Hales
El Rey de América, Filips V príncipe de Texas Oil, ungido soberano el 29 de febrero de 2052 quien iba a fallecer al cumplir nueve años de reinado, al atragantarse con un cuesco de durazno, no podía equivocarse. Si a él se le ocurría decir: siete más siete son diecisiete, sus colaboradores hacían enmendar todos los textos de matemáticas del reino.
Desde luego Filips V era astuto y para evitar algún bochorno, porque no podía equivocarse, nada decía si no lo tenía escrito de antemano en un papel. Improvisar distaba de ser su afición. Antes de convertirse en rey, hablaba por los codos y sus yerros eran utilizados por la oposición clandestina, para calificarlo de tonto.
Ser soberano del Reino más poderoso de la tierra tenía ventajas, pues se permitía gustos que nadie se había dado, desde que el hombre empezó a caminar en dos patas. En la mañana se bañaba en el Mar Negro; en la tarde almorzaba en Washington en compañía de reyes sin corona, que humillados le iban a pedir dinero en préstamo. Apenas concluía la comida volaba a la India donde alojaba en el Thaj Mahal, comprado por su imperio, para satisfacer sus caprichos al creerse más sentimental que su constructor, el famoso Shah Jahan.
A veces, iba a la luna que empezaba a ser habitada por inmigrantes africanos, pero le hacía mal el aire de los cráteres y su visita apenas si duraba un fin de semana. No se había casado, pero en cada lugar donde aparecía, sus edecanes le tenían compañía adecuada, para endulzar sus noches que él estimaba tristes. Si estaba solo se ponía a pensar si su reinado iba a ser breve, como el de su padre, que murió asesinado a la semana de ser ungido rey, o largo como lo fue el de la reina Victoria de Inglaterra.
En el reinado de Filips V se inició la guerra entre Inglaterra y Francia por la posesión del Canal de la Mancha. Gracias a su sabia intervención, los ingleses se quedaron con el canal en toda su longitud, aunque los franceses lograron que se empezara a llamar sólo en francés, lo que debería figurar en las enciclopedias inglesas.
Otro asunto de interés donde Filips V intervino con prontitud, fue en la fragmentación del Reino de España en repúblicas autónomas. Vascos, catalanes, andaluces y gallegos lograron la ansiada independencia, alentados por Filips V y tal como se iban desarrollando los acontecimientos, manchegos, castellanos y asturianos, pedían un trato similar.
Asimismo, en una oportuna y sabia decisión, aunque al principio fue resistida, ordenó que los coreanos del sur se fuesen a vivir a Corea del Norte y los del norte, a Corea del Sur. Fin de la guerra y gloria eterna para su majestad.
En los años de floreciente reinado, Filips V provocó las mayores transformaciones de la humanidad. Logró que Cachemira se convirtiera en república teocrática, e Irak consiguiera su independencia después de 44 años de dominación internacional. La prosperidad del mundo alcanzaba límites inimaginables. No había analfabetismo, aunque las personas se preguntaban cuál era la razón de saber leer y escribir, si no tenían recursos para comprar libros.
Otro asunto de interés, que lo colmó de gloria, fue la eliminación de las cárceles del reino. A los delincuentes, cualquiera fuese su delito, los hacía ejecutar después de un juicio sumario. También cerró las casas de orates, y a los locos —donde había muchos de sus opositores— los confinó a Alaska. En vano, intentó clausurar los asilos de ancianos y exigir que éstos fuesen a morir a las montañas, como emulando a los esquimales. Fue su anciana madre viuda la que se opuso con tenacidad de chicana, y este revés puede considerarse el único de sus gloriosos años de reinado.
Méritos que se los quisiera cualquier otro soberano. Sin embargo, Filips V pasó a la historia por un hecho baladí si se quiere. En tanto visitaba Miami, donde le seducía navegar en velero para demostrar su intrepidez, mientras los huracanes le pisaban los talones, cometió un desliz inaceptable. En una conferencia de prensa, dijo que venía llegando desde Berlín, ciudad donde pudo visitar la Torre inclinada de Pisa. Entre las risitas nerviosas de sus colaboradores, abundó en detalles sobre las características de la torre y dijo que el presidente de Alemania le había ofrecido en ese lugar, una recepción de gala.
Nunca se supo de donde surgió la confusión del soberano, pero es el caso que alemanes e italianos hervían de ira al enterarse del dislate, pero nada podían hacer contra el más poderoso gobernante de la tierra. Al menor reclamo, Filips V los podía invadir y les nombraba un interventor vitalicio. Desde esa fecha, aunque a regañadientes, los países involucrados debieron hacer las correcciones del caso. La Torre de Pisa fue llevada a Berlín para no desairar al extravagante Filips V, aunque en un principio los italianos se opusieron.
24 La mujer de bronce
De madrugada arribó la policía a la mansión de los Alcabuz, situada en la Dehesa. Alborotada, la familia debió levantarse. En medio de la oscuridad otoñal, los detectives iniciaron el registro minucioso de la vivienda, y en breves minutos, lograron ubicar la escultura “La mujer del cántaro” de Arístides Bermejo, que desde hacía una semana adornaba la fuente de agua del extenso parque.
Petronio Alcabuz, el dueño de casa, vestido con pijama italiano de seda iba de un punto a otro, observando la acuciosidad de los detectives, sin entender bien al comienzo, por qué la policía invadía el hogar. Su mujer, Hortensia de La Flor, ataviada con bata azul de encaje y peinada al desgaire, hacía gestos de malestar y gemía como impúber, mientras se lamentaba de su desdicha.
Cuando el jefe de policía comunicó al matrimonio que se iban a llevar la escultura de bronce, Hortensia de la Flor se dirigió azorada a su marido y, como reproche le dijo:
—Si no te hubieses empecinado en comprar esa indecente escultura, no estaríamos ahora sufriendo este vejamen. Apenas la vi, me dio una sensación de repugnancia. Mañana, todo Santiago se reirá de nosotros.
Perturbado por el registro, y sin importar a Petronio Alcabuz los airados lamentos de Hortensia de la Flor, que seguían martillando sus oídos con una interminable prédica de falso profeta, empezó a recordar las circunstancias de cómo había llegado hasta ahí “La mujer del cántaro”.
Después de haber construido su ostentosa mansión en un barrio exclusivo de la ciudad de Santiago, requería ser alhajada en forma, porque debía estar acorde con quienes la frecuentaban. Fue así cómo, trajo desde países lejanos —cuyos nombres apenas conocía— muebles, alfombras y una variedad increíble de adornos que por catálogo, comercializaban en una tienda.
Enseguida, necesitó cuadros al óleo para adornar las extensas paredes enlucidas, pero no se atrevía a comprarlos, aunque comerciantes del ramo le ofrecían de pintores de renombre. Las falsificaciones menudeaban en el mercado del arte, y no queriendo exponerse a ser objeto de burla de amigos que sí sabían del tema, se hizo asesorar por especialistas. Inició un deambular por casas de antigüedades, de remate, donde él señalaba lo que le complacía, y el experto evaluaba la selección.
Vivía obsesionado con adquirir lo deslumbrante, lo de jerarquía, aquello que provocara envidia entre sus nuevas relaciones. De no ser así, se iba a sentir menoscabado. Al enfrentar dos objetos de apariencia similar, por norma, se inclinaba por el de mayor precio. No quería transigir, aunque lo acusaran de advenedizo. Los años de privaciones y sostenida lucha, mientras ascendía por la resbaladiza escala social, no podía considerarse tiempo gastado en minucias.
—Yo haría cualquier esfuerzo por comprar un Van Gogh, pero no me atrevo por temor a ser estafado —repetía a menudo entre sus amistades de ventaja, y miraba a Hortensia de la Flor, quien hacía una venia de aprobación.
Petronio Alcabuz se vanagloriaba de sus precarios conocimientos. De tanto frecuentar las exposiciones e incluso museos —debía afinar el ojo primario— se había familiarizado con nombres de artistas famosos, a quienes mencionaba cuando podía, más para darse ínfulas, que otra cosa.
Hortensia de la Flor, para no quedar a la zaga, gustaba vestir ropas finas. Sufría hasta cambiar de color, si alguna de sus amigas de conveniencia le hablaba que había adquirido joyas y ropas exclusivas, cuya selección es privativo de la gente calificada. Y en el ámbito familiar, para no interferir en la compra de objetos de arte —ella reconocía su mediocridad y por modorra no deseaba atiborrarse con nombres difíciles— prefería entregar aquella responsabilidad al criterio del esposo.
Cuando Petronio Alcabuz le habló que pensaba comprar una escultura al artista chileno Arístides Bermejo, hizo un gesto de soberbia y se apresuró a decir:
—¿Acaso no sería preferible hacernos de una escultura importada, y así viajamos a Europa?
—¿Ir a Europa sólo a comprar una escultura?— se defendió Petronio y agregó: —No olvides que Arístides Bermejo está muy bien cotizado. Me ofrece “La mujer del cántaro”, uno de sus más notables trabajos en bronce. Son algunos millones, mi amor, pero la obra los vale.
—¿Eso significa —indagó la deprimida Hortensia de la Flor— que no me vas a comprar el anillo, la pulsera y los pendientes de esmeraldas? Que lata. ¿Y si la escultura es robada?
Petronio se puso a cavilar. Acaso su mujer hablaba por única vez usando la cordura. Acostumbrado a vivir en un mundo de zancadillas, muy bien podía el escultor querer vender una obra robada o falsificada. Conocía a través de los periódicos, de ruidosas estafas en ese ámbito. Igual decidió comprar la escultura, pese a sus aprensiones y las dudas de su esposa.
Apenas supo del allanamiento de su mansión, lo cruzó la inquietud del primerizo en el amor. La policía, pensó, no allana el hogar de gente adinerada por el gusto de fisgonear. Había un hecho turbio por medio, algo sucio, inconfesable. Cuando el jefe de policía le preguntó si “La mujer del cántaro” la había comprado al escultor Arístides Bermejo en su propio taller de la avenida Rondizzoni, sintió punzadas en el vientre. No tardó en hilar fino, acostumbrado a llevar sus juegos mercantiles hasta el límite.
Ahí descubrió, pero tarde, que había sido engañado por ese mequetrefe que se daba ínfulas de artista. Claro; como usaba boina negra cargada sobre el ojo, barba profusa, rizada, propia de asirio y gustaba casarse con mujeres bellas, sólo para que le sirvieran de modelo, podía permitirse cualquier tipo de embaucamientos.
Cuando Petronio fue a comprar la escultura, Arístides Bermejo lo recibió con la amabilidad propia de quien ansía estructurar un negocio de ventaja. Lo invitó al taller. Ahí había un horno de fundición y los recursos necesarios para hacer el moldeo a la cera perdida.
Sobre su mesa de trabajo, tenía una carpeta con recortes de diarios, pegados sobre cartulina. En ella aparecían sus mujeres de bronce en distintas posturas, que empezó a mostrar a Petronio Alcabuz, haciendo hincapié en las numerosas críticas laudatorias, una de las cuales lo comparaba con la mejor época de Benvenuto Cellini.
Como Petronio sabía lo elemental sobre escultura, y esto incluso es decir bastante, aceptó como válidos los juicios escritos. Si entraba en otras consideraciones, podía exponer su flaqueza cultural ante un hombre conocedor de la materia. Prefirió el silencio prudente, sorprendido al enfrentar la escultura en tamaño natural de una mujer, que afirmaba un cántaro en la cadera. No era necesario ser experto para apreciar la magnitud de su belleza.
“La mujer del cántaro”, mostraba en todas las variaciones posibles, la perfección de sus formas en cada detalle, donde la generosidad de líneas y sinuosidades, hablaban de la destreza del realizador. Dotada de un realismo extremo, se podía comparar sin menoscabo, con esculturas del Renacimiento.
—Cualquiera se enamora de ella, a causa de su naturalidad. Es una obra magnífica —sentenció Petronio, para darse humos de entendido, mientras palmoteaba en el hombro a Arístides Bermejo, después de cerrar la operación mercantil.
A la mañana siguiente la escultura llegaba a la mansión de la familia Alcabuz, y se iniciaban las discusiones entre el matrimonio y sus hijos, para darle ubicación. Cada cual creía disponer del sitio adecuado. Al final, convinieron que en el parque de la mansión, “La mujer del cántaro” iba a lucir de maravillas, y que todo visitante, apenas traspasara la puerta de reja de la calle, podía admirarla en plenitud.
Pero la policía llegaba de improviso aquella madrugada a perturbar la tranquilidad familiar, al parecer no teniendo entre manos ninguna otra tarea en curso. Hortensia de la Flor, alerta a los vaivenes de la investigación, decidió ausentarse a sus habitaciones. No pretendía asistir a otras escenas de ultraje. Lloró junto a una de sus hijas, imitando a viuda falsa hasta hipar, aferrada a la posibilidad de una sustanciosa herencia. A partir de ese instante, ya no dudó. La escultura de bronce era robada de un museo, y jamás la volvería a ver. Casi era preferible esta situación bochornosa de ultraje, a soportar su presencia diaria.
Mientras los detectives la retiraban con especial cuidado del pedestal, y la metían en un vehículo ante la atenta mirada del jefe, Petronio solicitó a éste le informara de las razones de aquella arbitraria medida. El policía, mientras le propinaba a “La mujer del cántaro” amistosas palmaditas en la nalga, dijo casi en susurro:
—Desde hace tiempo, señor Alcabuz, están desapareciendo las modelos del escultor Arístides Bermejo.
25 El ojo de vidrio
A mi hija Dalal que me obsequió esta historia.
Cerca del mediodía, como todos los viernes, apareció don Cirilo en casa de doña Julia. Ambos, desde hacía tiempo, habían cruzado con largueza el umbral de la edad para ser novios. Él, en su calidad de alcalde vitalicio, una y otra vez le declaraba su amor invernal, el que se iba incendiando a través de los años.
Ante el asedio, doña Julia sabía escabullirse utilizando variadas argucias. No se atrevía a casar con quien no era del todo libre. Así, la posibilidad de vivir bajo el mismo techo, se había transformado en eterna negativa.
Cuando llegó la hora de comer, luego de los aperitivos de rigor, aderezados con bocadillos, doña Julia ofreció a su visita una sopa sustanciosa de verduras.
Don Cirilo, hombre acostumbrado a la cortesía provinciana, y dominado por un momento de romanticismo, quiso ser gentil. Mientras le hablaba a doña Julia de su trabajo en la alcaldía, le sirvió de beber, no obstante sin desearlo, le golpeó con la mano en un ojo, y como era postizo, cayó en la sopa.
El bochorno a cualquiera habría amilanado, pero doña Julia supo encontrar su ojo de vidrio después de rastrearlo con la cuchara, como si anduviese persiguiendo un trozo de carne. Y de lo más ufana se lo puso. Al no estar de suerte, pudo advertir que le molestaba en la cuenca, pues tenía restos de perejil. Nada de tímida y pidiendo excusas, se sacó el ojo postizo con la misma naturalidad de quien hace lo mismo con una legaña matinal.
Para no incomodarla, don Cirilo miró al costado, mientras observaba a unos gorriones picotear la uva del parral, y su amada introducía el ojo en la copa de vino para lavarlo. Ella, mientras tanto, no podía permanecer con su cuenca vacía. Apresurada se dirigió a su pieza desde donde regresó con un parche pirata, del mismo color de su vestido. Y comentó a la visita:
—¿Verdad don Cirilo que no me veo mal?
Él asintió con un movimiento sutil de cabeza, y en una demostración de infinito amor, se dedicó a hablar de lo hermosa que estaba ella ese día. Ahora, como el ojo de vidrio continuaba dentro de la copa de vino y se veía de mayor tamaño, él se sintió observado desde una posición privilegiada.
Abochornado, sin ganas de seguir ahí —mientras doña Julia se alejaba en dirección a la cocina— volcó sin querer la copa donde estaba el ojo, y así redondear esa tarde de desdichas. No bien regresó doña Julia con sendas tazas de café, él se excusó después de beber la infusión a toda prisa, marchándose de la casa de aquella mujer que tuerta y todo, amaba por su sencillez.
Debido a esas casualidades que no tienen explicación alguna —y si lo tuviesen dejarían de ser cautivantes— el ojo de vidrio terminó en un bolsillo de la chaqueta de don Cirilo, después de haber rodado por la mesa.
No bien desapareció el alcalde, doña Julia se puso a buscar el ojo, aburrida de tener el parche pirata. Al no encontrarlo en la copa vacía, pensó que don Cirilo se lo había tragado. Disconforme con ese primer análisis, se dedicó a hacer conjeturas. Barajó ideas diversas hasta llegar a la conclusión, que su eterno galán lo había hurtado para obsequiarlo a su concubina, que también era tuerta.
26 Destino fatal
Noé construyó el arca pensando en utilizarla como medio de solaz, pero el diluvio le aguó la fiesta.
27 Un reloj para Carzal
Para el escritor Roberto Alifano
En la entrada del Hotel Guaraní de Asunción, un hombre grueso de movimientos pausados, dueño de una mirada turbia, cuya edad podría ser la de un jubilado del Ministerio de Educación, vendía relojes falsificados de marcas prestigiosas, puestos en una bandeja de madera.
A quien transitaba por allí se le acercaba al instante, y en un alarde de diestro mercachifle ofrecía su producto, aunque se cuidaba de advertir —después de establecer un diálogo amistoso— que se trataba de relojes de imitación.
Las veces que concurrí al citado hotel para asistir a un Simposio Internacional de Literatura, acompañado del escritor argentino Saúl Carzal, el mercachifle nos abordaba. En su mejor lenguaje y arte de buhonero, nos ofrecía sus relojes falsificados.
Deslumbrado Saúl Carzal por la calidad de la imitación, los admiraba y se dejaba tentar no bien el vendedor ponía la bandeja bajo su nariz. Luego del intercambio de consultas necesarias, y cuando el primero accedía a rebajar otra vez el precio de un determinado reloj para señorita —según Carzal pensaba obsequiar a una de sus hijas— mi amigo se alejaba como si el juego mercantil no lo hubiese complacido del todo.
Para él continuaba siendo alto el precio, y aún no agotada en forma satisfactoria la transacción comercial. Quizá deseaba más guerra, otro tiempo de disputa para demostrar su hábil desempeño en el arte de comprar, por mucho que fuese ajeno a su vocación de escritor.
A esto, el vendedor de relojes, impresionado por ese hombre de hablar pulcro, de modales finos, diestro en el floreo como buen esgrimista verbal, y en saber escabullirse sin comprar nada —aunque lograba hacer descender en cada intervención el precio de la mercancía— estaba dispuesto a perder preciosos minutos para lograr encajarle un reloj.
Saúl Carzal, distinguido artífice de la pluma no mostraba fisuras, ni ánimo de transigir ante las argucias del vendedor. Cogía una y otra vez el reloj seleccionado, y lo examinaba con acuciosidad de entendido, al suponer que iba a cancelar el equivalente de un automóvil, diseñado para un príncipe saudita.
El vendedor parecía empeñado en atrapar a nuestro escritor en sus certeras redes mercantiles. De no conseguir tal cosa, lo estimaba un rotundo revés, una demostración cabal de sus limitaciones de buhonero, y que no disponía de las argucias necesarias para convencer a ese artesano de la palabra escrita, cuya labia lo tenía anonadado.
Y como su oficio parecía a todo ancho encaminado a vender el mentado reloj de señorita, una mañana lluviosa, mientras el calor obligaba a aligerarse de ropa bajo el paraguas, nos abordó como en las otras oportunidades. Aunque por su actitud risueña —no la había tenido en los días anteriores— hablaba de estar dispuesto a rebajar a mi amigo aún más el precio del reloj; y lanzó el siguiente desafío:
—Buenos días caballeros. (Y dirigiéndose a Carzal dijo): Haré un sacrificio que está más allá de mis posibilidades comerciales. Venderle un reloj a usted señor, créame, se ha transformado en un desafío. Por último, pague lo que crea conveniente. No se va a ir de Paraguay sin llevarse este maravilloso reloj Cartier. ¿Ha pensado en la cantidad de personas que han intervenido en su construcción? Me defraudaría —y se lo digo con sinceridad— si usted se negara a comprar el más hermoso de mis relojes, el cual creo va a ser lucido en la muñeca por la más bella de las mujeres de su país.
A Carzal, el discurso le pareció una verdadera obra de arte de buhonería. Aun cuando dominaba a la perfección la oratoria de Emilio Castelar, la péndola de Jorge Luis Borges y sabía polemizar con reconocida habilidad, no tenía qué argumentos esgrimir para salir incólume del cerco.
Negarse a comprar a esas alturas aquella bagatela no parecía sino capricho, una burla hacia ese buen hombre que durante una semana se había esmerado en convencerlo mediante sus dotes de charlatán.
Lo vi titubear, subirse y bajarse la solapa del impermeable inglés; hacer gestos; recorrer con la lengua el labio superior, y buscar en un bolsillo de la chaqueta, con afán de explorador, algún objeto baladí.
Cuando el vendedor le puso el reloj de señorita en la mano, Saúl se sintió atrapado, cogido del pescuezo por la soga del verdugo, y sólo le restaba sacar los billetes del bolsillo. Me miró. En sus ojos sorprendidos de acucioso investigador de la poesía gauchesca, vi la marca inconfundible de la persuasión hecha por el talentoso vendedor, acostumbrado a engañar a los turistas gringos.
Quizá como último recurso, porque no quería entregar jeta, urgido hilvanó una historia para oponerse a la hábil maniobra comercial y dijo:
—Sus relojes, estimado amigo, han sido fabricados para dar la hora del Paraguay. No creo que sirvan en Argentina, de donde soy.
28 Nieto
Al pícaro Diego no le pueden pasar gato por libre. No conoce las liebres.
29 Nadie como Él
Al poeta Aristóteles España
Aquella mañana el dictador General Pericles del Carmen Pincheira, arribó al salón de ceremonias custodiado por 1.200 efectivos de su guardia pretoriana. En esa solemne oportunidad, condecoraría a distinguidos personajes del imperio, entre ellos al Coronel Inocencio del Ángel. Este insigne militar, gloria de la aviación, fue el responsable de lanzar bombas de NAPALM sobre una aldea, donde se suponía que se ocultaba un terrorista, pero el presunto terrorista logró huir, no así los 237 habitantes que murieron calcinados.
Además, en forma póstuma iba a ser premiada la mujer bala del circo del tirano —la representaba el encargado de disparar el cañón— por haber sido lanzada contra una manifestación de cesantes. Ella y 1.720 de los que protestaban murieron en medio de la batahola, sin embargo, por costumbre se salvó el prestigio del Imperio.
Otro de los favorecidos por el sátrapa, era el rector de la Universidad Santa Ignorancia. En diecinueve años de fructífera labor a cargo del instituto superior, no se había graduado nadie. No tenía alumnos.
La lista de los galardonados se completaba con diez sujetos merecedores al reconocimiento público, entre quienes se hallaba el director de El Espejo, el único diario permitido del imperio. Cada mañana aparecía el dictador en la portada, besando niños de manera sospechosa, inaugurando colegios, hospitales, carreteras, viviendas, aunque todo aquello era sólo escenografía.
El General Pericles del Carmen Pincheira cogió las trece condecoraciones y las besó, demostrando ser el padre de quienes iba a laurear. Después de examinar al grupo, juzgó que nadie como él merecía la gratitud de sus súbditos, y procedió a condecorarse así mismo.
30 Cuando menos se piensa
Aterrorizada por el desenlace de aquella tarde, Diadema se puso a gimotear. Néstor su amante desde hacía un año, el rey del lecho, conocedor de los vericuetos del placer, que inventaba en cada oportunidad diferentes formas de recrear el amor, había muerto debajo de ella.
El desvergonzado, cuando se amaban en la clandestinidad de un hotel de lance, en el automóvil, en un baño público, en algún viejo ascensor, decía un rosario de blasfemias. La acusaba de prostituta asquerosa y se jactaba de ser un reconocido semental. Al comienzo era delicado, provisto de una galantería versallesca. Después se dejó conducir por la tosquedad –incluso ya no se bañaba— y la mujer se fue desilusionando.
Diadema y Néstor habían llegado al hotel en el automóvil de ella, mientras la ciudad bullía a la hora preferida de los amores prohibidos. Diadema, tuvo que justificarse ante su marido, diciendo que iba a la peluquería, y Néstor comentó a su mujer que debía asistir a un simposio… Si ésta hubiese sabido que la palabra simposio viene del griego: festín, se habría puesto suspicaz.
Para Diadema ir a la peluquería era su rito semanal, propio de holgazana. Vivir una intensa vida social intrascendente, pese a todo, la tenía asqueada. Era su mundo, y había terminado por aceptarlo. Sin embargo, a su marido le fascinaba verla bien arreglada, igual a maniquí.
Los amantes se reunían por costumbre en la plaza Uruguay, donde llegaban por separado en automóvil. Tenían su código secreto de señales y cuando olfateaban que no había peligro, Diadema se encaminaba al vehículo de Néstor y llevados por vientos de deseo, se emboscaban en las calles aledañas, rumbo a donde pudiesen recrear la lujuria.
Ese catorce de julio se juntaron cuando se cumplía el primer aniversario de conocerse, sin importarles la conmemoración de la Revolución Francesa. Qué mejor reunirse en el discreto Hotel “Gritos de Guerra”, donde había habitaciones con piscina, camas de agua; columpios; roperos para ocultarse; espejos en las paredes y en el cielo raso, y televisión donde podían disfrutar de cine erótico.
Se habían encontrado por primera vez de casualidad en una tienda de antigüedades, mientras él compraba una lámpara egipcia del siglo XVI de dudosa procedencia, y ella se interesaba en una silla inglesa. Aunque parezca incomprensible, Diadema terminó por comprar la lámpara y Néstor por llevarse la silla de pino pintada de color caoba.
Aquella decisión, como intercambio de gustos, se asemeja más a juego de niños, que a una actitud de gente adulta. Sin embargo, constituía un sarcasmo, que les sirvió para intimar. Se alegraron de sentir pasión por las antigüedades, lo cual no es frecuente en quienes tienen alrededor de treinta y cinco años. Esa misma tarde fueron a beber café en un local discreto, próximo al Palacio de Bellas Artes. Hablaron de música, de literatura, de pintura, aunque moviéndose en la superficie de los temas debatidos, y terminar por descubrir que serían amantes.
A la semana se volvieron a reunir en el mismo café. Daba garantía de discreción. Arribaron con discursos bien elaborados, necesarios para resolver lo que suele llamarse: “El inicio de una relación sentimental duradera”.
Sin rodeos, Néstor reconoció estar casado con una mujer hermosa, que no bien aparecía por la calle, el tránsito se detenía. En las fiestas provocaba incluso a las esculturas, y los hombres corrían a atenderla. Cuando entraban al lecho de la verdad, allí donde no debe haber verdades a medias, a ella le seducía narrar historias ajenas al momento, y si él quería abrir el libro de los deseos, lo acusaba de ser impetuoso, de no saber esperar las campanadas del corazón.
Se podría decir, que ella privilegiaba el amor apegado a las normas de la tradición, a los conceptos religiosos, porque se persignaba antes de la cópula y en ocasiones quiso rezar el rosario. Suponía que el menor cambio cae en la indecencia. Por algo se había educado en un colegio de monjas españolas, hijas del franquismo.
Diadema manifestó hallarse casada con un viudo veintitrés años mayor, senador designado del partido por la Independencia Nacional. El sujeto era de costumbres apegadas a la tradición y provenía de una familia de linaje, asunto que para él resultaba irrenunciable, si había que amarse de manera distinta a la postura del misionero. Desde que se habían casado ocupaban piezas distintas, pues el senador exigía independencia en asuntos del buen dormir.
A modo de completar este cuadro de gazmoñerías insalvables, cada quince días, como si el matrimonio fuese a tomar un medicamento, realizar una liturgia, o cortarse las uñas de los pies, visitaban el lecho del placer, aunque de placer sólo tenía el nombre.
De ahí que, a la luz de las historias expuesta aquella tarde sobre la mesa del café, Néstor y Diadema, parecían insatisfechos. Les faltaba el complemento, acaso las gotas de picardía necesarias para alcanzar la plena dicha. No era desde luego una tragedia sin solución. De todas las situaciones arbitrarias que afectan a las parejas, es la más sencilla de resolver.
Esta orfandad alimentada por las costumbres o por la ausencia de imaginación, flojera o desencanto, parecía ser la razón o la sinrazón de que Diadema y Néstor clamaran a los cuatro vientos la necesidad de hallar el suplente, y así poder observar el lado íntimo del apetito carnal.
Aquella tarde en el café, abiertos sus corazones oxidados, decidieron convocarse para una fecha próxima, donde pudieran conocerse en la intimidad. Aunque les urgía descubrirse, intercambiar deseos y formularse preguntas no hechas a sus cónyuges, se marcharon seguros de que muy pronto volverían a verse.
Convinieron reunirse al cabo de una semana en la Plaza Uruguay, a las tres de la tarde, a donde arribarían en automóvil. A medida que pasaban los días, Diadema iba creciendo en deseos, y llegaba a soñar que Néstor se le metía en el lecho, sin importar que en la pieza vecina durmiese el senador.
El primer encuentro de infidelidad para consagrar esa fórmula de amor clandestino, los sorprendió en el pináculo del antojo, a punto de entregarse al placer en solitario. Desde hacía una semana eran esclavos de un rígido ayuno, tal si estuviesen cumpliendo un exvoto. A tiempo de Cuaresma, si se prefiere. Se contaron sus cuitas; se hablaron al corazón; se lamentaron de no haberse conocido antes; se hicieron promesas de mantener lo de ellos en secreto, y de jamás referir una palabra a nadie, acerca de esa nueva vida que habían decidido emprender.
Ese día de invierno en el Hotel “Gritos de Guerra” en que cumplían su primer aniversario, se pusieron a discutir sin medir las consecuencias. Desde hacía un tiempo, Diadema parecía dispuesta a terminar esa relación adúltera que la empezaba a destruir, a producir pánico. Néstor la acosaba a diario por teléfono, exigiendo verse más seguido. De no complacerlo, amenazaba con enviar anónimos al senador, donde contaría lo de ellos. Lo que en un principio era miel sobre hojuelas, se había convertido en pastel ácido.
Olvidados de las disputas se dieron una pequeña tregua, mientras se bañaban en la piscina. Néstor la volvió a agredir mediante groserías propias de plebe, que con timidez empiezan a aparecer en los diccionarios. Chapotearon en el agua y se persiguieron hasta quedar extenuados; sin embargo, Diadema lo hacía a regañadientes, sólo por cumplir. De ahí emigraron al lecho, dispuestos al amor, y como él resollaba no por ansias, sino por estar extenuado, le pidió a Diadema que lo montara.
A disgusto, ella hizo de amazona en el tabernáculo del placer, donde nadie escapa si hay disposición mutua para recrearse. Por momentos, Diadema se puso a recordar cómo al mes de ser amantes, ingresaban en las fases de la luna, mientras desterraban los miedos, que a menudo frenan la voluptuosidad.
Llegado el momento en que se aproximaba el clímax, Diadema sintió que Néstor jadeaba como si se fuese a ahogar, y se indignó al oír que la insultaba hasta humillarla, por ser complaciente con la lentitud. Jamás lo había visto tan soez y apresuró el galope hasta darle velocidad de vértigo.
Nunca antes había conseguido tanta vitalidad en el desempeño. La inédita grosería la impulsó a cabalgar al hombre hasta provocarle lo que jamás había experimentado, y más que una acción de amor, quería convertir aquello en una liberación.
Al sentir a Néstor pasar del éxtasis a la rigidez, el miedo la paralizó mientras daba chillidos, pero se consoló al ver concluida para siempre esa relación perversa que desde hacía meses la hostilizaba. Otra, habría entrado en pánico enfrentada al cadáver. Volvería a ser la mujer frívola de las reuniones sociales, tan del gusto del senador. Había sido una necia apasionada al haberse enredado con un sujeto de una situación distinta a la de ella, que se daba mañas de culto.
Más tranquila, y como era ocurrente, vistió a Néstor y mientras esperaba que oscureciera, se peinó y maquilló con la destreza de siempre. De no actuar en forma juiciosa, quizá como nunca lo había hecho en su vida, sería descubierta. A toda costa debía deshacerse del cadáver. De sólo pensar en el escándalo que se podía producir, la hacía actuar con extrema prudencia. ¿Qué explicación le iba a dar al senador, al hombre que la utilizaba sin ambages sólo para lucirse con ella?
Como pudo, arrastró a Néstor hasta el automóvil para acomodarlo en el asiento del copiloto, y cuando empezó a buscar las llaves, no las encontró. ¿Las había extraviado en medio del ajetreo? Aquella nueva adversidad la tenía al borde de darle un patatús. Al final las halló en el bolso de mano, que había revisado hasta la majadería. Por momentos, había pensado pedir auxilio, y someterse a las consecuencias, aunque la hundieran.
Transformada en inminente fugitiva de la justicia, abandonó urgida el lugar, y algunas cuadras más adelante se detuvo en una calle solitaria. Abrió la puerta del copiloto y movida por un gesto de audacia, empujó a Néstor fuera del vehículo. Como esa noche las desdichas parecían confabularse en su contra, el hombre quedó con un pie atrapado al asiento. Sin mediar las consecuencias, reinició la marcha y aceleró mientras giraba el volante a izquierda y derecha, para desprender el odioso lastre.
Arribaba a casa convertida en guiñapo. Cuando metía el automóvil en el garaje y pensaba llorar, apareció el senador, quien le dijo si había olvidado que esa noche tenían entradas para el cine. Luego, subió al vehículo y levantando desde el piso un objeto, preguntó:
—Me puede decir mi amor ¿de quién es este zapato?
31 Lógica
Como no quería morir, se negó a nacer.
32 Caminante 1
Se ponía zapatos ajenos para andar otras historias.
33 Caminante 2
Calzaba zapatos viejos para recorrer el pasado.
34 Caminante 3
Andaba descalzo para no despertar el pretérito.
35 Caminante 4
Si sus zapatos lo pueden llevar a cualquier parte, su imaginación debería usarlos.
36 ¿Dónde ir?
Por decir un piropo a la concubina favorita del rey de la isla Auckland que paseaba en carroza, le cortaron la lengua. Por hurtar una naranja en el mercado de Estambul, le cercenaron la mano. En busca de un lugar apacible donde estuviese alejado de tantos infortunios y leyes represivas, viajó a América del Norte. Como no pudo responder al policía de inmigración en el puerto de Nueva York, quien le preguntó por qué tenía una sola mano, lo ejecutaron en la silla eléctrica.
37 La vida es sueño
Sólo al quedarse dormido, volvía a la realidad.
38 Nuestro tiempo
Preguntaron al recién designado Ministro de Defensa, cuál era su criterio si había que comprar aviones de guerra.
—En este asunto, tengo una opinión contraria a la del Ministro del Interior.
—¿Y cuál es la opinión de él sobre la materia?
—La desconozco.
39 Ministro ideal
Ante el Ministro de Educación de la república de…, (omitiremos el nombre del país por prudencia) se presentó un hombre con aspecto venerable, debido a su barba entrecana y melena abundante, quien dijo ser el famoso escritor Juvenal Rascabuches de la Friolera. Vestía chaqueta lacre de fino paño, camisa negra y corbata blanca.
El Ministro miró azorado en su entorno buscando apoyo cultural. Como no encontrara a quien le diese alguna información sobre ese personaje de distinguida y venerable apariencia, le dijo:
—Gracias por venir a nuestra reunión de artistas partidarios del gobierno, señor Rascabuches. Me considero un gran admirador de su fundamental obra literaria, gloria de nuestras letras.
—Soy yo quien debe agradecer, señor Ministro vuestra gentil invitación —y se confundió entre los asistentes.
El Ministro llamó urgido a su asesor cultural. Le preguntó si conocía al famoso escritor Juvenal Rascabuches de la Friolera, y lo señaló con el dedo.
—Así es, señor Ministro.
—Me puede decir usted, ¿qué libros ha escrito ese señor?
El asesor titubeó, igual si le hubiesen preguntado cuantas páginas tiene la Biblia, o si el Quijote de La Mancha lo escribió un italiano o un francés y dijo:
—No recuerdo ahora el nombre de ninguna de sus obras, señor Ministro, pero sí le puedo asegurar que es tan famoso como usted.
—Gracias. ¿Me quiere decir que su fama trasciende las fronteras?
—Así es señor Ministro. Yo diría que desde hace años es candidato al Nobles de Literatura.
—¿Al Nobles ha dicho usted? Vaya, vaya. Nunca imaginé que a nuestra reunión llegara tanta gente ilustre. Estoy impresionado. Le ruego que lo atienda con especial dedicación, y por favor pregúntele dónde puedo adquirir sus libros.
En medio del bullicio de la manifestación, entre brindis, palmoteos, discursos interminables, promesas del Ministro de Educación de fomentar la lectura, apareció la policía. En forma discreta detuvo al Ministro, al Asesor Cultural y al escritor, acusados de querer aparentar lo que no eran.
40 Máquina prodigiosa
Néstor da Vinci trabajó durante años, por no decir toda su vida, en inventar una máquina prodigiosa. ¿Por qué, se preguntaba, no se puede reunir en una sola máquina todas las funciones conocidas de miles de ellas? De tal suerte, el artefacto serviría para freír papas, encerar, afeitar, realizar las cuatro operaciones matemáticas, hablar por teléfono, escribir cartas de amor, novelas, volar, ver televisión, tejer, en fin todo cuanto hacen las miles y miles de máquinas construidas por el hombre a través de los siglos.
Cuando quiso hacerla funcionar delante de una concurrencia de campanillas, donde había científicos, sabios, escritores, filósofos, pintores, cineastas, un obispo, dos almirantes, tres generales, periodistas, el Congreso en pleno de la República, además del mendigo que pedía limosna a la salida de la catedral, el artilugio se negó a mover. Ni siquiera cumplió la más elemental de sus funciones: pelar papas.
41 En el hospital
Al llegar al hospital aquella mañana, Aníbal observó que el personal del establecimiento vestía de blanco. ¡Ah, la pulcritud! dijo y se dedicó a recorrer por los pasillos esperando la hora de su consulta. De casualidad entró a una sala, donde vio a un médico examinar con estetoscopio a una embarazada. Él vestía de blanco y la mujer permanecía cubierta con una sábana blanca. ¡Ah, la pulcritud! insistió Aníbal y de puntillas abandonó la sala.
Sin querer, abrió una puerta de doble hoja y se encontró en un anfiteatro, donde una docena de alumnos de medicina observaba cómo cuatro cirujanos vestidos de negro operaban de apendicitis a un fulano. Se retiró sin esperar el desenlace.
42 Historia de una elección interrumpida
A los escritores Reinaldo Marchant y Marisol Jara
Quizá sea más sencillo elegir a un presidente, que designar candidatos. Si alguien quiere pensar de otra manera, tiene derecho a sostener su opinión hasta las próximas elecciones. El asunto, adquiere otro alcance en la historia verídica que vamos a narrar.
Debemos decir que por estos lados de América hay un país pequeño, pobre como sus vecinos, quizá el más pobre del grupo, o no tanto según las Naciones Unidas de acuerdo al último informe de CEPAL.
Por algo sus próceres dieron la vida por la independencia, luchando contra la corona española, allá por los años 1820 o antes. Tiene bandera; fuerzas armadas; himno patrio escrito por un poeta español ignorado en su país, y con música de un alemán, cuya marcialidad invita al combate. Desde el siglo XIX hay congreso donde se hallan representadas las capas sociales permitidas; equipo de fútbol que juega las eliminatorias mundialistas con discreta fortuna; aviones de guerra, tanques, acorazados, submarinos y elecciones libres e informadas. Ah, y desde luego, una constitución aprobada en un plebiscito, donde votaron los presos, los muertos y dementes internados en casas de orates.
¿Acaso existe un lugar de América donde hay mayor expresión de libertad? En el país aludido funciona la democracia tutelada —aunque a las autoridades les molesta esa expresión con apellido— es decir, la que tolera el amo del mundo que rige los destinos del mayor imperio, jamás soñado por ningún mortal, aunque aquél se cree inmortal.
Ante la proximidad de las elecciones presidenciales del 2005, había que encontrar candidatos. En lo posible que representaran todas las tendencias políticas, religiosas y de los empresarios —con el beneplácito de la oligarquía desde luego— dejando de lado a anarquistas, ateos, iconoclastas, nihilistas por su afán de discrepar del régimen. En síntesis, buscar la mayor representación jamás conseguida en los 184 años de república independiente, soberana, la cual se había interrumpido tres veces a causa de sangrientos golpes militares, encabezados por quienes asaltan el poder de tarde en tarde, aburridos de la continuidad democrática.
Para seleccionar a los 15 aspirantes se designó una comisión de hombres probos —de los tres sexos conocidos hasta ahora— donde había científicos, damas de alto copete, académicos, dirigentes empresariales, un obispo, intelectuales, jubilados. En fin, el supuesto arco iris de la república. De lo contrario, las discusiones al nivel de los partidos políticos, enzarzados desde siempre en disputas estériles, podían dañar la elección.
¿Cuáles deberían ser las características de los postulantes? En la primera reunión, donde hubo un debate agrio e intentos de pugilato (un empresario quiso darle una bofetada a un siquiatra) se convino elegir a personas de regular intelecto, pues son los más fáciles de manipular. En la segunda reunión, se acordó que bueno sería fuesen de discreta cultura. “¿Qué acaso necesitan saber demasiadas cosas?” Argumentó un eterno candidato al Premio Nacional de Literatura. En la última reunión, tal vez la más extensa, se convino que fuesen dóciles ante el halago, a las dádivas y discretos si se doblegaban a la corrupción. El criterio, y así lo entendió la comisión desde el comienzo, era que el futuro presidente no se diferenciara de sus colegas de la región. De no ser así, el imperio iba a invadir el país en cualquier momento, tal cual era su ancestral costumbre, con el objeto de defenderlo de las ideas foráneas.
En un país donde hay 15.433.238 habitantes —cifra divulgada por el último censo— dispersos en cientos de ciudades, pueblos, villorrios, caseríos, hospitales, cárceles y hospicios, encontrar a 15 individuos con las características señaladas, se convertía en una tarea más bien sencilla. Bastaba revisar los diarios, revistas, asistir a conferencias, ver algo de televisión y ahí pululaban los aspirantes tal si fuesen manadas a la espera de ser escogidos.
En menos de dos meses, la lista provisoria arrojaba la linda suma de 38.399 eventuales candidatos. Después de un debate amigable, donde ahora hubo un rápido acuerdo, se rebajó a 22.377. Se eliminó a quienes en alguna oportunidad criticaron la democracia tutelada, tenían antecedentes penales, deudas en bancos, financieras y no eran propietarios de nada. Igual, el número era elevado y el propósito apuntaba a llegar cuanto antes, a la cifra convenida en la primera reunión.
Después, se eliminó a los mayores de 60. Se corría el riesgo que pudiesen estar gagá, o enfermos de un mal incurable. El país no se encontraba en condiciones económicas, si moría el presidente, para realizar una nueva elección. Resultado de esta exclusión algo arbitraria, la cifra descendió a 11.220. “La cantidad sigue siendo altísima —opinó un científico nuclear, cuyo apellido por la cantidad de cetas, equis y kas, es un verdadero intríngulis —y para llegar a una cifra razonable, tendríamos que eliminar a los menores de 35 años, debido a su inexperiencia”.
Ante el asombro de la comisión, después de hacerse éstos y otros ajustes menores, el número descendió a 3.308. Dos días más de discusión —en realidad fueron tres contando las noches— de evaluar un sinfín de antecedentes, se arribó a la cantidad mágica de 503. “Nos hallamos a las puertas de llegar a los 15”, sentenció el obispo y el presidente de los empresarios se abalanzó sobre él para besarle el anillo. “Yo nunca dudé de su sabiduría, monseñor“—dijo.
El obispo no estaba lejos de su beatífica apreciación. Al atardecer de un miércoles se logró confeccionar la anhelada lista de los 15, aunque alguien sugirió que podían agregarse unos tres más, en el caso de alguna inesperada deserción.
A esa hora, mientras las campanas de la república tocaban a arrebato, la televisión suspendía sus programas para divulgar la noticia, las radios entonaban la canción nacional que comienza y termina así: “Libertad, libertad, libertad”. No con ánimo de anunciar los esperados alcances de la comisión. Fueron obligados a difundir la proclama revolucionaria, de quienes habían dado un cruento golpe de estado.
43 Pobres de verdad
Para Dantón Chelén Franulic, por derecho propio
Como existe una revista internacional “Forbes”, donde se publican mes a mes los nombres de los cincuenta sujetos más ricas del mundo, otra revista de orientación literaria, “La pluma del ganso” de México, se propuso divulgar la misma cantidad de individuos, pero de entre los más pobres. Menuda y descabellada tarea, en un planeta donde los menesterosos alcanzan una cifra tan colosal, como estrellas hay en el firmamento.
La idea de “Forbes” no constituye proeza alguna, si el universo de sus postulantes se reduce a un puñado de ricachones. En cambio, “La Pluma del Ganso” sí que iba a tener una tarea inimaginable. Encontrar a los cincuenta más pobres de la tierra entre millones y millones de personas, sin duda se convertía en hazaña jamás intentada por nadie, ni siquiera por la extinta Naciones Unidas, cuyo último presidente era de raza amarilla.
Se formaron comisiones internacionales para encontrar a los más pobres de cada país, por no decir en cada rincón. Si al comienzo se pensó que en meses se podía arribar a resultados preliminares, al cabo de casi un año de exhaustivas indagaciones en terreno, se pudo comprobar que el avance había sido mínimo, por no decir nulo. Cada una de las personas a cargo de los 235 países, tenía que enviar una lista de alrededor de diez candidatos.
Desde la India, el comisionado escribió al director de la revista explicándole: “Hay demasiados pobres por aquí viviendo en absoluta inopia. ¿Cómo entender este grado de miseria en un país donde la opulencia en algunos sectores es escandalosa? Estoy desolado al observar tanta penuria. Los animales sagrados disponen de mejores condiciones de existencia. Si quisiera hacer una lista incluso de 500.000 me resultaría imposible. A cambio le podría remitir una de varios millones de desposeídos, ajustada a la realidad del país”.
El director, hombre voluntarioso, capaz de ponerse a buscar La Atlántida, el Arca de Noé o el tesoro del corsario más amado de la reina de Inglaterra, lo animó a seguir el trabajo, advirtiéndole: “No podemos abandonar nuestro proyecto, aunque se ocupe otro año más en indagaciones. Si la revista se ha dado la tarea de denunciar la otra cara de la realidad humana, claudicar ante el primer tropiezo sería una insensatez”.
De África y en particular de Etiopía, los investigadores hablaban de la imposibilidad de hallar una cantidad razonable de menesterosos. Había millones de éstos que comían una vez a la semana; que vivían en cuevas acompañados de perros vagos y famélicos; pulgas, garrapatas y piojos, parásitos que sí estaban bien nutridos. Tanta desdicha no podía ser narrada ni por la pluma traviesa de Dionisio Albarrán, quien a veces se jacta de conocer las miserias del mundo, pero el escritor ignora el verdadero significado de hambre.
De América, también los encuestadores se daban de cabezazos. Canadá resultó ser uno de los países donde los pobres escaseaban, pues se morían de frío, y quienes no se morían de frío por azar, escarbaban en los tarros de basura con esa dignidad del pobre circunstancial. En Estados Unidos, por el contrario, ocultaban a los indigentes en asilos, casas de orates, fuesen norteamericanos o inmigrantes. A estos últimos, sin embargo, los deportaban a Hispanoamérica, a África o se les enviaba a guerrear a cualquier sitio de ultramar.
Esa sí que parecía ser una solución razonable dentro de otras medidas impúdicas, desde luego crueles, pero los ciudadanos estaban dispuestos a tributar el doble, siempre que el gobierno se comprometiera a despejar las ciudades de vagos, menesterosos y de todo lo execrable de la sociedad. ¿Qué les quedaba al resto de los países del continente, si en la nación más poderosa y próspera de la tierra sucedían semejantes arbitrariedades?
En Europa, la situación era mezcla de Canadá con Estados Unidos, aunque a los inmigrantes pobres los detenían antes de ingresar al continente. Pese a existir instituciones de socorro, éstas sólo podían atender a un puñado de miembros de la comunidad, entre cesantes, mendigos y desplazados por guerras civiles. Los europeos no podían olvidar la muerte de 60 millones de personas a causa de la última guerra mundial, entonces no parecían resignados a cargar nuevas desgracias humanas.
Al cabo de dos años de análisis emprendido por la revista “La Pluma del Ganso”, ni siquiera se pudo seleccionar a unos 200 millones de personas. Las cifras preliminares que se tenían, mareaban. Se hablaba de 500 millones de menesterosos absolutos, aunque la cantidad era conservadora. De ahí, llegar a los 50 más pobres, sólo se podía conseguir seleccionándolos al azar.
El director de “La Pluma del Ganso” convino que su misión se estrellaba como insecto empeñado en traspasar un vidrio. Era una utopía como deben ser las utopías de éste o de cualquier lado del mundo, abordar aquella tarea titánica, aunque anden por ahí unos necios encubiertos, predicando la muerte de la utopía. Muy a su pesar suspendió la búsqueda, después de haber comprobado que la escasez de recursos económicos, comprometía a su propia revista.
En el número donde iba a poner a los más pobres del mundo, puso a los más ricos incluidos en la última publicación de “Forbes”, con el siguiente titular: “Los cincuenta más miserables”.
44 ¿Culpable o inocente?
Dos semanas duró el juicio. O expresado con rigor matemático, 15 días, tres horas, y los minutos para ordenar los papeles de la causa. Ismael Sánchez, único sospechoso del asesinato de su esposa Ximena Rodríguez, sorteó desde un principio el interrogatorio, con sorprendente habilidad.
El país siguió en vilo las alternativas del juicio, convertido en el mejor argumento de una telenovela. O la final del campeonato mundial de criquet. Se escribieron raudales de crónicas, miles de artículos en diarios, revistas; hubo debates en la televisión, en los cafés y ciertos escritores, más bien escribidores, publicaron folletos sobre el tema y de otros asuntos.
Todos coincidían que jamás en el país hubo ese descomunal interés por conocer las alternativas de un homicidio, aunque en otras épocas habían sido asesinados varios presidentes de la república y la gente apenas se preocupó del tema, porque era un asunto habitual.
No era un crimen corriente que involucrara a dos personas del montón. La esposa de Ismael Sánchez, la bella y joven Ximena Rodríguez, actriz de renombre universal y de numerosas películas, había sido muerta a golpes de bastón, y luego descuartizada. Enseguida, las presas fueron arrojadas a los contenedores de basuras de distintos barrios de la ciudad.
Su esposo, destacado científico nuclear, premio Nóbel de Física y de la Paz, había inventado el Xenón 8, gas inteligente que al liberarse, dejaba idiota a todo ser vivo, en veinticinco kilómetros a la redonda. Nada de destrucción material, era la consigna de Sánchez, sino que destrucción cerebral. Un avance portentoso jamás logrado en miles de años de civilización.
El día del veredicto, las actividades del país se detuvieron. Hasta los aeropuertos se paralizaron y el presidente del país suspendió un viaje a la Santa Sede, donde pensaba solicitar al Papa que le permitiera divorciarse. Los 32 canales de televisión, los 721 periódicos; las 78 radioemisoras, donde intervenían miles de periodistas y entrevistadores, se dieron cita en las afueras del tribunal. La opinión pública suponía que, el veredicto, iba a constituir una pieza jurídica de innegable valor histórico.
Cuando el presidente del jurado le pasó el veredicto a un ujier, para que éste a su vez lo entregara al juez, quienes presenciaban la ceremonia contuvieron la respiración. Si alguien hubiese eructado, se habría producido una estampida, al suponer que era un balazo.
Antes de abrir el sobre, el juez miró a la multitud y moviendo los ojos, le indicó que guardara silencio. Rasgó el sobre sin importarle destruirlo, y mediante sus dedos de guitarrista aficionado, extrajo una esquela plegada en cuatro. La desdobló sin prisa y después de un leve carraspeo al enterarse del contenido, le dijo a Ismael que se pusiera de pie. Así lo hizo el acusado y una mosca impertinente se posó en su mejilla. Él, prefirió omitir aquella insolencia.
El juez rascándose la ceja con la mano izquierda, pues tenía ocupada la derecha en otros menesteres, dijo con voz de pregonero real:
—El jurado por unanimidad de sus miembros, ha declarado inocente a Ismael Sánchez. Felicitaciones.
La concurrencia se puso a delirar. Alguien quiso cantar el brindis de La Traviata de Puccini —perdón, de Verdi— pero lo juzgó una exageración. Todos se abrazaban imitando el año nuevo, pero no hubo manifestaciones de desorden. La mosca que seguía hostigando a Ismael Sánchez, aprovechó la oportunidad para volar lejos y se fue a posar en el dorso de la mano del juez.
En el exterior se había desatado el frenesí, y la multitud corría enloquecida en distintas direcciones.
Ismael Sánchez abandonó los tribunales. Mientras se dirigía a su casa acompañado por quienes seguían felicitándolo y lo palmoteaban, se alegró por haber arrojado, a su debido tiempo, gas Xenón 8 sobre la ciudad.
45 Escritura
Detestaba la sopa de letras. Como no sabía leer, quedaba sin comer.
46 Nadie
Era nadie en el pueblo. Nadie hablaba de él ni sabía su nombre. Nadie conocía el lugar donde habitaba. Al morir, nadie dijo nada. A su entierro ni siquiera él asistió.
47 Confusión nocturna
Al escritor Roberto Araya
Encontrar moscas en el dormitorio es asunto cotidiano. Vale si se trata de mariposas nocturnas, zancudos, arañas, pulgas o de un picaflor. Ahora, toparse con el dinosaurio de Augusto Monterroso podría ser un hecho normal. Sin embargo, despertar a la medianoche y hallar metida en la cama a quien se ha deseado por años sin conseguir sus favores, debe constituir un acontecimiento para alborozar a cualquiera.
La persona desde luego, está preparada a navegar en la barca del deseo, a convertirse en amante. A expresar palabras dulces, mientras dice que siempre soñó vivir ese momento de dicha, y se besan en los labios. Luego de aquel desafío inesperado, uno de ellos dice: “¿Verdad que no eres pulga, picaflor, mariposa, tal vez mosca o el dinosaurio de Augusto Monterroso?” Y la respuesta es: “No soy nada de lo que tú imaginas, mi amor”, y ambos se dan la espalda, pues la historia no sirve para convertirse en cuento.
48 Oficio
¿Cuál es el oficio más despreciable? Revisamos el diario “El Martillo” en la sección ofertas de trabajo. “Se necesita Gerente General amante de la vida plena, para dirigir Pompas Fúnebres”. “Entrevistador tartamudo requiere canal de televisión”. “Avícola precisa ayudante para desplumar”.
Ninguno de estos trabajos puede ser despreciable. Por algo “El Martillo” los incluye en sus columnas. Nadie por decencia pondría en el diario: “Necesito sicario confiable”. “Nos urge contratar a torturador con práctica. Presentarse con herramientas de trabajo”. “Para ejecutar a ladrón de un trozo de pan, solicitamos verdugo”. “Escritor que vive sumergido en la odiosa marginalidad, escribe por encargo: novelas, cuentos, poesía, ensayos, memorias”.
Oficios degradantes si se quiere, pero escribir por necesidad, debe ser considerada una actividad de paladín. Valga esta reflexión para promocionar nuestro trabajo.
49 Desvelado
Despertar en Santiago a las tres de la madruga es una desgracia. A las cuatro se convierte en una desgracia mayor. Si usted se despierta a las cuatro, es porque va a madrugar. A esa hora se levanta el panadero, el repartidor del periódico, el chofer del bus, y quienes les preparan el desayuno a estos esforzados trabajadores. A las cinco y media lo hace el obrero de la construcción, el de industria, el encargado de abrir las oficinas fiscales… A las seis y media se levanta el estudiante, otros a las siete dependiendo de la distancia donde se halla la escuela o la universidad.
Minutos después se levantan el presidente de la república, los ministros de estado y todo el aparato burocrático que dirige la marcha administrativa del país.
A las siete y media, el empleado de la tienda, el bancario, el oficinista. Entre las siete y media y las ocho, casi la totalidad de los trabajadores se halla en pie. Minutos después de las ocho, despierta el gerente, el señorito y al filo de las nueve, nunca antes, se les ve arribar al trabajo. Después del mediodía se empiezan a sacar las lagañas y a bostezar, las chicas que trabajan en clubes nocturnos. Y quien por desgracia se ha quedado dormido en casa ajena, huye a la desbandada al hogar.
Santiago ha entrado en febril movimiento y en plenitud cuando el sol pende sobre la cabeza de la gente, mientras se estremecen y rugen las máquinas. Desde las chimeneas y los motores sale el humo de la laboriosidad, de la incansable creatividad, del progreso, pero también es humo que mata. De aquí que lo más razonable es mudarse de ciudad.
50 La guerra y la paz
Como en el país más pobre de América empezaron a comprar tanques, aviones, acorazados, helicópteros, misiles, submarinos, portaviones, la gente se preguntaba si de sobrevenir una hambruna, todo aquello se podía guisar.
51 Escritores
Los novelistas escriben sobre lo que son incapaces de hacer.
52 Petición
El Ministro de Cultura con paso distendido cruza el pasillo de la Cancillería rumbo a la oficina del Ministro de Relaciones Exteriores.
—He venido a hablar contigo —explica—. Acaba de estar mi oficina un modisto que desde hace tiempo quiere ser designado Cónsul en cualquier lugar del mundo, para poder concluir sus últimos diseños.
—¿Es miembro de algún partido de la Conglomeración de Unidad Nacional?
—Sí; y por añadidura, Presidente de los modistos partidarios del régimen.
—Veamos. Veamos. Está vacante el consulado de Cachemira, donde le podríamos pagar 3.000 dólares al mes.
—Con ese dinero, apenas le alcanzará para vivir 12 días y haciendo malabarismos.
—También está vacante el Consulado de Andorra. El sueldo es de 3.800 dólares, más un viático de 200.
—Sigue siendo poco, ministro. Veamos algo que se aproxime a los 6.000.
—Lo tengo. Cónsul en El Cairo. Y a propósito ¿conoces algo de su trabajo?
—Desde luego. Es el amante de mi hijo Castor.
53 Viaje terrestre
Tomó un tren que no iba a ninguna parte, sin embargo, arribó a donde no quería ir.
54 Razón de vivir
Laureano se jactaba de vivir sólo por tres causas irrenunciables, pero a ninguna le concedía trascendencia.
55 Argumento
Si en una época de la historia se discutió si la mujer tenía alma, por algo será.
56 Librería original
En la calle Progreso número 22, hay una librería que vende textos con páginas en blanco, para no enfadar al dictador.
57 Disputa
Unos aseguran que Ortega y Gasset son dos escritores; otros, que se trata de uno solo. Para zanjar tan ociosa discusión, diremos que es una persona y media.
58 Pluma de avestruz en la morada de la luna
Mientras Quintín Quelentaro, desde hacía horas escribía un cuento de cautivante sensualidad, la bella Francisca irrumpió en su biblioteca y se sentó a la turca en su mesa de trabajo. Quintín no quiso hacer comentario, ante aquella osadía inesperada, lo cual resultaba hasta gracioso. Ver cómo la joven encaramada sobre su escritorio le sonreía con malicia, era un hecho inédito para un escritor de su fama.
La actitud mostrada por Francisca, aquel modo desprejuiciado de instalarse enfrente de él con las piernas abiertas, constituía un regalo de incalculable encanto. Ella, después de mucho pensarlo, había decidido por fin, enseñar los resplandores de su luna en cuarto menguante, a quien suponía, desde siempre la deseaba en silencio.
Desde la mañana, estuvo merodeando al escritor con su peculiar estilo de hembra, ansiosa por experimentar los secretos del amor. Lo seguía a todas partes como gata alzada. Al verlo entrar a la biblioteca, creyó despejada la oportunidad para hostigarlo. No deseaba postergar otro día más, haciéndose la ingenua. Ahí parecía hallarse el mejor sitio para realizar un perfecto encuentro de amor.
A manera de preámbulo, luego de hacer una serie de movimientos insinuantes de danzarina del vientre, mientras sonreía y se palpaba el torso como quien desea modelar, se desabrochó dos botones de la blusa, para liberar sus pechos de ninfa. Quintín Quelentaro tuvo una reacción moderada, más bien de cautela. Aquello podría ser apenas un juego alegre dirigido a sacarlo de su trabajo, y después abandonarlo a mitad de camino.
Al observar Francisca la débil respuesta del escritor, que sólo se traducía en contemplarla sin demostrar un claro interés, empezó a subirse la falda poco a poco, más bien arrastrándola, mientras sus muslos parecían ser fruto prohibido. Quintín dejó de escribir, agitado por aquella escena de tanta sugerencia.
Así, pudo deleitarse al ver la primera fase de la luna en plenitud, encarnada en la suavidad de los senos y muslos, expuestos a su avidez lujuriosa, que expresaba muy bien en sus escritos, como en sus encuentros amorosos, pues las mujeres lo buscaban por sus dotes de galán.
Ebrio de deseos, quiso palpar lo que se exponía a su merced para acrecentar su deleite. Acariciar los senos y muslos, desplegados a centímetros de su rostro, parecía una reacción legítima, aunque por unos instantes no se arriesgaba a actuar. Temía algún rechazo, la inesperada frase: ¿Qué se ha imaginado usted? ¿Acaso me ha tomado por una ramera? ¡Si me toca, gritaré! Y como los espacios parecían jugar a su favor, se atrevió aunque con cautela a deslizar la mano hacia la base del muslo, quizá nunca transitado por nadie.
Se miraron por cautela. En la mudez de aquella aproximación osada, cómplice, entendieron hacia donde apuntaba el deseo que pretendían compartir.
Sin prisa, Quintín arribó con sus dedos temerarios hasta la ingle perfumada de Francisca, a su luna crecida, luminosa, sólo protegida por un diminuto calzón de encaje, breve como sus labios, o una raya trazada en una hoja de papel.
Aquella prenda para Quintín Quelentaro, representaba el cofre de la dicha, y abrirlo se le antojó una obligación de macho. ¿Se encontraba maduro el fruto, o había que continuar jugando, porque le parecía que aquello era un objeto sagrado? ¿O todo debía considerarse una fantasía desplegada por Francisca, sólo para enardecerlo y apartarlo de su labor creadora?
En otras ocasiones, la muy pérfida lo había provocado, mientras él dormía siesta en una mecedora, no obstante supo escabullirse cuando el escritor quiso acariciarle alguna de sus glorias, las cuales ella sabía cómo exponer cerca de sus manos nunca quietas.
Quintín, diestro artífice de la palabra e incansable explorador de la vida, le palpó el monte de Venus y sus contornos, al compás del Réquiem de Mozart, que desde temprano estremecía el cuarto con sus compases vitales, mientras le besaba los pechos y le expresaba su dicha ciega. Música y coloquio de amor se conjugaban a la perfección para ir dando forma a los desafíos, a tanta belleza expuesta ante sus ojos de creador de novelas, que la crítica calificaba de desopilantes, tan ajenas a la literatura de moda.
Desde cuando conoció por primera vez el amor en brazos de una soprano, encerrados en un camarín del teatro de la ópera, le seducía escuchar música. A partir de aquella experiencia, el Réquiem se hacía presente en sus devaneos amorosos, e incluso le gustaba hacer coincidir los compases de la obra, con sus propios movimientos endiablados de pelvis. También le seducía el bolero de Ravel cuando buscaba otras novedades menos apresuradas, debido a lo cadencioso de la música, pues le ayudaba a retener el placer y los juegos que se convertían en deleitosos instantes de búsqueda, como quien bebe un sorbete a gotas.
Al observar cómo Francisca echaba la cabeza hacia atrás y abría la boca en una demostración inequívoca de placer, cogió una pluma de avestruz que usaba cuando escribía cartas de amor. Se la había obsequiado un colega, quien se jactaba de escribir sus poemas sólo con una pluma auténtica, porque odiaba la modernidad. Después de besar a Francisca en la boca y en los senos, le introdujo la pluma por un costado de la braga, hasta rozar la cabellera de la luna, a modo de peinar su rebeldía. Sí, la rebeldía de la juventud después del acoso.
No tardó Francisca en descubrir que el inesperado juego erótico la tenía trastornada, plena de ilusiones sensuales, a punto de caer en un profundo éxtasis. En sus ojos se escribió el resumen de la dicha. Nada podía ser más excitante que aquella invención, ideada al calor de las circunstancias. Cómo no reconocer la originalidad que la hacía recordar una novela que leyó a escondidas, sobre la vida de una princesa rusa. Lo que le sucedía en esos instantes, superaba el argumento de la novela. Y mediante besos efusivos que le obsequiaba al escritor en el cuello, iba expresando el descontrol de su dicha, al compás de ese juego sublime, cuya puesta en escena sólo es propio de artistas.
Como Quintín Quelentaro no pudo contenerse, luego de haber escrito demasiadas frases de amor sobre los bordes del astro de la noche, decidió usar sus dedos en vez de la pluma, la cual ya había cumplido con creces su propósito. Así, empezó a palparla hasta las intimidades de hembra, que la joven pedía al oído con renovada ansiedad.
A continuación, y valiéndose de toda su delicadeza, separó el calzón de encaje con sus dedos de avezado prosista y amante, para abrir el necesario espacio, la ruta ideal por donde aproximarse al placer. Por ahí introdujo su lengua poderosa, insaciable, enrojecida de pasión, musical, hasta alcanzar la campana eréctil de la morada de la luna. Francisca recibió el obsequio mediante palabras entrecortadas, anunciando el delirio, y ansiosa, le propuso al amante que no detuviera aquella delicia, nunca antes experimentada por ella.
A Quintín Quelentaro le agitó el olor a fruta silvestre, a esas grosellas de los caminos del pueblo donde nació. Acaso a las granadas del huerto de la casa paterna, a goce pegajoso como la miel, mientras su lengua incansable visitaba otras regiones placenteras. Sintió arder el astro de la noche, el que palpitaba al ser invadido por un órgano de temeraria conducta, cuya suavidad y humedad no tenía parangón con nada conocido. A su alrededor ardía la tarde envuelta en el éxtasis de ese instante, aunque ignoraba si era noche.
No se sorprendió al sentir cómo Francisca, desbordada de lujuria, le cogía con ambas manos la cabeza, y la movía con suavidad hacia delante y hacia atrás, siguiendo el ritmo de su placer. No deseaba malgastar un sólo segundo en juegos inútiles. Mozart, desplegando todo el genio creador, acompañaba aquellas demostraciones de inusual deleite, quien sabe si anunciadas en “Las mil y una noches” o en el legendario y nunca cuestionado “Kamasutra”.
La joven, a punto de alcanzar la plenitud del frenesí por primera vez en su vida, mediante un ardid inédito para ella, se puso a gemir, a expresar palabras de inusual osadía, en quien se cree virgen bajo esa exótica modalidad de amar, o presume de serlo. Nunca, en su breve existencia de chica deseada, había sentido mayor deleite. Era un arrebato glorioso, único, descarnado, sacrílego si se atrevía a darle nombre. Un tránsito hacia lo desconocido, hacia el goce sin fronteras donde no cualquiera llega en afanes de primerizo, aunque muchos tratan de alcanzar sin éxito.
—Hay que sublimar este encuentro como si fuésemos amantes de toda una vida, mi muñeca traviesa —dijo Quintín, y alzándola en brazos con suavidad, la sentó a horcajadas en sus faldas de varón crecido, siempre dispuestas a acoger las bondades de lo inesperado.
Unidos por el amor mediante aquella intrepidez —sin distancias posibles y menos aún establecidas por la costumbre— se miraron extasiados a punto de estallar, mientras se regalaban caricias y los besos se multiplicaban emulando estrellas de la Vía Láctea. En los ojos de ambos había desmedida fogosidad para ser desperdiciada. Tanta intimidad enardecía, al provocarles nuevas y disparatadas ideas lujuriosas, las cuales los obligaba a mantenerse complacientes en todo o en casi todo.
Él se desabrochó la bragueta al compás de la música sacra, cuyos acordes retumbaban en la biblioteca, convertida en catedral gótica. A esas alturas irrumpía el offertorium, cuyos primeros compases expresan el espíritu sagrado de la obra, mientras el órgano dispara sus vientos hacia lo inconmensurable.
Para Quintín, cualquiera tardanza en ejecutar su plan habría resultado fatal, un desaguisado de macho, y como no parecía dispuesto al fracaso, se esmeró en llevarlo a feliz término. Sin darse un respiro, emulando a un astuto explorador, liberó la avecilla capaz de volar al nido más distante. En tanto, pegado a la oreja de Francisca, le expresaba palabras de amor en ascenso, emulando recitar un poema. Después, introdujo su pertenencia en la morada de la luna, abierta de par en par de puro regocijo.
Al sentirse cobijada, la avecilla se acomodó en aquel sitio amable, tibio por naturaleza, donde voces de arrullo la llamaban desde siempre. Esta invasión, a Francisca le produjo un renovado deleite, la certeza de que todo estaba bien encaminado, concebido para disfrutar el amor. Se le ocurrió coger la mano del escritor, y como quien distingue demasiado bien los derroteros de la pasión, la condujo hasta el borde de su luna. Él, la recorrió impulsado por el anhelo de la legítima culminación, al sentir cómo Francisca exigía que le entregara el fuego de su alma, porque había llegado a su límite.
En ese instante de suprema intimidad, mientras el goce lo compartían en plenitud, y las palabras no bastan para expresar todo el frenesí, la locura llamando a la carne, alguien abrió la puerta de la biblioteca. Quintín Quelentaro dejó de escribir este cuento al ver entrar a la bella Francisca, a quien sin poder doblegar, perseguía desde hacía tiempo.
59 Abucenhuzar
A la poeta Gloria González Melgarejo
En el desván de la casa del abuelo Nimber, muerto hacía años, Rafael encontró de casualidad un estuche forrado en terciopelo lacre. Como era la víspera de navidad andaba detrás de algún objeto exótico, para obsequiar a su novia. Al abrirlo, halló una estilográfica de plata labrada y un pergamino enrollado. En él se aseguraba, escrito en letras góticas, que la lapicera podía escribir sin cometer ningún desliz ortográfico. Se indicaba una sola prohibición perentoria. Evitar por todos los medios escribir la palabra “ABUCENHUZAR”.
No demoró Rafael en atribuir a su abuelo Nimber, un viajero empedernido conocedor de los cinco continentes y amigo de las pitanzas, semejante idea estrafalaria.
Igual, quiso saber si era verdad de cuanto se aseguraba sobre el artilugio. Como quien traslada un precioso tesoro, llevó el estuche hasta el escritorio y con la solemnidad del caso entintó la estilográfica. Miró sigiloso la pluma con punta de oro, buscando ahí el eventual secreto de sus sorprendentes bondades, sin embargo, nada había de interés para resolver el enigma. Quiso escribir “onvre”, empeñado en provocar la estilográfica, pero una fuerza incontrarrestable, misteriosa, le movió la mano y lo forzó a escribir “hombre”. Insatisfecho con semejante atributo que lo empezaba a intrigar, quiso escribir: “Es un herror mi bida tanto orror” y la estilográfica se movió con presteza, impulsándolo a escribir la frase ajustada a la ortografía.
“Este artilugio está embrujado”, pensó Rafael y por tercera vez lo sometió a una prueba aún más compleja. La estilográfica ni siquiera dudó un segundo en escribir la frase sin deslizar un sólo error, aun cuando las palabras propuestas parecían destinadas a enloquecer a un académico de la lengua. Desde luego, el joven no iba a cometer la insensatez de desarmar la lapicera, empeñado en conocer su mecanismo, temeroso de destruir la propiedad mágica.
¿Dónde había encontrado el abuelo Nimber aquel objeto deslumbrante, acaso originario de cuento oriental? Sin disponer de respuesta, ni siquiera deschavetada, regresó al desván. Ante la sorpresa de la abuela que andaba por ahí tras sus gafas, se puso a buscar en los baúles entregados al olvido, algún manuscrito del abuelo. No había nada de interés, aun cuando halló sus polainas, un sombrero de explorador, los guantes de cuero, botas de montar, los cuellos almidonados y una manoseada guía de viaje.
Pensaba marcharse sin la mínima respuesta, cuando al fondo de un baúl de palo de rosa, encontró un cuaderno voluminoso forrado en terciopelo lacre, de la misma calidad del estuche de la estilográfica. Se puso a leerlo con la avidez del investigador. Y como lo sospechaba, no había ni un solo desliz ortográfico. Ahí aparecían escritas las aventuras amorosas del abuelo Nimber, las infinitas barrabasadas cometidas en sus 65 años de vida, y el reconocimiento de haber matado a un hechicero egipcio, para robarle su estilográfica de plata labrada. Al final, figuraba una nota escrita en letra gótica, donde el abuelo aclaraba que había decidido escribir ABUCENHUZAR para provocar al destino, el 24 de diciembre de 1988, día en que falleció.
Todo era congruente dentro de lo descabellado del asunto. Como joven audaz, provocador hasta la irresponsabilidad, se puso a escribir palabras algo parecidas a ABUNCENHUZAR en un trozo cualquiera de papel, jugando a la ruleta rusa, y se reía al ver a la estilográfica corregir una y otra vez lo que él se daba maña en escribir mal. ¿Y si escribía la palabra prohibida? Así lo hizo en el cuaderno del abuelo. La estilográfica después de estremecerse y gemir la pluma sobre el papel, tal si tuviese vida, escribió la palabra fatal utilizando caracteres del alfabeto árabe.
La abuela que seguía buscando sus gafas, encontró a su marido Nimber, tendido en el piso del desván.
60 No recomendable para señoritas
Dedicado a todas las señoritas
sin importar la edad.
Nunca Virtudes, de no haber sido por la masturbación, habría disfrutado del placer carnal. No tenía malformación genética alguna, semblante para asustar a los novios, o disponía de referencias equívocas de lo que se entiende por amor. Desde pequeña, al enterarse que su nombre significa integridad de ánimo y bondad de vida, además de disposición del alma para las acciones conforme a la ley moral, no se atrevió a defraudar a sus progenitores. Habían sido ellos los responsables de ponerle el nombre. ¿Cómo contrariar el deseo de quienes le habían dado la vida?
Menudo problema se planteó a los trece, cuando amigas de su edad le empezaron a hablar de sexo. Las revelaciones la perturbaron, metiéndole fuego a sus entrañas. Una cosa era enfrentar a un hombre y otra, provocarse placer ella misma. “Pero si me llamo Virtudes y ello me obliga a ser virtuosa en público y en privado”, se planteaba a menudo.
A los catorce, cuando la naturaleza le proporcionó atributos de hembra apetecida, pensó que el quebrantamiento de la moral tiene consecuencias distintas si se ejerce a la vista y paciencia de la sociedad, o si se practica en privado. A nadie daña, prosiguió con su primaria reflexión, si para conseguir placer carnal, una chica se masturba a escondidas.
Así se lo propuso. Cuando se excitó cierta vez al presenciar a una pareja besarse preludiando una relación de amor carnal, corrió a su pieza y se masturbó usando la técnica aprendida de amigas. La primera oportunidad resultó agradable, entendiendo que de practicar por segunda o tercera vez, el goce aumentaría. A partir de esa fecha, sus masturbaciones fueron de mejor rendimiento y Virtudes pudo sentirse feliz. Nada de acceder a un hombre. De ser así, todo se mancha y luego vienen las recriminaciones.
Permaneció virgen de por vida, masturbándose hasta los ochenta y tres, siguiendo el rito tradicional. Buscar innovaciones, nuevos métodos de placer lo estimó un desatino, porque dejaría de ser Virtudes. Llegó el día de su última masturbación. Desde hacía meses guardaba cama aquejada de una dolencia al pecho y al respirar sentía el esternón astillado. Tuvo la sensación que iba a morir y para acabar de manera digna su vida de templanza, porque era una fervorosa creyente, decidió masturbarse.
No murió de dolencia al pecho, sino de felicidad.
61 El bastón del novelista
A las escritoras Gabriela Campos, Patricia Cortés, Patricia Cuevas, Constanza Cuevas, Violeta Díaz, del taller literario de Pirque.
Minutos antes de iniciarse la conferencia, Eber Eberardo, el novelista encargado de dictarla, arribó al teatro Catedral Gótica. El público irrumpió en aplausos y señoritas que llevaban canastillos con pétalos de rosas, los empezaron a arrojar al paso del escritor. Eber Eberardo vestía a la usanza de caballero del siglo XIX con polainas, camisa almidonada, melena hasta los hombros, corbata en forma de crisantemo, aunque vivía en el XXI. Lo notorio de sus paramentos era su bastón de chonta, provisto de empuñadura de oro y contera de marfil.
Decir que en el recinto no cabía un alfiler, es verdad. Y no estamos hablando de un alfiler cualquiera. Las 1.150 butacas permanecían ocupadas desde dos horas antes de empezar la charla. Al novelista no le agradaba dar conferencias. Cuando lo hacía, la ciudad se convulsionaba suponiendo que el Papa se encontraba de visita. Eber Eberardo se sentó en primera fila luego de quitarse la capa negra de amplio ruedo, no así del bastón que puso entre sus piernas entreabiertas, como símbolo de autoridad.
Minutos antes de iniciar su intervención, se alzó en medio de un silencio expectante como si fuese a decir misa, para avanzar hacia el escenario. Quienes permanecían de pie al fondo del teatro se resignaron a escuchar en esa posición la charla, que suponían iba a durar dos horas.
Ayudado por una de las personas encargadas de la ceremonia, subió al escenario por una escalerilla, aunque iba apoyándose en su bastón, no por ser inválido. Nada podía realizar sin su compañía. Acomodó el bastón en la base del podio, después de haber puesto en el plano inclinado del mueble, las cuartillas que llevaba en una carpeta de cuero.
Justo en el momento de iniciar la lectura, el bastón resbaló y fue a caer a sus pies. De un brinco el encargado subió al escenario y recogió el bastón. Se sabía que el Eber Eberardo no pensaba abrir la boca, si antes su bastón no se hallaba junto a él, en una posición digna. En el teatro no se escuchaba ni el menor carraspeo, ni la tos de un asmático, ni de quien al moverse en su butaca arranca crujidos de resortes, o del caballero haciendo sonar su dentadura postiza.
¿Dónde dejo su bastón, don Eber? Preguntó con los ojos el encargado haciendo un ademán. El escritor indicó que lo podía volver a poner donde estaba al comienzo.
En la ciudad era muy sabido que si Eber Eberardo se separaba del bastón, aunque fuese por un segundo, caería en un estado de absoluto desamparo. No se crea que lo usaba para espantar perros, defenderse de malhechores o de aventar a más de un admirador que deseaba besarlo en la boca, sino por ser fuente de inspiración. Dormía con él a partir de cuando quedó viudo. En las mañanas, luego de desayunar, cogía el bastón y empezaba a acariciar su empuñadura y era sacudido por una energía creadora, que lo impulsaba a escribir hasta de madrugada.
Acomodado de nuevo el bastón en el lugar asignado por Eber Eberardo, éste cogió una cuartilla y la levantó para aproximarla a sus ojos, mientras regresaba el silencio al teatro. Iba a empezar la lectura de la conferencia que se titulaba “Aproximaciones e invenciones dentro de la novela contemporánea” cuando el bastón volvió a caer al piso.
Esta nueva interrupción hizo que el público se inquietara, empezara a cuchichear, y no pocos pensaron que una fuerza maligna se había apoderado del bastón. De un salto el encargado volvió a subir al escenario. Eber Eberardo con un movimiento de la mano, le indicó que se llevara consigo el bastón.
La multitud empezó a creer que por fin las dificultades habían concluido. Y un síntoma de alivio recorrió el teatro, mientras el escritor volvía a coger la cuartilla para dar inicio a su conferencia. Miró por unos segundos al público, cuyas ansias por escucharlo aumentaban al ritmo de la impaciencia. Se acomodó las gafas que se había deslizado por su perfilada nariz hasta la punta, y empezó a leer.
Cuando hubo concluido la primera cuartilla, de las cuarenta y tres que componían su disertación, algunas personas decidieron abandonar el teatro. De lo que estaba hablando no era propio de un lenguaje literario, ni siquiera de regular calidad, sino que semejaba una verdadera jerigonza. No pocos pensaron que podía ser un impostor —en esa ciudad los había por montones y muchos recordaban cómo un sujeto se hizo pasar por Ministro del Interior— aunque los menos desconfiados, culparon al influjo del bastón de chonta.
Al finalizar el escritor la lectura de la tercera carilla, la sala permanecía casi despoblada. Sólo quedaba gente mayor que dormía con manifiesto placer. En un palco del segundo piso, una madre daba de mamar a su crío y en la segunda fila de platea, se encontraba un poeta acompañado de su musa, quienes se negaban a dejar el recinto. Hacerlo les parecía una burla hacia el célebre novelista.
Ante el estupor de quienes aún se hallaban en el teatro —la prensa del día siguiente habló de treinta y seis personas, incluidos los encargados del espectáculo— Eber Eberardo abandonó el escenario sin haber concluido de leer la cuarta página. Como quien transporta las penurias del universo desde su creación, caminaba encorvado hacia la salida, envuelto en su capa. Cuando le quisieron entregar el bastón de chonta hizo una mueca de displicencia y dijo: “No quiero saber nada más de él. He vuelto a enviudar”.
62 Conmoción mundial
Al cabo de años de investigar en el terreno de los hechos, de revisar abundantes documentos, INTERPOL arribó a la siguiente conclusión: Abel murió asesinado con una quijada de burro. En los próximos días anunciará el nombre del culpable.
63 Ruta hacia el encuentro
Al poeta Ángel Pizarro
El camino es angosto. Serpentea entre quebradas emulando un río. Invita a ser transitado. ¿A dónde conduce? Acaso a una aldea, a una mina abandonada, al cobertizo de un pastor, a la choza de un ermitaño o a ninguna parte. Los caminos tienen esa singular particularidad, no así los ríos. Éstos llegan a la mar, a un lago, a una cascada, a otro río de mayor caudal. Raras veces a un desierto, donde se sumergen para desaparecer sin dejar rastros. Los caminos son hechos por el hombre a fuerza de transitar, o por los animales de monte. Cuando son huellas es motivo del incesante andar de cabríos, de mulas y bien pueden ser cauce de un arroyo seco. Huella, camino, sendero, cauce da lo mismo, si uno desea ser conducido hacia donde siempre quiso ir.
64 Cado uno en su oficio
En la calle Los Carpinteros de Ñuñoa, hay dos fábricas de puertas situadas frente a frente. En una se hacen puertas para salir, y en la otra para entrar.
65 Todos somos Frailecillo
En ese pueblo de los tantos pueblos olvidados de la pampa del Tamarugal, todos los varones se llaman Héctor Frailecillo. Nadie dispone de una explicación algo sensata, creíble o increíble de tan curiosa costumbre. En el libro de inscripciones del Registro Civil que se lleva a partir de 1888, las personas de sexo masculino se llaman Héctor Frailecillo. El carnicero, el dueño de las pompas fúnebres, el boticario, el encargado de la estafeta, el dueño de la cantina, el alcalde, los profesores, quien pide limosna a la salida de la iglesia, por nombrar a algunos parroquianos, se llaman Héctor Frailecillo.
El pueblo de esta historia, que no tiene por qué llamarse el Rincón de los Frailecillos, Donde los Frailecillos o cosa parecida, la gente vive sin la prisa de otras zonas. Si alguien se emborracha, es un Héctor Frailecillo el culpable y el asunto no tiene características de escándalo. Si alguien delinque, golpea a la esposa, se acuesta con la vecina, el responsable es Héctor Frailecillo. Que nazca, se case o muera un Héctor Frailecillo no pasa de ser una anécdota.
Hasta el cura del pueblo se llama Héctor Frailecillo, aunque llegó de otra parte. Tiene por nombre Serapio Íñiguez, pero en el pueblo las reglas son estrictas. Apenas arribó una tarde en un bus precedido y antecedido por una polvareda infinita, apenas descendió del vehículo, el alcalde lo fue a saludar y le dijo: “Bienvenido a nuestro pueblo, padre Héctor Frailecillo”. Como el cura quedó sorprendido, el alcalde se apresuró a referir cuales eran las reglas del pueblo, sus costumbres ancestrales, usos, tradiciones, y el buen cura aceptó la norma. Total, llamarse frailecillo era como un fraile pequeño porque lo era de estatura, y eso no tenía por qué ser una ofensa.
Se presentó cierto día en el Registro Civil, uno de los tantos Héctor Frailecillo. Quería inscribir a su primogénito y dijo que le quería poner Dionisio en vez de Héctor. El funcionario del registro civil, don Héctor Frailecillo que llevaba treinta y cinco años inscribiendo los nacimientos, defunciones y matrimonios del pueblo, miró a Héctor Frailecillo como si no lo hubiese visto ni en las procesiones, aunque era el capitán de los bomberos del pueblo, encargado de dirigir el transporte en angarillas a la Virgen María, y le dijo si estaba bien del caletre.
—Sí, lo estoy. Y no pienso moverme de aquí, hasta que usted inscriba a mi primogénito como Dionisio Frailecillo.
—No lo puedo hacer tocayo. Va contra las costumbres del pueblo.
—Sabe, don Héctor, tenemos que terminar con la absurda y estúpida costumbre de llamar a todos nuestros hijos como Héctor Frailecillo. ¿No ha pensado usted en los beneficios que acarrearía? Bien. Ahora, inscriba a mi hijo como Dionisio Frailecillo.
—Como funcionario del registro civil, le debo advertir a usted que no estoy autorizado para poner a su hijo otro nombre que no sea el suyo, que es el mismo de su papá, de su abuelo y así hasta el primer Héctor Frailecillo que fue registrado aquí —y con el dedo índice se puso a golpear el libro de inscripciones.
—Si usted se niega, voy a otro pueblo a inscribir a mi hijo.
—Me niego —insistió Héctor Frailecillo y empezó a jadear.
Héctor Frailecillo, que además era el capitán de la selección de fútbol —y no el funcionario del registro civil— se marchó indignado. Llegó a casa, y su esposa Beatriz Frailecillo, le preguntó si había inscrito al niño como Ildefonso Frailecillo, tal como ella lo había decido apenas quedó embarazada.
—Pero mujer ¿acaso no habíamos decidido ponerle Dionisio Frailecillo?
—Nunca mi amor pensé en ese nombre estrafalario. No sé de donde se te ocurrió semejante idea.
Héctor Frailecillo volvió al Registro Civil. El funcionario que seguía alterado y bebía uno tras otro vaso de agua azucarada para calmarse, se sorprendió cuando Héctor Frailecillo le dijo que inscribiera a su primogénito como Héctor Frailecillo.
66 Reloj metafísico
Nunca el reloj de Kiries Cronos estuvo a la hora. No queremos decir que nuestro personaje andaba perdido, a la deriva por tener la hora cambiada, asunto que podría juzgarse de descabellado. Si hablamos de tiempo, no es lo mismo medir la duración de las cosas sujetas a mudanza, por ejemplo, o referirse al estado atmosférico. Sin embargo, el reloj de Kiries Cronos se burlaba de estas situaciones. A las seis de acuerdo a la hora oficial, fuese la mañana o la tarde, marcaba las cuatro y algunos minutos. Se podía asegurar que estaba atrasado en casi dos horas, o adelantado en algo más de diez.
Kiries Cronos se reía de quienes lo acusaban de ser indolente por querer burlarse del tiempo. Así suele ser el desatino en ciertas personas. Andar preocupado del tiempo le parecía una idiotez del porte de la idiotez, si las cosas igual iban a suceder. Si el reloj heredado del abuelo marcaba la hora al tuntún, se debía a que se negaba a asumir la modernidad, el vertiginoso siglo XXI a donde había llegado, después de haber vivido ochenta y tres años en el bolsillo del chaleco de tres generaciones.
No es que el reloj se atrasara. Marchaba a una velocidad distinta al tiempo en que vivía. Como se ha narrado, no era asunto de capricho, burla hacia la realidad. Juzgue usted. El autor de esta historia aplaude la decisión de Kiries Cronos de despreciar el concepto del tiempo.
67 Desgracia
Como el muerto había sufrido de claustrofobia, no hubo manera de meterlo al ataúd.
68 Remate
Al poeta Edmundo Herrera
En nuestra época de versatilidad comercial, cualquier objeto puede ser rematado. Obras de arte, almas muertas, el arca de Noé, la guillotina que cercenó el cuello a Maximiliano Robespierre, la Estatua de la Libertad —por haber perdido su razón de ser— las pirámides de Gizeh, el cuerpo embalsamado del papa Ildefonso XIX, hasta la alcancía donde el dictador chileno Daniel López de Riggs, alias Augusto Pinochet, guardaba sus estrujados ahorros.
Que en el diario de mayor circulación del país, a propósito de nuestro análisis, aparezca el anuncio del remate de 55 ataúdes flamantes, constituye un hecho inusual. ¿O usted no está de acuerdo, incrédulo lector?
A la subasta asistieron los curiosos de siempre, donde había quien pretendía suicidarse esa semana; un avezado ladrón de joyas milenarias; jovencitas dispuestas a servir de carnada en bares clandestinos; escribidores en busca de editores; un potencial asesino; un fulano desahuciado que soñaba adquirir un cajón a precio módico, y los dueños de Pompas Fúnebres.
Había féretros de heterogéneas características, forrados en raso o terciopelo, cuyas asas labradas eran de cobre bruñido. Ni hablar de la bondad de sus maderas olorosas, dotadas de vetas de admirable belleza, que provenían de nuestros bosques nativos, no con el propósito de perpetuarse en el tiempo, sino destinadas a agradar la vanidad del difunto.
Alguien comentó antes de iniciarse la puja, que los ataúdes habían sido salvados del incendio de la mueblería donde se fabricaban. Otra persona se atrevió a revelar que pertenecían a un bailarín excéntrico, aficionado a comprar ataúdes el día de su cumpleaños.
Una estudiosa de la entomología, examinando los cajones con lupa, se apresuró a advertir:
—Los ataúdes, señores, van a ser liquidados por inservibles, puesto que gusanos y termitas antes de tiempo, han iniciado su destrucción.
Estas explicaciones pueden parecer razonables dentro de la singularidad del tema, sin embargo, el motivo real era otro: Remate por saldo de temporada.
69 Hora equivocada
Al catedrático Eddie Morales Piña
A menudo el reloj de la iglesia San Francisco de Santiago, está con la hora extraviada. Se adelanta siete minutos, nueve o se atrasa diez. ¿Quién puede confiar en él? Nadie advirtió que el 31 de diciembre de 1999 a la medianoche, apareciera adelantado en veinticuatro horas.
70 Fecha de nacimiento
A las catedráticas Consuelo e Hilda Mafud Haye
Al bufete del jurista Ladino de la Rábula llegó un joven de mirada huidiza, quien parecía haber asesinado a su mujer. Cándido Curiche, el supuesto uxoricida, en realidad era pacífico, tanto que perdonaba la vida a las moscas cuando lo importunaban. Comentó al abogado que en su partida de nacimiento figuraba como nacido el 30 de febrero, y resulta que este mes sólo trae 28 días y 29 cuando es bisiesto. ¿Cómo iba a celebrar su cumpleaños en una fecha inexistente?
Ladino de la Rábula, explicó que él se especializaba en ese tipo de diligencias judiciales, pero advirtió que con suerte demoraría tres años en corregir la irregularidad. A Cándido Curiche le pareció demasiado tiempo, no obstante, preguntó si podía celebrar su cumpleaños el 28 de febrero, mientras durara el trámite.
—Yo creo que sí mi amigo. Ahora, si desea que me esmere en la tarea, debe usted adelantar el 50% de los honorarios —y en un trozo de papel escribió una cifra con infinidad de ceros, para mostrarla al cliente.
Cándido Curiche se puso del color del papel mural de la oficina. La suma de dinero excedía sus posibilidades económicas. Concluido el tira y afloja de rigor, el abogado aceptó hacer un generoso descuento.
Al cabo de un semestre hubo elección de alcalde y concejales, donde contra todos los pronósticos, ganó la lista de oposición. De allí que, Ladino de la Rábula no dispuso de los amigos que tenía en el Registro Civil, en los juzgados, en la municipalidad, en la notaría, y se apresuró a llamar a Cándido Curiche.
—Mi amigo; estamos frente a una grave emergencia. Debemos adecuar los honorarios.
—¿Qué sucede señor abogado?
—Yo conozco demasiado bien a las nuevas autoridades, mi amigo. En el mejor de los casos, recibirán sobornos de igual cuantía que sus antecesores, pero como han permanecido tantos años alejados del poder, su voracidad llega incrementada.
—¿De qué suma de dinero estamos hablando, don Ladino? —dijo el cliente, resignado a la revisión de los honorarios.
—Por parte baja, mi amigo, deberíamos pensar en el doble de la cifra original.
Cándido Curiche decidió finiquitar al abogado. Había decidido celebrar su cumpleaños los bisiestos.
71 Comprensión
—¿Cuál es el problema mi amigo, si alcanza para los dos? —dijo el amante al marido cornudo.
72 Primera vez
¡Aleluya!
73 Segunda vez
¿Dónde está la novedad?
74 Ángeles
Como la existencia de los ángeles sigue siendo un tema de infinitas discusiones, desencuentro entre creyentes, ateos, iconoclastas, agnósticos, nihilistas, ahora ha surgido otra teoría. Se cree que por su condición de asexuados, mean por los ojos, defecan por el ombligo, comen y beben por las orejas. ¿Duermen? Desde luego que no, pues el demonio, Lucifer o Satanás acecha. Por algo Dios les entregó la misión de cuidar a los mortales.
Si andan desnudos a nadie incomoda tal impudicia. Están en su derecho de mostrar las partes vergonzosas, más bien virtudes del cuerpo. Que sean pequeños, níveos, rollizos, con el pelo rubio ensortijado, provistos de alas, se debe culpar a los pintores del Renacimiento. En una época se discutió hasta la saciedad cuantos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler, lo cual dio origen a las famosas discusiones bizantinas. ¿Qué haría la humanidad sin ellos? Observo a las doncellas pulular a mi alrededor, y creo a ojos cerrados en la existencia de los ángeles.
75 Candidato de todos
Al escritor Javier Jarufe
Apenas salía el candidato a la calle, la gente lo empezaba a vitorear, y lo seguía a todas partes. El candidato repartía besos a la multitud, daba golosinas a los pequeños, abrazaba a los ricos, también a los pobres, y aceptaba fotografiarse con un bebé en brazos. Inclusive, los otros candidatos querían estar cerca de él, pues se sentían perdedores de antemano.
Cierto día, mientras pronunciaba un discurso incendiario en la plaza del pueblo al cierre de campaña, un fulano lo asesinó de un flechazo en el corazón. “Lo maté —confesó a la policía— porque nuestro pueblo, como otros pueblos, necesita tener un candidato mártir”.
Es necesario aclarar que las autoridades encargadas del proceso eleccionario, disponían de una versión distinta, pero no se atrevían a divulgar para evitar una revolución: “Lo maté —habría dicho— porque había demasiados candidatos”. Sin embargo, he aquí lo que de verdad dijo: “Lo maté porque iba a perder en las elecciones, y quería evitarle ese bochorno”
76 Desamparo
Al poeta Santiago Cavieres por haberme obsequiado esta historia, mientras bebíamos café con cardamomo.
Acurrucado dentro de una caja de cartón llena de orillos de género, el vagabundo no lograba encontrar el calor necesario para dormir. Todo indicaba que aquella noche iba a ser la más helada del invierno. Por algo, las calles permanecían desiertas. Desde hacía rato deambulaba por la ciudad, buscando un sitio amable donde hallar cobijo. Se había instalado en el zaguán de una casa abandonada, al descubrir que de no hacerlo, se podía congelar. Para reducir el intenso frío se había puesto papel de diario en el pecho, en las nalgas o por donde se pudiera filtrar, pero la temperatura mostraba dientes ceñudos, esperando darle mordiscos traicioneros.
En estos afanes, mientras se frotaba brazos y piernas, vio aparecer un perrito de raza incierta, que como él en su desamparo callejeaba buscando refugio. A modo de conquistarlo, después de una larga, casi tediosa invitación, donde le hacía gestos amistosos y le ofrecía un trozo de pan desventurado, el perrito decidió meterse en la caja de cartón. Apresurado, el vagabundo lo abrazó para conseguir el calor del animal.
Era semejante aquello, a permanecer junto a la amada que nunca tuvo, sin embargo, soñó con la posibilidad. En medio de esa escena fraternal, el perrito empezó a lamerle las manos, el rostro, como si fuese el amo ausente. Agradecido, el vagabundo lo besó en la frente y se puso a regalarle caricias guardadas desde cuando se echó a la calle. Había tenido varios perros, sin embargo éste a causa de su ternura, colmaba su dicha. En ocasiones, cuando la soledad lo aguijoneaba deseó tener compañía femenina, incluso una vagabunda como él, pero nadie lo socorría.
Se empezaba a quedar dormido, cuando apareció una perra cocker spaniel, que andaba perdida. Al ponerse a husmear alrededor de la caja de cartón, despertó las ganas del perrito, nunca ajeno a los devaneos de la avidez animal. Ambos se olfatearon durante un rato donde acordaron marcharse, en tanto el vagabundo miraba consternado aquella escena de amor perruno.
A varias cuadras de distancia, mientras la pareja canina pensaba entregarse a los escarceos bajo un puente del río Mapocho, apareció otro perro de enorme esqueleto, cabeza de búfalo, negro como la traición que con su sola presencia, ahuyentó al rival. ¡Ah, las veleidades del amor! habría exclamado un poeta. Desde la distancia, en el colmo de la adversidad, el despechado se quedó presenciando aquella escena ingrata, donde él en principio era el verdadero protagonista.
Al sentir que había sido desleal con el vagabundo, decidió volver a su encuentro. Si la perra pizpireta lo había abandonado por otro, no podía actuar de la misma forma. Al cabo de un breve deambular llegó a destino, mientras el frío casi lo paralizaba. En silencio se acurrucó junto al vagabundo. Después de lamerle reiteradas veces el rostro, las manos, advirtiéndole que había decidido regresar, no tuvo respuesta.
77 Ministerio
En Yanqui West el imperio más poderoso de la tierra, que tiene vigencia de doscientos cincuenta y tantos años, surgió una discusión de carácter semántico. Como guerreaba contra quienes se le ocurría, era incongruente llamar al Ministerio de Defensa como tal, si en realidad no lo era. El presidente, perdón el emperador, citó a su despacho a los más distinguidos sabios, científicos, lingüistas de las universidades, inclusive a los de sus colonias, y les ordenó que en el plazo de un mes debieran encontrar la palabra adecuada para designar el Ministerio de Defensa. A partir del cambio, iba a surgir la justificación necesaria para atacar a sus enemigos, hubiese o no causas, y las Naciones Unidas nada podían argumentar.
“Lo más sencillo es usar el antónimo” indicó un doctor de lenguas romances, idea que entusiasmó a varios de los asistentes al cónclave. El crítico literario de moda, que nadie sabía de las razones de por qué estaba entre ellos, dijo: “No lo creo conveniente. Yo sugiero buscar una forma ambigua, con el objeto de confundir a nuestros adversarios”. La idea que al comienzo produjo extrañeza, de apoco se convirtió en tema obligado de conversación, mientras surgían voces discrepantes. “Pamplinas, señores —acotó el escritor y lingüista preferido de la mujer del emperador— puesto que nuestros enemigos no tardarán en descifrar el enigma”.
Al cabo de una semana de sesudas deliberaciones, no exentas de disputas, airadas polémicas, a los asistentes se les pidió dar una opinión por escrito. Por abrumadora mayoría propusieron eliminar el Ministerio de Defensa.
78 Bravatas bélicas
Para la escritora Ana María Barbera
—Váyase con cuidado presidente Halcón. Nosotros tenemos la bomba atómica, capaz de destruir en minutos, varias ciudades de su país.
—Sí, pero nosotros, presidente Hiena, disponemos de misiles con ojiva nuclear que desde cientos de kilómetros de distancia, pueden destruir escuelas, hospitales, el palacio de gobierno y la iglesia donde usted va a orar. Le aseguro que no quedará nadie vivo.
—¿Acaso usted me está amenazando, presidente Halcón?
—No es una amenaza, presidente Hiena. Es la realidad de nuestro formidable poderío bélico. Usted fue quien empezó a hablar de las bondades de su armamento, y yo no podía quedar indiferente.
—Bien, bien. Nuestra conferencia telefónica ha terminado, y ahora mismo le declaro la guerra.
—Si es así, usted debe atenerse a las consecuencias, presidente Halcón. Yo también le declaro la guerra, y le aseguro que seremos implacables a la hora de actuar.
A la semana, después de la devastadora guerra relámpago, donde los muertos se contaban por millones, y la destrucción era total en ambos países, el presidente Hiena le envió una misiva a su colega Halcón, a través de una paloma mensajera.
—Váyase con cuidado, presidente Halcón. Nosotros disponemos de un montón impresionante de piedras.
Halcón se apresuró a responder:
—Nosotros también.
79 Novelista criollo
Para escribir una novela y no decir nada, es necesario tener demasiado talento.
80 Desventuras de un cuesco
Al escritor Jorje Lagos Nilsson
No es frecuente encontrar un cuesco de aceituna en el bolsillo de la chaqueta. Puede ser un hallazgo sin importancia. Si el afectado se propone examinar el escenario empeñado en ir más lejos de lo casual, hallará motivos suficientes para buscar una explicación.
Quizá, alguien lo puso ahí confiado en sorprender al dueño de la chaqueta, o éste lo guardó por ser una persona educada al no tener donde dejarlo. Comer una aceituna y luego empezar a ver donde abandonar el cuesco, no es una situación agradable. Más bien es una desventura. Nadie se lo va a tragar para evitar un bochorno. Si uno come una costilla de cerdo, puede dejar los huesos en el plato. Nadie pensaría echárselos al bolsillo. Hasta la fecha, suponemos, no se ha escrito un tratado sobre un cuesco de aceituna. Quizá convendría intentarlo.
No es de urbanidad arrojar el cuesco dentro del florero, en una copa vacía, en el platillo donde están las aceitunas, bajo la alfombra, abandonarlo sobre la tapa del piano —si lo hubiese— o lanzarse un pedo ruidoso, que en lenguaje coloquial se llama cuesco.
Tal vez el dueño de la chaqueta haya guardado el cuesco de múltiples desvelos en el bolsillo, pues le pareció digno de plantarlo en el huerto de su casa. ¿Tanta importancia logra un cuesco de aceituna hallado de casualidad? Desde luego que sí, en el supuesto que su historia nos dé el ansiado tema para escribir un cuento, pero como éste debe tener trama, mal podríamos relegarlo al bolsillo de la chaqueta.
81 Potpurrí
Al escritor Jaime Valdivieso y Ester
Por la calle empedrada avanza un cojo que tiene una pierna más corta que la otra. ¿Posee más de dos piernas para sostener que una de éstas es más corta que la otra? Quizá cojea por haber nacido con pie equino. Como privilegia la sensatez, aunque poco sabemos de las razones de su deformidad motriz, no piensa echarle la culpa al empedrado.
Es tuerto del ojo izquierdo, por lo tanto ve por el ojo derecho. O para mayor abundamiento, se puede asegurar que su condición de tuerto, le impide ver por el ojo malo. Si fuese tuerto a secas, alguien podría indagar ¿de cuál ojo estamos hablando? Si fuese tuerto de ambos, lo cual constituye una entelequia, es lícito hablar de ceguera. Nadie va a tener la ocurrencia de sostener que es ciego de ambos ojos.
Nuestro personaje se casó con su esposa Ángela. Si se hubiese tratado de la novia, la amante, una prima, la vecina, o con quien vivía amancebado, resulta atendible. Contraer nupcias con la esposa nos lleva a pensar que él ya estaba casado con ella, y en un arranque de amor descomunal de uno o de ambos, volvieron a contraer nupcias. Por lo tanto, se casaron porque estaban solteros. Como se observa, sólo los solteros se pueden enlazar. Es posible que ambos fuesen viudos, o tan sólo uno de ellos. Si él o ella estaban casados, iban a cometer bigamia. Arriesgaban ser llevados a los tribunales de justicia por infligir la ley.
Al cabo de algunos años, fueron padres de tres hijos. ¿O tuvieron tres hijos a secas? Por ende, dieron a los abuelos tres nietos. Es decir, que para ser abuelo es necesario tener nieto. No es posible la existencia del nieto o del abuelo, sin la relación antes dicha. Para ser abuelo es necesario tener nietos, pero se da el caso que el nieto siga siéndolo, aun cuando el abuelo haya muerto. De morir el nieto el abuelo deja de serlo. No estamos seguros de cuanto hemos dicho sobre el tema, al habernos perdido en la maraña de tantos análisis.
Aunque no nos guste, todos tenemos padres, abuelos, bisabuelos, choznos, hasta llegar a emparentarnos con los simios. La mujer no debe decir “mi marido” si es soltera, y el hombre “mi mujer” si es soltero. Un hijo siempre puede hablar de sus padres, pero si en el matrimonio no hay hijos, ¿cómo hablar de la descendencia?
Regresemos a nuestra historia. El cojo entró a una barbería o a una peluquería a cortarse el cabello de la cabeza, y a afeitarse la barba de la cara. ¿Dónde sino en ese local podía realizar semejantes menesteres? Enseguida, concurrió a los baños públicos, que como eran públicos había muchas personas ahí. (¿O habían muchas personas?) Al finalizar su aseo, se tendió desnudo en un camastro de madera. Al cabo de una hora decidió vestirse. Antes de colocarse el pantalón se puso los calzoncillos, la camisa y se arremangó las mangas. Luego se puso los calcetines y los zapatos en los pies. Primero los calcetines, enseguida los zapatos. De haber alterado el orden de las prendas, se habría hecho un lío mayúsculo.
Hay un orden en ponerse el vestuario, sea masculino o femenino, que es necesario respetar. De olvidar esta norma consuetudinaria, se pueden producir desaguisados. Debemos aclarar que las mujeres sí se pueden poner y sacar los calzones estando vestidas. Es necesario dar facilidades a la hora del amor. Al final, nuestro personaje se perfumó con un perfume puesto en un perfumadero.
Quien cojeaba por tener una pierna más larga que la otra, regresó al hogar a través del mismo camino por donde había llegado al pueblo. Era tan feliz, que al reírse a carcajadas mostraba los dientes y la lengua de la boca. En tanto, con los dedos de la mano derecha (no iba a utilizar los dedos de los pies, por mucho que fuese el hombre goma del circo) porque mantenía la izquierda en el bolsillo izquierdo del pantalón, se rascaba afanado uno de los dos pómulos de la cara. Ansioso, miraba a su alrededor de él por el único ojo bueno que tenía, y se preguntaba, si algún día de crecerle la pierna corta, para nivelarse con la más larga, conseguiría caminar sin problemas.
Al arribar al hogar propio donde vivía con su esposa e hijos, llamó a la madre de éstos —¿eran de él, de ella o de ambos?— para advertirle de su retorno. La familia entera o en masa, o como un solo hombre, se sentó a la mesa (¿o en la mesa?) a cenar en la noche y se atropellaron para preguntar al padre, o al esposo —según sea el caso— cuál había sido su experiencia en el pueblo.
—Debo reconocer que todo salió a pedir de boca. Sin embargo, para mi desgracia, tropecé con un fulano que vive inventando historias estrafalarias, quien me empezó a seguir adonde iba. ¿Acaso nunca había visto un cojo de una pierna, que es tuerto del ojo?
82 Tú y yo
No me incomoda que el metro sea unidad de longitud, medida de un verso, la estatura de mi sobrino Pepe, o sistema de transporte público de la ciudad de Santiago, si a menudo en la estación Protectora de la Infancia, tú y yo lo abordamos juntos.
83 Íntima esperanza
Al escritor Ernesto de Blasis
Desde temprano igual a otras desgracias, la explosión de gas grisú enlutó al pueblo de Lota, acostumbrado a llorar hasta el infinito su historia fúnebre. La noticia alertó a las familias de los mineros, que en tropel marcharon a inquirir detalles. “Mi marido está en la mina” gimió Artemisa, habituada a vivir uno tras otro infortunio. Mientras se ponía un chal en los hombros, angustiada se dirigió a la boca de la mina.
En medio de una multitud delirante, pretendía abrirse camino. De tanto forcejear y dar codazos, logró al fin ubicarse próximo a quien informaba de la tragedia. Convencida de que su marido se hallaba vivo, durante horas se mantuvo alerta escuchando declaraciones imprecisas. Como era su costumbre, cada vez que se producía una explosión de gas grisú corría a indagar, atormentada por su viudez de años.
84 Nunca el culpable es inocente
Apenas la policía encontró el cadáver de una mujer tendida boca abajo en la cama, Dámaso Andaur su marido, se declaró culpable, pero no le creyeron. Las investigaciones apuntaban a pensar en un suicidio, o de la participación de alguien que durante la noche habría ingresado a la alcoba matrimonial, y de un disparo certero en la sien izquierda, ultimó a la mujer.
El viudo se empecinaba en declarar detalles tras detalles de cómo había cometido el uxoricidio, impulsado por un rapto de celos, y analizados por cualquiera, lo inculpaban de manera irrefutable.
El revólver utilizado en el crimen era de propiedad de Dámaso Andaur y tenía sus huellas. Si esto no fuese suficiente, luego de un examen exhaustivo se demostró que sólo el matrimonio estuvo en la habitación la noche del crimen. Como en esa oportunidad el mayordomo, el chofer, el jardinero y las dos sirvientas habían asistido al cumpleaños de uno de ellos, fiesta que se había desarrollado a varios kilómetros de la escena del crimen, la servidumbre disponía de una excelente coartada.
Dámaso Andaur insistía en su culpabilidad y la policía, con majadera insistencia, no quería creer. Como el supuesto inocente según la policía, culpable según la versión del inocente, dio detalles de cómo había cometido el uxoricidio, los investigadores hallaban en ellos demasiadas evidencias, razón por la cual se ponían recelosos. Todo encajaba a la perfección, sin dejar un cabo suelto, entonces, no podía ser cierta la versión del marido.
Ni siquiera lo interrogaron demasiado. A la semana, Dámaso Andaur caminaba por la calle, pero a conocido que encontraba le decía que él era el homicida. “La maté por celoso” argumentaba hasta la saciedad. Para colmos, la policía luego de los análisis técnicos había determinado que las características de la trayectoria de la bala, las huellas de pólvora halladas en la sien y en la mano izquierda de la mujer, indicaban que se había suicidado.
Dámaso tenía seguro de vida en beneficio de su mujer. De ahí se deducía que era ella quien tenía más interés en matarlo. A la policía no le importó esta situación, más bien la llevó a seguir creyendo en la inocencia del marido.
Años después, Dámaso Andaur reconoció en una carta enviada al juez y a los diarios que era inocente, pero la justicia no pudo condenarlo por homicidio. Se había suicidado.
85 Ecuménico
Entre los asistentes al Tedeum de la catedral Metropolitana de Santiago, se hallaban el cardenal, varios obispos, clérigos, el rabino en representación de las sinagogas del continente, el Patriarca Ortodoxo venido desde Grecia, el Imán de las numerosas mezquitas del país, el Gran Maestro de la masonería, el secretario general de los ácratas, el rey de los gitanos, el tesorero de los nihilistas, el jefe de los iconoclastas, el jerarca de los ateos, la presidenta de las múltiples entidades feministas, la delegada de los homosexuales, para nombrar sólo a las mayores agrupaciones representativas del país.
Por ecuménico que fuese el encuentro, los asistentes se observaban con estudiado recelo. De improviso empezó a temblar, parecido al movimiento amable de una cuna. Luego, adquirió mayor intensidad acompañado de ruidos subterráneos, donde creyentes y no creyentes huyeron despavoridos hacia la calle.
Todos se abrazaban aterrados en medio de la incertidumbre. Mientras unos pedían clemencia al cielo y rezaban, incluso oraciones olvidadas, otros culpaban a la díscola naturaleza del hecho. Al concluir el movimiento telúrico, los asistentes regresaron a la catedral. Ahora, se miraban con homicida recelo.
86 Estupor
Si usted juega ajedrez, le informamos que la defensa India la inventó un indio; la defensa holandesa un holandés; la apertura Sokolsky un ajedrecista de ese apellido; la apertura española un español, y la defensa siciliana un italiano de Sicilia. Según hemos averiguado, la apertura inglesa la ideó un inglés. ¿Verdad que la historia es fascinante?
87 Juego literario a toda orquesta
Para iniciar el castigo, le dio una bofetada en el rostro con la mano abierta. Nada de satisfecho, le propinó puntapiés con el pie en el culo, patadas o coces en las nalgas del trasero. Enseguida, con la mano empuñada, es decir con el puño le lanzó un puñetazo en la facción saliente del rostro humano, conocida también como nariz de la cara.
¿Dónde se hallaba la causa, razón, motivo, explicación, quid, base de tanta ira acumulada? Quién sabe si era la razón de la sinrazón que a menudo se transforma más bien en un juego de palabras, tropos, expresiones, vocablos, términos, creando una suerte de galimatías confuso, debido a su lenguaje.
Que nadie se atreva a objetar las atribuciones libertinas del escritor, tantas veces sometida a la crítica despiadada, amiga de cuestionar un signo ortográfico mal utilizado, sin embargo, es ciega de ambos ojos, para ver una tras otra paparruchada, es decir una tontería, estupidez demasiado evidente.
Quien propinaba el castigo después de satisfacer sus malvados instintos, experimentó alivio, la sensación de haber cumplido la labor de padre paternal. Nunca más el hijo de sus entrañas, más bien de las entrañas de la madre o de la mujer de él, iba a querer asesinar al resto de la familia sobreviviente.
88 Ególatra
Como nadie le escribía cartas de amor, él mismo empezó a enviárselas. Durante años mantuvo la farsa, hasta enamorarse de sí mismo.
89 Peligro, peligro
En esa reunión había un usurero, un traficante de armas, el director de la policía secreta de la dictadura, el dueño del Banco Discreto Agio, y un pederasta responsable de asesinar a varios niños después de violarlos. ¿Cómo reconocer al más siniestro?
90 Tenis
Aquella mañana arribó al pueblo el campeón de tenis del mundo Iván Mac Pérez, catalogado como el mejor jugador de todos los tiempos. Iba a disputar un partido de exhibición con Juanito García un chico de 16 años, oriundo del pueblo. El campeón arribó con diecisiete entrenadores, ocho médicos, tres amantes, un sinnúmero de periodistas entrometidos, guardaespaldas y tres docenas de raquetas de tenis.
—He traído mis propias pelotas— anunció jactancioso y las mostró, mientras lo entrevistaba la televisión.
El partido, que se iba a disputar en el estadio del pueblo, donde en sus tiempos de gloria se había jugado la final del mundo de bochas, antes de estallar la última guerra de los Balcanes, había sido organizado por los jubilados de la región, aburridos de tener ingresos de miseria.
—A este pollito me lo voy a servir de una sola masticada —sentenció eufórico Mac Pérez, en tanto manoseaba los glúteos de una de sus amantes.
Juanito García, desde hacía meses, ayudado por el entrenador del equipo de críquet del pueblo, jugaba una hora cada mañana a modo de entrenarse y aun cuando estaba asustado, creía que el campeón no iba a hacer picadillo con él.
El día del encuentro, ante una asistencia nunca establecida, la multitud deliraba, mientras comía papas fritas, maní, tragaba bebidas por litros y aplaudía incluso a las palomas dedicadas a picotear las migas de pan, que un grupo de niños había lanzado a la cancha.
—Me desagrada el ambiente que se ha creado previo al encuentro —aventuró Mac Pérez, mientras se ponía ropa de jugador.
A las once en punto se inició el partido, después que los contrincantes se saludaron en el centro de la cancha. El alcalde había pedido pronunciar un discurso, sin embargo, el árbitro del encuentro se lo impidió.
El campeón miró con aire de matarife a su juvenil rival, que observa a la res al momento de carnearla. Al realizar el primer saque, un viento inesperado sopló en contra de él y la pelota cayó a las graderías. Furioso, volvió a servir e igual percance lo hizo perder el punto. Así aconteció en su primer juego, sin ningún cambio. Cuando le tocó servir a Juanito García, unas palomas que se negaban a abandonar el recinto, empezaron a revolotear encima de Mac Pérez y en ningún momento le permitieron responder los saques.
Durante todo el juego, el viento, las palomas, el griterío de un grupo de muchachos que jugaban en una cancha vecina, nubes que sólo descargaban su furia líquida sobre el campeón, le impidieron ganar un solo juego.
Mac Pérez perdió en forma bochornosa, aun cuando recurrió a toda la sabiduría de la variedad de sus golpes, desplazamientos, sutilezas, reveses, boleas, aproximaciones a la red, cambio de juego, pero el campeón no podía lidiar con los obstáculos naturales que se habían empeñado en boicotearlo.
—Me han tendido una trampa —alegó Mac Pérez cuando la televisión lo entrevistaba— pero exijo que ese tal Juanito García me dé la revancha. Juró que lo voy a despedazar.
Cuando al cabo de unos meses la partida de tenis se iba a realizar, fue suspendida al estallar la guerra de los Balcanes. Después, siguió la guerra del imperio contra Irak, a continuación le correspondió el turno a Irán, Corea del Norte, a países de América del Sur, para concluir contra China y sus asociados, que terminó por destruir la humanidad.
Si al menos como recuerdo de tanta adversidad, hubiese quedado una modesta cancha de tenis.
91 Ajedrez I
No hay mayor desgracia al jugar ajedrez, que perder los caballos. Nos impide huir con la dama.
92 Ajedrez II
Nada más sublime que dar jaque mate al rey, si aún la dama está en el tablero. Ella será el mejor trofeo de guerra.
93 Ajedrez III
¡Cómo no va a ser ultrajante para el rey, ser mateado por un peón!
94 Ajedrez IV
¿Cuál es la más compleja y fascinante de las piezas del ajedrez? El peón. Puede avanzar una o dos casillas al inicio; comer en diagonal ladeando la boca, y también al paso, emulando a quien engulle un bocadillo a la rápida. Es la única de las piezas que no le es lícito retroceder, aunque haya olvidado sus zapatos en el camino. Quizá, el colmo de su desfachatez sea convertirse en alfil, caballo, torre o dama, si llega al final de la columna por donde se desplaza, aun cuando no sea la misma al iniciar su peregrinaje. Cual fuere su glotonería, cambio de trayecto o identidad, el rey adversario debe consentir tales privilegios de acuerdo al reglamento del juego, y atenerse a las consecuencias.
95 Ajedrez V
Sería memorable —aunque parezca insolencia— que el modesto peón al arribar a la última casilla, pueda coronarse rey.
96 Invitación
Deseoso de burlarse de quien había sido su eterno enemigo, esperó que muriera para invitarlo a cenar. La familia del difunto recibió la nota al día siguiente de las exequias, y se apresuró a responder:
“A nombre de nuestro deudo Gervasio Baladíes de la Maza (RIP), agradecemos la gentil invitación a cenar que usted le extendió. Él, feliz habría asistido, sin embargo, por fuerza mayor esperará la ocasión para hacerlo en el cementerio, el día en que usted también muera”.
97 Guerra infinita
Era militar apasionado. Combatió en la guerra de los 100 años durante todo ese tiempo.
98 Buhonero
En la avenida Providencia, un hombre extiende en el suelo un trozo de tela. Quienes circulan por ahí le preguntan qué vende, y él se limita a decir: ilusiones. Más de alguien se interesa en el tema e inician una animada charla, pero el vendedor siempre concluye con la misma respuesta:
—Ahora que se cuestiona la utopía, nadie las quiere.
99 Ceguera
El oculista es ciego. Al examinar a sus pacientes lo hace mediante los ojos del alma.
100 Nombres comerciales
Desde hacía meses los hermanos Gonzalo y Maquir Pequeño, no sabían cómo nominar a su recién creada funeraria. Darle nombre a una bisutería, a una fábrica de colchones, a una librería, o a un restaurante, no es demasiado complejo. Una entidad bancaria, por razones obvias, no resiste ninguna alusión que se vincule a la usura.
Los Pequeño se dedicaron a investigar las funerarias de la ciudad, y descubrieron que todas tenían nombres de santos, de cruces, de ángeles, de mantos sagrados, rosarios, beneficencia, hogares altruistas o se identificaban con sus propietarios. Si lo pensaban bien, una funeraria que se denomine “Pequeño Hermanos” tendría innegables obstáculos, si bien éstos se podrían convertir en ventajas, dependiendo de la interpretación.
A Gonzalo se le ocurrió que también convenía tener un lema adecuado en este tipo de negocios: “Entierre a su deudo con Pequeño Hermanos, a un precio pequeño”. O, “Somos pequeños, pero eficientes en nuestro trabajo”.
Maquir pensó que el lema debía ser: “Pequeño Hermanos hace pequeño su dolor. Nuestro servicio en el más pequeño tiempo, le resuelve a la familia una decisión difícil, nada de pequeña”. O, “Por intenso o pequeño que sea su dolor, Pequeño Hermanos lo hace aún más pequeño”.
Gonzalo y Maquir no lograron llegar a acuerdo sobre este espinudo proyecto, pero sí convinieron poner a su empresa: “Gran funeraria Pequeño Hermanos”.
101 Insomnio total
Cómo no sentir contrariedad el insomne, si al empezar a contar ovejas, descubre que el pastor se las ha llevado.
102 Insomnio cómplice
Empezó a contar ovejas para lograr dormir, pero éstas se habían quedado dormidas.
103 Escapada providencial
Como era sordo, la muerte no pudo llamarlo por su nombre y se marchó desilusionada. Regresó al cabo de un tiempo con un rótulo, donde explicaba cual era su intención, pero nuestro personaje era ciego. Meses después se acercó sigilosa, y le dio un golpe para ver su reacción, pero el sordo y ciego también era mudo. La muerte no quiso insistir nunca más. No había razón de llevarse un retrato al óleo.
104 Hallazgo histórico
En la tienda de antigüedades el paleontólogo encontró el eslabón perdido.
105 Un centavo, sólo un centavo
Al poeta Matías Rafide
Al ver el niño una moneda de un centavo sobre el mostrador del almacén del barrio, se la echó al bolsillo. Era de aluminio de forma octogonal del tamaño de un botón de camisa, cuyo valor es tan insignificante, que las personas suelen despreciarla si se entregan de vuelto. El niño pensaba marcharse, cuando el almacenero lo cogió de la muñeca, mientras se la apretaba hasta causarle dolor.
—Me has robado mi moneda, sinvergüenza —rugió el hombre— y por ladrón vas a pagar con cárcel. ¿Escuchaste?
—Señor, yo no he tomado su moneda, se lo juro por mi mamá. Quizá otra persona lo hizo y usted quiere culparme.
—Te equivocas granuja si crees que soy imbécil. ¿Escuchaste? La moneda estaba aquí, delante de mis ojos y ahora no la veo. ¿Escuchaste? No estoy ciego, ¿o me vas a decir que tenía alas? —y mientras zamarreaba al niño hasta casi arrancarle el brazo, lo empezó a registrar hasta dar con la moneda.
Días después el chicuelo comparecía antes el juez de menores, quien al examinar el caso, decidió enviarlo al reformatorio. “Si a esta edad hurtó una moneda de un centavo —discurrió el magistrado— en unos años más asesinará a sus padres”.
106 Reloj infalible
En cada muñeca, Mefistófeles usa un reloj de pulsera. En uno mira la hora antes de mediodía, y en el otro después de mediodía. Todo funciona de perillas, sin embargo, a veces no sabe diferenciar los relojes.
107 A vuelapluma
A la poeta Amanda Fuller, por sus consejos de valía
Utilizaba arcaísmos, neologismos, galicismos y de preferencia, ruidosas palabras tal si fuesen cañonazos. Otros aclaraban que parecían gritos de multitud en concierto de rock. “O la estampida de una manada de búfalos”, sentenció un profesor de literatura inglesa. De haber sido lamento de lloronas de funeral, se hubiese justificado. Así entendía el escritor la musicalidad, empeñado en crear un estilo original, de ruptura como debía entenderse la novela moderna, y la de todas las épocas. Si le hablaban de Mozart, de Vivaldi o de Rossini, alegaba que estos compositores nada sabían de melodía. En cambio con él, insinuó —más bien aseguró— se abrían nuevos espacios de interpretación musical a través del lenguaje escrito.
Se permitía mezclar en forma arbitraria las palabras, creando una suerte de prodigioso galimatías. Como introducirlas en un baúl y sacarlas a ciegas. La crítica lo alababa sin reservas y más de alguno lo comparó con Joyce. Otros hablaron de Kafka, de autores de la Biblia, en fin de escritores no tan conocidos. ¿Usar la puntuación? Nada de eso. Respetar el tiempo, las formas verbales, por ningún motivo. Ni siquiera se podía hablar de potpurrí o de paella valenciana, si se nos permite la comparación culinaria. El asunto era escribir, escribir a vuelapluma aunque terminara un sancocho.
Mientras el texto tuviese más cacofonías, abuso de adverbios terminados en mente, incongruencias, desorden gramatical, incontables arbitrariedades, ripios como cagadas de mosca, adjetivaciones por doquier, parrafadas, conjugaciones verbales caprichosas, puntuación disparatada, se enriquecía y era sinónimo de libertad. Las frases hechas, los lugares comunes abundaban como demostración de que utilizarlos proporcionaba aires nuevos a la literatura, y rompía con la odiosa manía de pulir una y otra vez, acaso el peor de los defectos del creador. Corregir resultaba ser una pérdida de tiempo tan socorrida por los holgazanes. “¡Mata la espontaneidad, la frescura del lenguaje!” Aclaró el novelista cuando abandonaba el cementerio, al concluir el funeral de su obra anterior. En una orgía de drogas y alcohol, la había asesinado por insípida.
La edición de la novela de 3.255 páginas, publicada en papel Biblia en apretado texto con tapas de cuero repujado, numerosas ilustraciones de artistas de la vanguardia oficial —acompañada de un atril hindú para facilitar la lectura— se vendió íntegra para hacer pitos entre los fumadores de marihuana.
108 Barco original
Minutos antes de zarpar del puerto de Valparaíso, el barco naufragó en alta mar.
109 Tío inmortal
— ¿Qué has sabido de tu tío que falleció el año pasado?
—Ayer estuve en la casa de su viuda, y a ambos los encontré mejor de salud.
110 Sensatez comercial
Que una empresa de Pompas Fúnebres permanezca cerrada, no es usual, aunque sea por una hora. Alguien puede conjeturar y es legítimo hacerlo, que murió el dueño o un familiar. Es menos tétrico pensar que debido al exceso de demanda de ataúdes, haya cerrado las puertas mientras repone la mercadería.
Quizá, el local esté siendo refaccionado para modernizar su aspecto. Bien sabemos cómo la ferocidad de la competencia, no respeta ni éste ni otros rubros. ¿O acaso no compiten los bancos empeñados en esquilmar a la clientela? También es natural suponer de su quiebra o estado de falencia. Si quiebran las empresas internacionales, los países entran en mora ¿por qué no puede ocurrirle tal desgracia a una funeraria?
Sucede que cerró para siempre sus puertas. El dueño de tanto trabajar durante veintitantos años en el rubro, había empezado a sentir desprecio por la vida, y no quería ser cliente de su propio establecimiento.
111 Abandono y nostalgia
Al escritor Enrique Germán Liñero
Quién sabe cuantos años el tren ya no pasaba por ahí. Aquiles se tendió en la enmohecida vía férrea cubierta de olvido, de maleza invasora. Sólo se escuchaba el canto de los grillos, nunca ausente en esos parajes. Con las manos en la nuca, empezó a recordar cuando era niño y en compañía de sus padres abordaba el tren en la estación de Requínoa. ¿Cómo olvidar el olor a empanadas, a huevos cocidos, a la gallina guisada, al vino de mesa a la hora de la merienda? ¿O bien a las bocanadas de humo y al fino carboncillo que se le metía en los ojos produciéndole escozor, cuando se asomaba fuera de la ventanilla?
Cercado de nostalgias, escuchó al vendedor de bebidas vocear su mercancía en medio del bullicio de los pasajeros circulando por los pasillos, mientras él sentado junto a una ventanilla observaba el raudo transitar del paisaje. El pito de la locomotora, el rechinar incesante de las ruedas sobre el riel tragando distancia, anunciaron su proximidad…
Murió arrollado por el tren que imaginaba.
112 Arde el espíritu
De madrugada, en plena avenida del Libertador Bernardo O’Higgins de Santiago, los militares empezaron a quemar los libros de la Biblioteca Nacional. Era noche y todavía humeaban, y al corazón del dictador arribó el almíbar, gota a gota.
113 Condecoración
Al escritor Jorge Kattán Zablah
Para distinguir al científico don Bartolomé Ruiz y Pío, descubridor de una vacuna contra la calvicie, el presidente de la Confederación Latinoamericana de las Artes, le otorgó el collar de la Gran Cruz del Cóndor Andino. A la ceremonia asistieron el Papa Bonifacio XIX de visita en el país, el rey de Francia en el destierro, la amante oficial del científico, los hijos bastardos del último tirano de Guadalupe, premios Nóbel y quienes suelen acudir a estos homenajes, sólo para disfrutar del cóctel.
Luego de ser laureado don Bartolomé con el grado Mayor de Caballero Templario, pronunció un conmovedor discurso, donde menudeaban las referencias literarias sobre el tema, en cuya parte final dijo:
—Quiero concluir, distinguida concurrencia, agradeciendo con profunda humildad este premio del cual no soy acreedor. Acaso sea mi ayudante Macario Cárcamo, cronista oficial de Cojontepeque, aquí presente, quien lo merezca más que yo. Infinitas gracias.
Al descender don Bartolomé Ruiz y Pío del proscenio, se abalanzó sobre él quien lo había galardonado. Le arrebató el collar de la Gran Cruz del Cóndor Andino, y salió corriendo a condecorar a Macario Cárcamo.
114 Mirada de adiós
Antes de partir Alejandra esa tarde de lluvia, Adonis la miró a través del vidrio para retener su imagen. Entre sollozos suplicó hasta humillarse que no lo abandonara, porque la amaba sin pausa, pero quien permanecía junto a él, bajó la tapa del féretro.
115 Viaje Celestial
Sobre la Quinta Normal se elevó airoso en un volantín tricolor, impulsado por vientos de primavera. Como quería recorrer el cielo de Santiago, subió a un nimbo que venía de la cordillera de Los Andes. Se mantenía, sin embargo, alerta por si empezaba a llover.
116 Moscón en el museo
A los escritores Richard Cunningham y Lucía Guerra
En el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, es posible ver exposiciones destinadas a generar polémica. Las instalaciones menudean mezcladas con exposiciones tradicionales. Para satisfacer el espíritu de moros y cristianos, aunque éstos no se llevan bien desde las Cruzadas. Entre tanto alarde de propuestas, uno ignora si lo que observa es la obra de un artista, de un chapucero, de un aficionado, de un burlador, o son herramientas olvidadas de un albañil, de un carpintero o el cubo con detergente y la escoba de quien hace el aseo. De lo contrario, no sería arte moderno.
Dentro de las obras hay un exprimidor de fruta. Si se aprieta un botón se trituran pececillos de colores, que nadan sin imaginar su ingrato destino. Junto a este artilugio diabólico se encuentra un rectángulo de madera, colgado de una pared, donde se montó un ovoide con golosinas de distintos colores e igual tamaño. La instalación bien puede llamarse “Universo goloso”, “Ansias reprimidas”, “Embeleco de niño”, “Dulce embriaguez” o algo así. Lo rescatable del tema reside en que hay un enorme moscón sobre un confite, al parecer transformado en mudo testigo de aquella propuesta transgresora.
Ese singular ambiente creado por un artista a lo mejor iconoclasta, tal vez crítico de nuestro tiempo, llamado quizá a revolucionar el arte moderno desde sus cimientos, revela cómo el fastidioso y repugnante insecto, permanece ahí para atestiguar la irrefrenable voracidad de la vida contemporánea. ¿Representa el Apocalipsis, el fin de la civilización, la destrucción del medio ambiente, o es la imagen de una nueva especie destinada a dominar el universo?
Las legítimas divagaciones y análisis se esfuman, cuando de improviso, el moscón emprende el vuelo.
117 Prótesis
Apenas Condesa Roisse de Arbusto fue nombrada Secretaria de Estado, se hizo confeccionar diferentes prótesis dentales removibles. Cada una reflejaba lo que podía ser su estado de ánimo. Si debía entrevistarse con un presidente amigo, o con el Papa, o algún dictador protegido por su país, se instalaba la prótesis que al reír mostrara dientes parejos, brillosos, complacientes, albos como las barbas de Dios, y por qué no, embaucadores. Si el encuentro era con un personaje anodino, fastidioso, de los muchos que se encontraba a diario en las recepciones oficiales, la prótesis transmitía un dejo de indiferencia.
La prótesis que más utilizaba era con dientes raleados, ennegrecidos por caries, algunos filudos para dar dentelladas imaginarias al ocasional interlocutor. Se la ponía de preferencia cuando viajaba por el planeta, pues quienes la asediaban se propinaban codazos y empellones para acercarse a ella con ánimo pedigüeño. Frente a estas situaciones antipáticas, Condesa Roisse mostraba los dientes usando una risa agria y se complacía, al ver cómo los cargantes huían despavoridos.
Por prudencia tenía una prótesis dental donde reflejaba dulzura, cierta ingenuidad o candor para ser precisos. Como era exótica de pies a cabeza, sin excluir otros accidentes geográficos, los varones la asediaban a causa de un mestizaje donde confluían todas las razas conocidas. Nadie igual a Condesa reunía las bondades de una mezcla de tanta singularidad. No por ser Secretaria de Estado se iba a negar a los arrullos del amor. Ahora, si éste prosperaba se ponía una prótesis dental sólida, capaz de resistir las embestidas de quienes dan besos succionadores, explosivos, donde lenguas, dientes, muelas y labios —sin excluir la sensual campanilla— entran en obligada colisión.
Mientras dormía —pudiendo hacerlo sin los incómodos aparatos dentales— se ajustaba una prótesis para esbozar infinita humildad, temerosa de morir durante el sueño.
118 Infortunio
Adán vivía decepcionado en el paraíso. No tenía con quien engañar a Eva.
119 Otro infortunio
A Eva le hastiaba el paraíso. No había con quien chismear.
120 Advertencia conyugal
Adán le reprochó a Eva:
—Me disgusta que hables demasiado con la serpiente.
121 Ocio celestial
Después de crear el universo, Dios quedó cesante.
122 Memorias
¿Sabe usted cómo empiezan las memorias escritas por Dios?
“En un lugar del universo, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo Yo me aburría en medio de la holganza. ¿Qué hacer? En ese instante, decidí empezar mi semana laboral”.
123 Diálogo inconcluso
— ¿Hace cuanto tiempo falleció Matusalén su difunto esposo?
124 Deducción lógica
Micaela quedó viuda al fallecer su esposo Boris, pues estaban casados.
125 Viudez
Nació viuda. La casaron antes de nacer con quien había muerto.
126 Vestuario real
Esa mañana la emperatriz de Burundi, asistida por su camarera mayor, luego de revisar en el closet la exquisita ropa diseñada por célebres modistos, exclamó acongojada:
—¡No tengo qué ponerme…!
127 Caracol, caracol saca tus cachitos al sol
Pasó reptando un caracol; varios de ellos, hasta que el cocinero decidió hacer caracoles a la extremeña.
128 Ocio
Manfredo se puso a observar las hormigas que se aproximaban cautelosas. Obligado a permanecer inmóvil, los insectos lo empezaron a devorar.
129 Genialidad oculta
Como el pintor tenía artritis en las manos y quería proseguir su trabajo, decidió sujetar el pincel entre los dedos del pie. En meses, la inmisericorde enfermedad agredió sus extremidades inferiores. Se le ocurrió entonces sostener el pincel con la boca, sin embargo, esta modalidad no lo satisfizo.
Por último, para sujetar el pincel se lo introducía en el ano. Sus obras alcanzaron fama por lo gozosas.
130 Distancia
Almendra y Valdemar permanecían frente a frente, separados por seis varas de Aragón. Quizá eran más, quizá menos. La distancia exacta no interesa. Nadie se preocupó de medir. Si ambos decidían darse un abrazo, tenían que recorrer cada uno tres varas. Bien podía Almendra caminar dos varas y Valdemar cuatro o viceversa, para encontrarse en un punto determinado, que llamaríamos de convergencia.
Este análisis no es gratuito. Se halla respaldado por las matemáticas enseñadas en cualquier país. Si dos personas desean reunirse a cualquier hora no importa dónde, deben aproximarse una a la otra, después de recorrer cierta distancia.
131 Plática
Si ahora vamos a hablar sensateces, hablemos extravagancias.
132 Paradojal
(Sobre un texto de una revista chilena)
A fines de 1960, Salvador Tabaré, destrozado por la muerte accidental de su mujer en Chile, regresó a Uruguay. Al cabo de años también iba a lamentar el asesinato de su hijo Julio César. A cargo del teatro de variedades Goyescas de su propiedad, quedó Julio César que entonces estaba vivo.
133 ¿Dónde está el culpable?
(Crónica de un diario de Santiago)
El juez no ha acreditado todavía que Maciel Gómez fuese asesinado, como lo cree su familia. Hasta la fecha, ha reunido antecedentes indirectos que alimentan las sospechas sobre su muerte, y mantienen viva la hipótesis del homicidio de la familia del difunto.
134 Tragedia
(Nota aparecida en un matutino)
Ayer en el hospital de la Universidad Católica de Santiago, falleció de cáncer Nimber Layeza, junto a toda su familia.
135 Catástrofe material
(Idea tomada de un diario de Santiago)
A la escritora Farha Nasrah
Un voraz incendio consumió de madrugada el Hotel Bristol de la ciudad de Talca. Construido en 1919 de acuerdo a los planos del arquitecto catalán Antoni Gaudí, desde su inauguración se transformó en lugar de excelencia, frecuentado por la burguesía próspera, los terratenientes de la zona, y donde se hospedaron personalidades extranjeras.
En sus lujosos salones decorados por artistas de renombre se desarrollaron suntuosas fiestas, matrimonios de alcurnia, juegos de azar y tertulias organizadas por las damas vinculadas a la oligarquía. Ahora, empezaba a ser concurrido por el medio pelo, burócratas y empleados de comercio.
Hubo de lamentar la destrucción del rico mobiliario traído desde Europa; la vajilla inglesa; el cortinaje de terciopelo; la exquisita mantelería italiana; los cuadros al óleo de pintores célebres, aun cuando ese alarde de suntuosidad se había disipado a través del tiempo.
Durante años el Partido Conservador utilizó el hotel Bristol para proclamar a sus candidatos al municipio, al parlamento y a la presidencia de la República. Con frecuencia, se arrimaron ahí conjurados y sicarios de derecha a organizar guardias pretorianas, o alentar un golpe de estado.
En el incendio murieron calcinados siete huéspedes.
136 Ministro de Defensa
Como la guerra con el país vecino era inevitable, el presidente de la república designó a un destacado estratega militar al mando de las Fuerzas Armadas. Asumió el cargo y se fue de vacaciones.
137 Loto negro
Como Agustín quería asesinar a su esposa Abigail a quien odiada por rezongar apenas despertaba, consultó infinidad de publicaciones sobre la materia. Análisis sobre muertes violentas a plácidas, donde no quedase rastros del autor. Al cabo de meses, concluyó que envenenarla era el método ideal. Nada de chuchillos, estiletes, revólveres, hachas, elementos que si bien son eficaces, hay sangre de por medio. Estrangularla parecía bochornoso. Ahogarla en la mar, aunque era poético, lo estimó arriesgado. Trozarla y arrojar los pedazos a la basura, constituía un insulto a su talento. Emparedarla, lo juzgó una actividad compleja. La albañilería no era su oficio.
Lo importante del tema es que halló referencias de infinidad de venenos infalibles, cuyas bondades se habían demostrado a través de la historia. Bastaba recordar las andanzas de la familia Borgia en Italia.
Aspiraba, como hombre misericordioso, ultimar a Abigail mediante un procedimiento limpio, donde no hubiese estridencias, gritos, súplicas, lo cual podía llevarlo a arrepentirse de cometer el delito. En resumen, administrar un adecuado veneno de probada eficacia, allanaba el camino al más allá. Al final se decidió por el loto negro al descubrir sus maravillosas virtudes.
Al menos, que su víctima muriese bajo los efectos de esta planta acuática de por sí seductora. Como le cautivaba la acuciosidad en sus investigaciones, se remitió a la enciclopedia y encontró ahí que también el loto es un árbol de África de dos metros de altura, parecido al azufaifo, cuyo fruto es una drupa rojiza algo dulce, y según los antiguos mitólogos y poetas, hacía que los extranjeros que la comían olvidasen su patria.
Esta singularidad lo entusiasmó, debido a su afición a la poesía. ¿Dónde conseguir loto negro? Acaso en una droguería, pero no lo iban a expender sin registrar su nombre. ¿Y si enviaba a Abigail a comprarlo? Aquella mañana lucubraba en su escritorio sobre las variantes del tema, cuando apareció su cónyuge invitándolo a desayunar.
Se sentaron a la mesa, y el atónito Agustín vio de casualidad cómo sobre la taza de su café, Abigail esparcía en forma disimulada, un misterioso polvillo. “¡El loto negro!” razonó despavorido. Ella, de seguro, lo había espiado durante ese tiempo, y descubierto al revisar sus apuntes, su intención de ultimarla. Como también lo menospreciaba por su manía de hallar la casa convertida en un perpetuo desbarajuste, se adelantó a los hechos. Ambos, dominados por la desconfianza, se miraron rencorosos a punto de beber la infusión, mientras rumiaban palabras guardadas en el cofre de la ojeriza.
Con el codo, Agustín empujó el cuchillo que cayó al piso de baldosa dando saltos. A ambos, el tintinear les dio un respiro de alivio, los segundos necesarios para evaluar la situación. Presurosa, Abigail se agachó a recoger el utensilio acostumbrada a ser humillada, instante en que Agustín procedía a cambiar las tazas. Ahora, la pérfida iba a beber su propio veneno mortal, y él ahorraría el trabajo de envenenarla. De morir Abigail ¿cuál iba a ser su responsabilidad? A lo sumo un bochorno pasajero por haberse ella querido suicidar. En tanto Agustín ponía la taza en sus labios y se aprontaba a beber, Abigail gritó hasta quedar ronca de espanto:
—¡No bebas! ¡No bebas! Puse loto negro en tu café.
Conmovido por aquella actitud inusual de remordimiento, Agustín comentó que él había cambiado las tazas al ver que ella echaba un extraño polvo en el café, y conjeturaba que debía ser loto negro. También se arrepentía de quererla asesinar, y ojalá a partir de esa desgraciada circunstancia, olvidaran para siempre las rencillas. Nada de rezongar, ni nada de hallar todo en desorden.
Abigail se puso a sollozar mientras suplicaba perdón.
—No merezco seguir viviendo… Soy una asesina en potencia —y de un trago bebió la infusión mortal.
Por primera vez, Agustín entendió la intensidad de la pasión.
138 ¿Cuánto mide el tío?
A Juvenal le producía vértigo cada vez que sus sobrinos se acercaban para calcular su estatura. ¿Deseaban prepararse si había que comprar el féretro? A lo mejor era una actitud ingenua. Cavilaba sobre las infinitas historias de familiares que sueñan heredar a tíos viejos y le salpicaban las dudas. Él era viudo, dueño de una fortuna incalculable. No había tenido hijos, pero a su alrededor pululaban quince sobrinos chupa sangre, cada cual más desalmado en sus hábitos. Vivían entre jolgorios interminables de millonarios, y no les daba asco recurrir al generoso tío, ante cualquier emergencia de dinero.
Por lo visto, sus idolatrados sobrinos no planeaban obsequiarle un pijama de seda, un lecho señorial más de acuerdo a su jerarquía, o saber si se achicaba por alguna enfermedad incurable. ¿Pretendían amedrentarlo, hacerle ver que la vejez es un fenómeno irreversible que se acentúa con los años? ¿Acaso lo querían persuadir a entregar su fortuna con la debida anticipación y no esperar su muerte?
Juvenal se quiso adelantar al propósito diabólico del sobrinazgo, y una tarde los citó a la mansión. Deseaba conocer su pensamiento sobre el tema, y así poder maniobrar con posterioridad. No faltó ninguno. Incluso, apareció el mayor del grupo en silla de ruedas. Convalecía de un accidente de tránsito, que casi lo hace acudir con premura a las puertas del infierno.
—He decidido adorados sobrinos, entregar toda mi fortuna a quien de ustedes adivine cuanto mido. Hace una semana fui a controlarme y el doctor me midió. El documento que acredita mi estatura lo guardo en mi caja de caudales. Vamos al grano. Cada uno de ustedes tiene la opción de indicar tres alternativas y depositarlas en este copón de plata. Si no aciertan, olvídense de mí para siempre.
Los sobrinos se miraron atónitos. ¿Acaso el pícaro se mofaba? ¿O había enloquecido? De ser así, podían declararlo en interdicción y empezaban a disfrutar de su fortuna, antes de que muriera. Su patrimonio alcanzaba para los quince querubines en cantidades ventajosas, pero cada uno de ellos soñaba quedarse con la totalidad. Aguijoneados, enceguecidos por la codicia sin límite, tardaron segundos en ponerse de acuerdo.
—¡Aceptamos! —gritaron eufóricos dándose abrazos.
Mientras lo tironeaban sin misericordia empeñados en medirlo a cuartas o con improvisadas cintas de medir, el tío Juvenal moría en la trifulca.
139 Coleccionista contemporáneo
En aquella mansión, todo era falsificado. Los cuadros al óleo de Manet, Picasso, Lenka Chelén Franulic y Luisa Osdoba, eran atinadas copias; las tres lámparas dadaísta las había fabricado un español en el destierro; la vajilla del siglo XVII provenía del taller de un artesano, acostumbrado a permanecer largas temporadas en la cárcel; la profusión de marfiles chinos de la dinastía Ming, eran de marfilina; las alfombras persas de Senha en Kurd, se hacían en Corea; los guacos de la cultura chimú, jamás fueron de cultura alguna; los tapices de Esmirna, más bien eran de Marruecos; el piano Bechstein de cola donde habría tocado Frédéric Chopin, enardecido por seducir a George Sand, a lo sumo pertenecía a la época del compositor; las esculturas griegas encontradas en la isla de Creta, fueron enterradas en años recientes, para engañar a los turistas.
Ahí vivía Borja Bermejo en medio de sus fullerías, un banquero temeroso de ser desvalijado. Las piezas auténticas —podrían no serlo— se hallaban bajo custodia en las bóvedas de su banco. Su fama de coleccionista delirante en cantidad, no en calidad, lo situaba entre el puñado de personas en el país, amantes de las antigüedades caras.
Quienes robaban obras de arte conocían la triquiñuela de Borja Bermejo, y evitaban ir a su domicilio a expropiarlo. Aplaudían su astucia mercantil y la destacaban dentro del gremio.
Como los ladrones no pueden permanecer quietos, sea por necesidad o razones de prestigio profesional, lo secuestraron mientras asistía a la beatificación de Santa Usura. Al llamar a la familia para exigir rescate, ésta manifestó que se quedaran con él. Habían plagiado al Borja Bermejo falsificado.
140 Juicios sobre Walter Garib
(Para ser incluidos en la última tapa)
¿Walter Garib ha dicho usted? Ignoro vuestra merced quien podría ser semejante prójimo. Pregunté al poeta Alonso de Ercilla y Zúñiga si hay o hubiese un escritor en el Reino de Chile de tal nombre, y díjome no conocer a nadie que se mente así.
141 Miguel de Cervantes Saavedra
No se halla ese nombre de escritor en mis anales, mí lord, aunque podría ser pariente de Otelo el moro de Venecia.
142 William Shakespeare
A quien conozco y muy bien es a Walter mi papagayo.
143 Joseph Conrad
A menudo se hace pasar por mí, pero dudo que exista.
144 Dionisio Albarrán
(Para incluir en una solapa)
Nombres de editoriales que rechazaron publicar el libro de cuentos “No recomendable para señoritas”.
Argentina
Ediciones Contubernio SRL.
Colombia
Ojo Tuerto y el otro Turnio, Asociados.
Chile
Impresores Paparruchada e hijos de Expósito.
España
Editorial Aguas Negras, sucesora de Aguas Turbias y ésta de Aguas Claras S. A.
México
Casa editora Viudas de Baturrillo y Frangollo.
Venezuela
Librería y Editorial Jerigonza.
Advertencia. No se incluyen aquí las editoriales que exigieron al autor financiar la publicación de su obra.