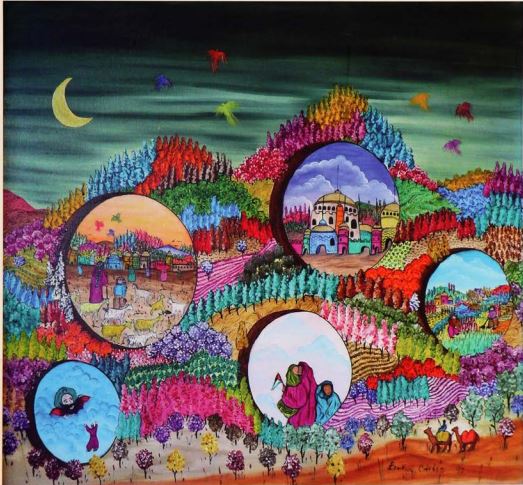
Hoy la publicamos en nuestro sitio para contribuir a la difusión de la literatura Chilena contemporánea.
A mis abuelos, cuyas estirpes no serán deshonradas al amanecer.
Nota del Autor:
Aquí les presentamos el primer capítulo. Si desea recibir la novela completa por mail, le solicitamos que haga click en este vínculo y se la enviaremos sin costo ni compromiso alguno. Esperamos con agrado sus comentarios. Muchas gracias.
Walter Garib
Amanecía en Santiago. Desmoronado en el sillón de cuero de su biblioteca, mientras observaba la lluvia desmadejada de octubre golpear los cristales del ventanal -como llamando al pasado- Bachir Magdalani se puso a recordar aquellos lejanos días de su niñez. Se veía junto a sus hermanos escuchando a su abuelo Aziz Magdalani, quien les narraba entre infinidad de cuentos de Las Mil y Una Noches, el de la alfombra mágica. El ruido de la lluvia primaveral, una estridencia líquida, se le antojó las pretéritas voces de estupor de la concurrencia infantil, la cual se mostraba en extremo asombrada que el abuelo se hubiese venido desde Palestina, volando en una alfombra.
Ese amanecer lluvioso de octubre, que empezaba a difuminarse como un dibujo a tinta china sumergido en aguarrás, lo invadía todo como un brutal epílogo a la mayor humillación de su vida, nada de breve.
Repasar cada uno de los acontecimientos de la noche anterior, le punzaba la mente con un dolor sostenido. Si su mansión hubiese sido arrasada por un incendio, habría sido más soportable, porque el fuego purifica todo. Pero la vandálica destrucción llevada a cabo por los asistentes a la fiesta de sus hijas Penélope del Pilar y Andrea, lo tenía sumido en un estado de estupor que le impedía reaccionar. La inocente fiesta de estreno en sociedad de sus hijas -¿Existe la inocencia?, se preguntaba Bachir Magdalani- había empezado a desarrollarse sin el menor indicio que permitiera sospechar lo que vendría, que en una o dos horas más su mansión de la calle Las Lilas -adquirida hacía unos años a los herederos de un terrateniente de Cautín- sufriría la más vergonzosa de las afrentas, a manos de un grupo de atildados señoritos de la alta sociedad chilena.
Bachir Magdalani no recordaba si los desmanes se habían iniciado en el primero o en el segundo piso de su mansión, atiborrada de objetos exóticos y construida a imitación de un pequeño palacio Tudor. El arquitecto criollo, de seguro para satisfacer la confusa inclinación por lo europeo del terrateniente, debió introducir modificaciones en la fachada -cuyos pilares parecían ahora columnas griegas- y agregar sobre las puertas y ventanas adornos ojivales. Al escuchar el grito de auxilio de su hija Andrea, cuando vio el piso del baño cubierto de mierda, subió las escaleras de mármol de cuatro zancadas, esas mismas escaleras donde el antiguo dueño se había desnucado al rodar borracho como un dios vencido de la mitología. Meses después, él adquiría la mansión, junto con una parte del mobiliario y una cría de faisanes dorados que el difunto terrateniente hacía guisar para sus memorables festines.
Una vez que el frenesí destructor se hubo desatado, como obedeciendo a una conjura previa, la desenfrenada horda fue asolando cuanto se interponía a su paso, hasta llegar a la intimidad de su alcoba, a su sagrada cama de bronce, un catre lusitano del siglo XVIII donde durmieron próceres, venerables jueces y el propio virrey del Perú. Encima de la primorosa colcha de hilo, tejida a crochet por monjas del Convento de la Inmaculada Concepción de Ñuñoa, los infames habían evacuado una enorme plasta, profanando el hecho de que su devota esposa Estrella la había mandado a confeccionar para cumplir una solemne promesa.
No satisfechos, los desalmados habían orinado sobre dos sillas isabelinas, en cuyo tapiz rosa pálido aparecían las inconfundibles manchas del ultraje. “¡Qué fiesta!”, reflexionó Bachir Magdalani, mientras sus ojos recorrían los libros destruidos y desparramados por el suelo, todos ellos comprados según las sugerencias de una revista femenina, y que ni Estrella, ni sus hijas Penélope del Pilar y Andrea, ni él mismo, se habían dignado abrir para leer al menos la primera página. Con la actitud ampulosa propia del mercader que de golpe alcanza la prosperidad, entregó la lista de los libros a un empleado de sus empresas y le ordenó que los fuese a comprar a las más selectas librerías de Santiago.
De eso hacía algunos años, y los libros quedaron fuera de moda para el gusto ostentoso de Bachir, así que los hizo retirar de las estanterías de alerce, para reemplazarlos por otros de los últimos autores en boga.
Bachir Magdalani intentó dormir, o al menos juntar los párpados, tratando de imaginar que esa noche había sido un mal sueño, o una de las tantas aventuras apasionadas de su legendario abuelo Aziz. Pero las imágenes del vandalismo seguían pasando ante sus ojos como una vieja película muda, pues no había sitio en su mansión de la avenida Las Lilas que se hubiese librado de la agresión; los baños habían sido obstruidos los inodoros con toallas para provocar inundaciones de agua mezclada con excrementos; los tubos de pasta dentífrica habían sido vaciados, el jabón triturado en trozos y esparcido por el suelo, los cepillos de dientes quebrados y las cerdas cortadas en pedacitos minúsculos, las cortinas de baño agujereadas con quemaduras de cigarrillos; a los peines se les habían arrancado los dientes, y los frascos de colonia desbordaban de agua fecal. Alguien, en el colmo de la desfachatez, se había limpiado el culo con una provisión completa de toallitas de maquillaje. Para completar, en la bañera aparecía un vómito solferino donde se veían nadar algunas de las exquisiteces que esa memorable noche habían ofrecido Bachir Magdalani y su esposa Estrella Melkonian a sus invitados.
Amanecía. Bachir Magdalani se mordió los labios y apoyó la cabeza en el respaldo del sillón de cuero; quiso llorar, pero la rabia le impedía alcanzar ese alivio, aunque el recuerdo de los cuentos árabes del abuelo Aziz le proporcionaba la rara sensación de que volvía a ser un niño, deslumbrado por la fantasía de las historias.
¡Qué fiesta! En cada dependencia de su mansión, adquirida por un precio desproporcionado, estaban las huellas infamantes. Momentos atrás había revisado el comedor en compañía de Estrella y el mayordomo, comprobando la desaparición de quince cubiertos de plata Camusso, dos alcuzas de plaqué, varias figuras de marfil, ceniceros de cristal de Bohemia, objetos comprados en el remate del menaje de casa de la familia Lyon-Peñaloza, luego de una puja memorable contra un banquero. Se sobresaltó al comprobar que también faltaban algunos cuadros: unas rosas de Juan Francisco González, un paisaje –al parecer falsificado- de Arturo Gordon, un primitivo de Lenka Chelén y un Serapio Albornoz -amigo de sus hijas-; pero lo que ocurría en este caso era que las niñas los habían trasladado a una salita, donde los invitados podrían admirarlos desde ángulos más favorables.
Estrella, sacudida por sollozos entrecortados, recogía del suelo restos de loza quebrada, pedazos de canapés, mondadientes y huesos de aceitunas. Ella se había opuesto a la fiesta en un comienzo, pero Bachir y las propias niñas se afanaron por convencerla, y como tenía débil el carácter, al fin accedió. No se trataba de dinero; lo había en abundancia, por sacos. Bachir se había transformado en tiempo breve poco menos que en un rey Midas. Asociado desde hacía varios años con su hermano Chucre, poseían al presente una empresa minera dedicada a explotar yacimientos de oro y plata, un criadero de caballos fina sangre y una casa mayorista, importadora de productos textiles y corsetería, actividad que los identificaba mejor entre los comerciantes árabes.
Lejos estaba el tiempo en que los Magdalani compartían con otra familia de palestinos una casuca en los cerros de Valparaíso, junto a una quebrada a cuyo fondo iba a caer, salvándose por milagro la pequeña Miriam Magdalani. Aún más distante se perfilaba el día en que Chafik, el padre de Bachir, luego de haberse arruinado en Iquique, llegó a Valparaíso, donde se puso a vender baratijas recorriendo los muelles y sectores pobres de la ciudad. Y más allá, en su amanecer de inmigrante, estaba el momento en que Aziz Magdalani, padre de Chafik, arribó a Buenos Aires en un barco italiano, si bien sus hijos y nietos creían que lo había hecho en una alfombra mágica de tamaño descomunal, que acostumbraba a mantener oculta en el entretecho de la tienda.
Con algo así como doce libras esterlinas, Aziz probó suerte durante unos meses en Buenos Aires, y luego se marchó a Paraguay, donde se amancebó con una nativa, a la que sedujo a orillas de un río. Debió aguardar cinco años para que los parientes de Palestina le enviaran una novia de apenas quince. De esa unión, armada a la usanza de su pueblo, nacieron Chafik, Said, Amín y dos niñas. Said y Amín nacieron y murieron en Bolivia, donde desparramaron sus simientes agridulces, luego de ensanchar el horizonte de sus interminables caminatas.
Bachir Magdalani se restregó los ojos al recibir la luz cruda desde una ventana que tenía al frente. Hacía rato que Estrella deambulaba por la casa revisando los daños causados por los invitados, esa maldita gente seleccionada con tanto escrúpulo, que al comienzo había hecho gala de un comportamiento gentil y de los más finos modales para después ensañarse en inauditas groserías. Tanto Penélope del Pilar como Andrea habían seleccionado a jóvenes de los mejores apellidos, casi la mitad sacados de la Guía de Teléfonos, desechando a sus amigos habituales; su estreno en sociedad debía congregar sólo a lo más selecto de la aristocracia santiaguina.
Desganada, Estrella cogió un florero de Galle y lo puso en su lugar; dentro de él había colillas de cigarrillos, escupos, restos de comida y servilletas, bordadas también por las monjas del Convento de la Inmaculada Concepción de Ñuñoa. “No creo que los daños sean muchos”, le había dicho Bachir, pero ella contemplaba desolada la infinidad de cosas quebradas, destruidas, escupidas, ensuciadas por esa gente que presumía de la más alta educación. “¿Por qué?”, exclamó, y cabizbaja marchó a la cocina, acaso el único sitio donde el grado de devastación se mostraba menos severo.
Con los cucharones en alto, las cocineras y pinches habían logrado ahuyentar a los jóvenes cuando éstos trataron de arrojar las ollas al suelo y volcar los frascos desde las estanterías. Una de las cocineras golpeó en la cabeza a un joven rubio de pelo lacio y mirada tierna, pero el agredido no se inmutó, a causa de una borrachera de señorito. Estaba a punto de coger la pechuga de un faisán, cuando las piernas le fallaron y cayó encima de una mesa cubierta de platos con torta de merengue, bañada en salsa de lúcuma.
La servidumbre, después de limpiar y ordenar un poco, se había retirado a sus aposentos, situados en el ala sur de la casa. Sólo Bachir y Estrella permanecían en pie. Penélope del Pilar y Andrea dormían en sus alcobas, luego de retirar las inmundicias, limpiar las camas, ventilarlas y cambiar las sábanas. Como no estaban habituadas a esos menesteres domésticos, gemían hasta el llanto y se culpaban airadas de haber invitado a este o aquel amigo.
Bachir Magdalani se palpó la frente como si le doliera y cerró los ojos, mientras por su cerebro alterado cruzaba una idea maldita: ¿Y si los malandrines hubiesen violado a sus hijas? Todo habría sido posible esa noche, quizás la peor de su existencia, peor incluso que aquéllas en que Chafik Magdalani, su padre, agonizaba y junto a él la familia aguardaba en silencio el deceso. Una semana y más agonizó Chafik, y durante ese tiempo lo único que hizo fue hablar de su padre Aziz, acaso el mejor narrador de cuentos de la tierra; de sus hermanos Said, Amín, Nadia y Jazmín; del destino de su madrastra, a quien todos llamaban la Nativa Guaraní; de Afife, su joven madre, que murió de un mal parto; y de Soraya, su tierna y dulce cuñada, quien era la única de la familia capaz de calmarle la ira.
En silencio, Estrella se introdujo a la biblioteca. Ahí se enfrentó a su retrato al óleo (había sido retirado del salón el día anterior), hecho por Manuel Gómez Hassán. El pintor, abrumado por las súplicas de la mujer, no tuvo escapatoria, y pese a que desparramaba su talento en paisajes, marinas y desnudos ocasionales, se doblegó a las exigencias de Estrella Melkonian. Retratada de cuerpo entero, la mujer aparecía sentada en un sillón estilo Renacimiento español, mientras observaba un punto lejano y recordaba el pasado brumoso de su familia, quizás el instante en que su padre le dio una bofetada sonora porque se negaba a casarse con un Magdalani.
Su madre, en un rincón de la sala, gemía y prometía a la hija hacerle un matrimonio esplendoroso, de campanillas, que dejaría a todos los armenios y árabes con la boca abierta. Nunca antes Estrella, al enfrentarse al cuadro, había sentido su propia mirada más triste, el rictus de la boca moldeada de dudas, toda la expresión de su rostro cruzada por sombras, ajena a la felicidad que ella quiso demostrar ante el artista. Pero éste penetró en su intimidad y la desnudó, aunque Estrella, cuando vio concluido el cuadro, se mostró satisfecha, creyendo haber engañado al pintor; un engaño más, como el que arrastraba desde el mismo día de su himeneo, al besar en los labios a Bachir y decirle luego al oído que siempre lo había amado.
Durante largos instantes se quedó contemplando el retrato, la expresión oculta de sí misma, y por primera vez lo odió. Manuel Gómez Hassán la había descubierto al penetrar su mirada pétrea y desbaratar su arrogancia, su modo displicente de tratar a quienes sabía situados en un escalón social más bajo que el suyo. Se aproximó por detrás del sillón adonde estaba su marido y le puso las manos sobre los hombros. Bachir Magdalani continuó entregado a sus divagaciones en medio de su ira, a recordar las fechas cruciales de su familia, el día en que su hermano Chucre perdió en el casino de Viña del Mar una suma suculenta y, agobiado por lo que podía acontecer, intentó suicidarse con somníferos para no afrontar las reprimendas de Chafik Magdalani, su padre.
Pese al intento de suicidio frustrado, Chafik insultó a Chucre, hasta el punto de impulsarlo a alejarse de la casa paterna e irse a vivir a un hotel por algunas semanas, hasta que su madre, en sucesivas visitas, lo persuadió a que regresara. Chucre volvería a jugar en los hipódromos y algunos garitos de Santiago en forma más controlada pero igual de irresponsable; a menudo debía recurrir a prestamistas, o hurtaba de la casa paterna objetos de arte, que malvendía a los anticuarios.
Cuando advirtió Bachir Magdalani que los invitados de sus hijas empezaban a cometer desmanes, a destruir cuanto hallaban a su alcance, y que la suciedad desparramada en el baño era obra de ellos, llamó por teléfono a Chucre en vez de hacerlo a la policía, movido por el ascendiente que su hermano mayor ejercía sobre él. Quizá podría acudir para ayudarle a controlar a los desalmados, quienes parecían empeñados en demoler la casa hasta los cimientos, en arrasar los jardines diseñados por el japonés Yoshimi Yamada y la piscina cubierta de plantas acuáticas, en especial decorada para la fiesta de estreno en sociedad.
Aunque Chucre ya no era el díscolo de otros años -estaba casado con Marisol Libermann, descendiente de alemanes calvinistas, algunas de cuyas encantadoras manías eran hacer limpiar la casa tres y más veces al día, y colmarla de antigüedades de una cursilería empalagosa- había viajado a Viña del Mar esa misma noche en compañía de su mujer, a jugar bacarat. No quiso ir a la fiesta de sus sobrinas, porque la consideraba un puro alarde de fanfarronería social. Bachir sintió el peso del desamparo al saber la ausencia de su hermano, e intuyó que nadie iba a acudir en su ayuda si en un arranque desesperado se le ocurría convocar a todos sus amigos. Llamar a la policía significaba dar inicio a un escándalo social, a que la prensa informara al día siguiente, con titulares destacados, cuanto había sucedido esa noche en la mansión de los Magdalani.
Pasado unos segundos, Bachir se percató de la presencia de Estrella, que aún mantenía sus manos sobre los hombros de él, mientras miraba de reojo su retrato, iluminado a todas horas del día. Así, se advertía a la servidumbre y a quienes llegaban al salón o a la biblioteca, que la señora estuviera o no en la casa, permanecía ahí alerta, mirando cuanto acontecía. Estrella se agachó para recoger un libro cuyas tapas habían sido arrancadas de cuajo, no porque le importase su contenido sino porque, a pesar de todo, iba a servir para encender la chimenea. Ella consideraba que los libros constituían meros adornos, y cuando se destruían por acción de la servidumbre o por hechos fortuitos, veía el modo de continuar utilizándolos, movida por el recuerdo y la costumbre adquirida en sus días de pobreza, luego de la súbita ruina de su padre.
Al acercarse a la chimenea para arrojarlo al hogar, descubrió que alguien, acaso de un navajazo, había rajado la tela de su retrato a la altura del vientre. Retrocedió como si fuesen a quemarle la cara con un hierro al rojo, abrió la boca fatigada de lamentarse y empezó a recorrer el cuadro en semicírculo, mirándolo desde ángulos distintos. Cuando Bachir le propuso regalarle un retrato al óleo, ella se asustó al principio, aunque empezó a buscar a un pintor famoso, alguien que la retratara mejor de cómo era, que eliminara los defectos, el exceso de papo, la frente un tanto amplia, el color demasiado rojo de las mejillas. A Estrella le hablaron del maestro García-Pedreros, un viejo pintor que había retratado a lo mejor de la sociedad chilena; pero el artista bebía en exceso y no siempre tenía el pulso firme para pintar con la precisión que requería un retrato. Después le hablaron de Manuel Gómez Hassán, un joven pintor que comenzaba a destacarse y que, por lo mismo, no haría demasiadas exigencias económicas.
Mirando con vaguedad a su mujer a través del salón, iluminado por un crepúsculo en el que persistía la amenaza de la lluvia, Bachir recordó el día en que su padre lo llamó a su lecho de enfermo. Quería preguntarle si iba a desposar por fin a Estrella, hija de un armenio nacido en Siria, al que había conocido en Iquique y con el cual se había asociado en Santiago después de arruinarse ambos en el norte. En esa ocasión, Bachir respondió vaguedades. Dijo que Estrella era una joven inteligente, bonita, pero que, si bien la visitaba a menudo, no creía oportuno hablar aún de casamiento.
Por esa época Bachir frecuentaba la casa de los Ramírez, un matrimonio que vivía al frente de la suya, en la avenida Perú. Los Ramírez tenían una hija que bailaba español en las fiestas de caridad, tocaba guitarra y aceptaba que Bachir la tocara a ella cuando ambos jóvenes quedaban solos en una buhardilla que daba al cerro San Cristóbal. Hacia ahí escapaba el enamorado, si los padres de Hortensia Ramírez llegaban de improviso desde el Mercado Central, donde tenían un pequeño almacén de abarrotes.
Aunque sabía a pies juntillas que su padre se iba a oponer (Bachir Magdalani en más de una ocasión pensó casarse con Hortensia), de todas maneras le hablaba a la joven de matrimonio, asunto que debía materializarse en breve o cuando lograra establecerse con su propia tienda. Hortensia aceptaba las promesas y se dejaba engatusar, hasta que un día se aburrió de oír mañana o pasado nos casamos y, sin precaver a Bachir, se unió a otro: un profesor de matemáticas de aspecto fantasmal que durante las noches se paseaba por la avenida Perú leyendo un libro de tapas gruesas y negras, que resultó ser una antología de cuentos de terror. Dos meses después, Bachir se casaba con Estrella, luego de un noviazgo veloz en el que los más sorprendidos de la prisa eran ellos mismos, aunque las familias de ambos lo venían planificando desde hacía años.
“¿Y por qué Chucre no se casa aún?”, preguntó Chafik a su hijo Bachir, en el momento en que lo abrazaba luego de la ceremonia religiosa. Bachir nada dijo: sabía que su hermano Chucre había desposado en secreto a Marisol Libermann, quien en una época había trabajado de secretaria en la tienda de la familia, situada en la calle Rosas, donde los Magdalani vendían baratijas, palillos para tejer, pasamanerías, agujas alemanas y canutillos de hilos de colores para bordar. “Se equivoca tu hermano si piensa que voy a aceptar que permanezca soltero un año más; por ser el mayor, tendría que haberse casado antes que tú”, concluyó Chafik mientras besaba a su hijo en las mejillas. Bachir sintió el golpe del reproche en el vientre, como si él hubiere cometido la insensatez de casarse contra la voluntad familiar y, por añadidura, a escondidas.
Chafik lo abrazó y le prometió que si tenía un hijo varón dentro de un año, le regalaría una casa y le aumentaría su porcentaje de participación como socio de la tienda. Veía en Bachir a un hijo sumiso y en Chucre a un libertino contumaz, nada inclinado a cimentar la tradición mercantil de los Magdalani. En más de una ocasión el viejo Magdalani debió pagarle cuentas de boîtes y deudas contraídas con prestamistas; pero se trataba de su hijo mayor, el continuador del apellido, el que a través del tiempo debía asumir la jefatura de la familia. Si prometía a Bachir esas ventajas, acaso lo hacía para incentivar a Chucre, quien, casado y todo, seguía viviendo junto a sus padres. Ignorante de ese matrimonio, Yamile, la madre, continuaba aconsejando a su hijo mayor que viajara a Palestina a buscar una buena esposa, lo que de seguro complacería a Chafik.
Estrella Melkonian, extendiendo sus dedos regordetes y alhajados, palpó su retrato, la rajadura en el vientre, como si fuese una cesárea ignominiosa, y sintió ganas de llorar, de golpear el cuadro con el atizador de la chimenea hasta hacerlo añicos. Si el retrato no la representaba a ella -buscó rápido ese consuelo-, acaso lo sucedido era mejor. El tal Gómez Hassán no había hecho otra cosa que descorrer el velo de su rostro, siempre dispuesto a falsear la realidad.
¿Y si le llevaba el cuadro a Gómez Hassán para que lo restaurara? Bien recordaba que cuando posaba sentía la mirada ardiente del joven, su respiración entrecortada, sobre todo cuando ella se aligeraba de ropas para acceder a las peticiones del pintor, concentrado en su trabajo. ¿De verdad lo estaba? Sus ojos la traspasaban, confidenciaba Estrella a sus amigas cuando refería las horas que debía posar, las largas sesiones durante las cuales permanecía quietecita, aunque de vez en cuando Manuel Gómez Hassán le permitía fumar sus cigarrillos de tabaco rubio, o leer un libro de la biblioteca del artista. Ella apenas si los hojeaba, buscando escenas de amor donde la pareja se besara en la boca con ternura, ajena a las relaciones carnales, sólo besos candorosos; pero esas escenas no estaban presentes en los libros del pintor -más bien en ellos se hablaba de pasiones descarna- das-; entonces los abandonaba sobre la silla con un dejo de fastidio. Luego, fumaba. ¿Y si Manuel Gómez Hassán le hacía proposiciones?
Cierta vez Estrella lo vio agitado, de un humor agrio; apenas si la miró mientras la pintaba. “Manuel, ¿es usted casado o tiene novia?” Gómez Hassán la observó como quien va a reprender a un niño pesado, y dijo: “Soy soltero y sin novia”. Ese modo lacónico y frío la sorprendió aún más. “Se me ocurre que ustedes los artistas deben tener toda clase de aventuras con mujeres, ¿o me equivoco?”, prosiguió, empeñada en bucear en las intimidades del pintor. Éste retiró los ojos de la tela y se quedó mirándola como si buscase algún rasgo nuevo en su rostro, una luminosidad inadvertida, un gesto íntimo. “Lo que usted dice, señora Estrella, es sólo fantasía”.
Cuando Estrella apareció en el taller de Gómez Hassán una semana después de la fiesta, acompañada de su chofer, quien cargaba el retrato rajado, el artista pintaba a una mujer desnuda. Esa escena hizo pensar a Estrella que se trataba de su amante o de una de esas prostitutas de cierto rango que veía en los hipódromos o en las salas de juego del casino de Viña del Mar, cuando ella y Bachir frecuentaban esos sitios para desvanecer el tedio.
“Ya es de día, mi amor”, le dijo Estrella a Bachir, mientras el rostro del hombre adquiría una tonalidad amarilla de enfermo. Ambos se miraron como si fuesen dos extraños. Estrella, parada junto a su retrato, parecía una modelo barata, pagada por horas a un precio vil; en su amplia frente estaban los signos inconfundibles de su desazón, de una angustia que manifestaba con timidez, como el día en que sus padres le advirtieron de la necesidad de casarse con un Magdalani.
Bachir contempló a su mujer y la imaginó como Hortensia Ramírez, diciéndole lo mismo: que ya era de día, después de pasar con él, por primera vez, una noche de amor. Estrella ignoraba los secretos de la alcoba; más bien le gustaba ceñirse a los modelos femeninos descritos en los libros piadosos, y que las monjas le habían inculcado en las clases de religión. En cambio, Hortensia desbordaba de encendida pasión, como si fuera una amante de larga trayectoria. “Conviene a ambas familias tu matrimonio con Estrella”, le dijo Chafik en forma seca cuando Bachir manifestó deseos de aguardar unos meses, o al menos de pensar mejor sobre un paso de esa magnitud.
Lejos estaban los días de su adolescencia y juventud en Valparaíso, cuando él y su hermano Chucre ejercían de buhoneros durante las mañanas, en el muelle, vendiendo chucherías puestas en casillas en unas bandejas de madera que colgaban de sus cuellos, sujetas por correas de cuero. En las tardes frecuentaban los barrios pobres de los cerros Barón y Playa Ancha, y cuando anochecía, los prostíbulos de la calle Clave, en especial “Los 7 Espejos”, lugar donde lograban sus mejores ventas, porque a las rameras les seducía la apariencia de las baratijas, las cuales se echaban encima como si se tratara de joyas inapreciables.
Almorzaban a veces en la pensión de doña Sofía Mardones, una mujercita enjuta, algo madura, que a menudo invitaba a Chucre al interior de la casa, con el pretexto de mostrarle fotografías de su marido, un hombre al cual no veía desde hacía muchos años y que había huido con una cuñada a Australia; pero cuando Sofía Mardones lanzaba suspiros y besaba la fotografía de un modo descomedido, Chucre le acariciaba la cabeza, instante en que ambos rodaban por el suelo y se revolcaban sobre el piso de tablas, entregándose a una dicha jadeante.
Mientras Bachir contemplaba despavorido esa noche la devastación de su casa, su hermano Chucre se entregaba a las veleidades del juego en el casino de Viña del Mar. Contemplaba absorto las cartas desparramadas sobre el tapete verde de las mesas, las fichas en montoncitos, sin hacer caso del rostro agriado de Marisol, cada vez que el crupier retiraba sus posturas cuando perdía. Como nunca esa noche la suerte se mostraba esquiva.
Quizá en la ruleta, sugirió Marisol, les cambiaría la fortuna. Pero también allí el azar se les presentó desdeñoso, pese a que Chucre anotaba números en una tarjeta y hacía complicados cálculos. Ninguna de sus martingalas le resultaba. Para escapar del círculo de desaciertos, se encaminó al bar a beberse un whisky en compañía de Marisol, que insistía en permanecer un rato más en las salas de juego. Mientras bebían, Marisol le hablaba de coordinar el juego, de hacer posturas más elevadas para recuperarse, de seguir a los que ganaban, y su dedo señaló a una mujer de cabellera blanca que desde hacía rato acertaba todas las posturas.
Ajeno a las recomendaciones de su mujer, Chucre recordaba esos lejanos días de pobreza e infortunio, cuando vivían en los cerros de Valparaíso dedicados al oficio de buhonero y él accedía a los ruegos de Sofía Mardones, que lo doblaba en años, o se hacía desvirgar por una joven cabaretera que le enseñó los viejos secretos de la cama. ¿Existían aún la cabaretera rubia, Sofía Mardones y su pensión? Cuantas veces volvió después a Valparaíso, se negó a recorrer las calles y barrios de su adolescencia y juventud, a subir las empinadas callejas que conducían a los sectores pobres, donde de seguro estaban los de siempre, aquellos que fueron sus amigos y clientes, para no tener que enfrentarse a un pasado de privaciones.
Un día que debió ir al puerto a recibir un embarque de casimires ingleses, no pudo contenerse, y ansioso salió a recorrer Valparaíso. Conocía palmo a palmo la ciudad, sus rincones alegres, esquinas históricas y vericuetos, así que transitó por las calles retorcidas y empinadas como lo hacía cuando era un adolescente con su hermano Bachir, quien se entretenía recogiendo envases de cigarrillos del suelo para fabricar cinturones de papel, trenzando las cajetillas dobladas. Ascendió por la calle Aguayo hasta llegar a Domeyko.
Allí estaba la pensión de doña Sofía Mardones, una casa de tablas y albañilería, de muros descascarados, en los cuales aún quedaban huellas de azul sobre en blanco que fue su color primitivo por muchos años, acaso el mismo de cuando él y su hermano la frecuentaban. Sobre el dintel de la puerta principal, descuadrada por el uso, todavía permanecía el rótulo de latón, donde apenas se distinguía el nombre: “Pensión Doña Sofía”, escrito con letras de imprenta sombreadas; más abajo, la dirección, y en una esquina, las iniciales del pintor.
Más próximo al invierno que al verano, un sol pálido de otoño derramaba su claridad sobre la calle y parte de las viviendas que se alzaban al frente de la pensión. Dos perros vagos de distintas razas se olfateaban los genitales, mientras un niño pequeño de pelo chuzo, rostro redondo y labios amoratados, varilla en ristre acosaba a una cucaracha que pretendía en vano ponerse a salvo bajo unas piedras. De tanto importunar y golpear a la cucaracha, el niño concluyó por voltearla y dejarla patas arriba, en cuya posición el insecto parecía expresar todo su desamparo, pues agitaba las extremidades en un inútil empeño por recobrar su postura normal; entonces el rapaz la aplastó, haciendo girar el zapato. ¡Plaf!, sonó la cucaracha. Chucre se aproximó a la entrada de la pensión y golpeó deprisa la puerta, como si la muerte del bicharraco le hubiese provocado repugnancia. Desde dentro de la casa se escuchó la voz gastada de una vieja que con lentitud se acercaba para abrir; venía refunfuñando porque la habían sacado de sus quehaceres.
Mientras la vieja reprendía al niño, el cual se introdujo a la casa por debajo del brazo de la mujer, Chucre se le aproximó para preguntarle si aún existía la pensión. Antes de responder, la vieja lo miró desconfiada; le parecía anormal que un caballero bien vestido, de modales corteses, pudiera parecer interesado en pernoctar o comer en una pensión de un barrio obrero. “Ya no hay pensión; ahora es una casa particular”, y remarcó la palabra particular, por si el extraño creía que se trataba de un prostíbulo o de un bar clandestino. “Y usted, señora, ¿podría indicarme qué ha sido de la dueña, doña Sofía Mardones?” La vieja abrió sus ojos pequeños y rugosos hasta el límite de sus posibilidades para decir: “Supongo que se habrá muerto”, y sin agregar más, cerró la puerta con suavidad, en su deseo de no parecer demasiado grosera. Adentro, el niño lanzó un grito, al recibir un coscorrón de la vieja como castigo por haber estado demasiado rato haraganeando afuera.
Chucre quedó solo en medio de la calle y el otoño, mientras los perros, dando saltos, se alejaban en persecuciones mutuas. Una brisa marina, impregnada de olor a sal y yodo, soplaba de manera intermitente. ¿Cuántas veces Sofía Mardones lo encerró en su pieza para mostrarle fotografías, su enorme álbum de tapas de cuero, los gemelos de oro de su marido, el anillo de casada y un prendedor rectangular de pedrería? Después del almuerzo, Bachir se entretenía en jugar a la rana o leer las revistas de doña Sofía, mientras ella y Chucre se desafiaban en la intimidad de la alcoba, cubierta de nostalgias.
Amanecía. Bachir Magdalani se contempló las palmas de las manos, suaves como las mejillas de una adolescente, las uñas barnizadas con esmalte incoloro y la vellosidad tierna de las falanges. Ahora eran manos prósperas, que sólo manipulaban documentos mercantiles, no las ásperas y callosas manos del joven buhonero de Valparaíso. Se removió en el sillón de cuero y recordó aquella vez en que, al volver a su casa de madrugada, luego de pasar la noche con Hortensia Ramírez, encontró a su padre esperándolo como un espantable juez.
“O tomas por esposa a Estrella Melkonian, o te vas de la casa”. ¿Y si hubiese desafiado la orden paterna, en un acto de verdadera hombría? Chucre había desposado a escondidas a una mujer de costumbres sencillas, sin aspiraciones, aunque un tiempo estudió piano y de vez en cuando concurría a las exposiciones de pintura y a los conciertos de música del Teatro Municipal, para acompañar a su cuñada Estrella. Jorge, el mayor de sus hijos, había sido expulsado de la universidad por organizar una huelga que, de haber tenido acogida, pudo haber comprometido la estabilidad del ministerio.
El segundo, Eric, se encerraba durante semanas en su laboratorio, dedicado a hacer experimentos y a mezclar cuantas sustancias químicas lograba reunir, como un moderno alquimista, si bien nunca logró resultados satisfactorios en su investigación, la cual nadie sabía hacia dónde estaba orientada; sí había conseguido hasta ahora un principio de incendio y tres explosiones de regular intensidad. En cuanto a la menor, Renata, se había incorporado al movimiento feminista y a menudo se la veía entre un grupo de mujeres, que protestaban ante las puertas del Congreso Nacional.
“Han destruido nuestra casa”, se lamentó Estrella, mientras levantaba del suelo colillas aplastadas de cigarrillos, actitud reñida con sus principios de linajuda, pues el aseo debía realizarlo la servidumbre. Ese amanecer, a su pesar, se agachaba como cualquiera de sus sirvientes. Bachir la contempló al trasluz y quiso ver en ella a Hortensia Ramírez, de pie junto a la ventana de su habitación que daba al cerro San Cristóbal. Desnuda igual a un árbol sin hojas, entonaba un vals: el “Danubio Azul”, que le hacía evocar el azul de sus carnes cuando tenía frío y él la arrastraba a la cama, situada en un rincón de la buhardilla. Al comienzo, Bachir debía limitarse a ver bailar y tocar la guitarra a Hortensia, cuyas inclinaciones artísticas constituían apenas un pasatiempo, una manera de complacer a su madre, deseosa de ver algún día a su hija arriba de un escenario, y no condenada a terminar de almacenero.
Amanecía. Penélope del Pilar despertó agitada por una pesadilla maligna. En su cabecita, guiada por ideas de grandeza social, se alzaron ahora los recuerdos de la peor de las noches, del instante en que su pareja de baile le emporcó con un vómito el vestido floreado de seda natural, adquirido en Buenos Aires. El infeliz había bebido hasta comprometer el equilibrio, pero como se trataba de Luis Alberto Marfrío, ella aceptó su invitación a bailar. De pronto el aristócrata le propuso al oído que subieran a los dormitorios para que él pudiera reponerse mientras ella lo asistía, o quizás podrían dormir juntos. Pilar Magdalani hizo como que se ofendía; una señorita como ella debía hacer demostraciones de sentirse agraviada en tal situación. ¿O la educación recomendaba hacerse la tonta? Para no incomodar a Luis Alberto, aceptó salir a la terraza. Pero Marfrío insistía: podían ir juntos unos días a Reñaca, adonde quisiera. Sería una aventura magnífica, pronosticó, y se puso a buscar el vaso de whisky, como si necesitase mayor audacia para continuar sus arremetidas. Penélope del Pilar reía, bailaba, se pegaba y despegaba del cuerpo del hombre en un juego de estímulos y enfriamientos, como para dudar de su candor. El joven le sobaba los muslos huidizos con los suyos, le acariciaba la espalda provocándole desconocidas excitaciones, cuando en eso el aire frío y la intemperie le ocasionaron el vómito fatal.
Al parecer, el histórico vómito de Luis Alberto fue la señal que desató la furia destructora de los invitados. Andrea Magdalani vio cómo Fabián Meneses quebraba un plato damasquino del siglo XVI, pero ella supuso que se trataba de un desgraciado accidente: el mismo sujeto, minutos después, quemaba con un cigarrillo un tapiz turco que representaba una mezquita; como si fuese un acto natural, fumaba y le hacía perforaciones al tapiz en tanto lo miraba con el interés de quien admira una obra de arte. Como Andrea mantenía los ojos fijos sobre el hechor, observó en detalle la destrucción del tapiz, el desparpajo del joven para hacerle agujeros en las ventanas del templo hasta dejarlo transformado en una criba.
Andrea se aproximó a Fabián Meneses para sorprenderlo en flagrante y enrostrarle su bellaquería, inconcebible en una persona de su apellido. Cuando éste la vio venir, arrojó el cigarrillo dentro de un vaso de whisky y se quedó mirando hacia el cielo, lugar que iba a quedar constelado de salpicaduras y manchas de licor cuando, al concluir la orgía, Bachir Magdalani suplicó a los invitados que abandonaran su hogar, pues de lo contrario llamaría a la policía. Un hurra general recibió su imploración. Los jóvenes alzaron sus vasos de whisky y, luego de beber un último sorbo, arrojaron el resto contra el cielo raso del comedor. Algunas jovencitas invitadas desaprobaron este último exceso, pero nada dijeron delante de los Magdalani; esa familia de arribistas debía recibir una sanción moral, una clara demostración de repudio por su afán trepador.
Todo comenzó el día en que un profesor de lenguas semitas, amigo de la familia, le dijo a Bachir que el apellido Magdalani no significaba nada en árabe, circunstancia que le permitía presumir su procedencia extranjera. A Bachir, -luego de consultar un par de libracos sobre el tema-, se le antojó que su apellido no era árabe. Que sus antepasados habían llegado a Palestina en alguna de las Cruzadas, quizás en la primera, que los Magdalani habían luchado junto a los nobles de Francia, destacándose por su valentía en Nicea y Tarso, y que el rey de Jerusalén, Godofredo de Bouillón, había concedido a un tal Ferdinand Magdalani, entre otros honores, el título de caballero. De esa peregrina historia Chucre se reía en privado, nunca delante de Bachir, para no matarle la ilusión de que de veras su familia poseía antecedentes de nobleza y, un apellido con clara ascendencia francesa o italiana.
Ese día que Bachir, a la hora de almuerzo, reveló a su mujer e hijas el resultado de su trivial investigación, las jóvenes se abrazaron y bailaron como si estuviesen ebrias, y airosas corrieron hacia el teléfono a hacer infinidad de llamadas a sus relaciones, para comunicarles la nueva. “¿Y si hacemos una publicación en el diario?”, sugirió Penélope del Pilar, quien se hacía llamar Pilar a secas, luego de descubrir que una tal Penélope había enredado su existencia a la de su bisabuelo Aziz.
Hacía tres años había muerto Chafik Magdalani, poco después que su esposa Yamile; de haber estado vivos y de sólo sospechar las ocurrencias de ese hijo fantaseador, habrían renegado de su progenitura. Nacido en Cochabamba, Chafik sentía el viejo orgullo de un apellido limpio y de la condición de buhonero del viejo Aziz, orgullo que para él debía conservarse intacto hasta el fin de la estirpe.
Chafik disfrutaba al hablar de su padre, del día aciago en que tuvo que huir de Paraguay al verse acusado de participar en un contrabando de armas, según la policía destinado a nativos revoltosos, tenaces opositores al gobierno del presidente Benigno Ferreyra. La verdad era otra. El árabe se había negado a pagar una coima agobiante a las autoridades policiales de Asunción, para que le permitieran vender en su canoa objetos de buhonería.
Refería que Aziz debió huir acompañado de Afife, su joven esposa, y la Nativa Guaraní, su leal concubina, a través del Pilcomayo hasta San Francisco y desde ahí hasta Cochabamba, soportando la hostilidad de la selva.
Meses después de haber nacido Chafik, asomó a la vida Said, enseguida, Amín y las dos mujeres, Nadia y Jazmín, esta última causante de que Afife muriera en el parto, mientras sus pensamientos estaban lejos, en la Palestina de sus padres.
Al morir Afife, Aziz le entregó el cuidado de la parvada a la Nativa Guaraní, dedicada desde hacía mucho tiempo a ser una segunda madre. Ella les enseñó a hablar el guaraní, a amar las cosas sencillas, la selva de horizontes lejanos, el Chaco, a jugar con lanzas y flechas a los varones, como si fuesen guerreros guaraníes de verdad. En las noches, ella o Aziz, alrededor del mate, les referían cuentos de Las Mil y Una Noches, historias de califas, de caballos encantados, de aves gigantes que cruzaban los cielos y mares en menos de un día.
Penélope del Pilar, desde el mismo día en que su padre habló de su ascendencia italiana o francesa, empezó a cambiar de amistades y a desconocer a cuanto pariente no tuviese el apellido Magdalani, rehuyendo, además, a los que lo tenían. Una mañana despertó como si en la noche la hubiesen coronado reina; llamó a la mucama y le dijo que le ayudara a calzarse las pantuflas y a ponerse la bata. “Magdalani, Magdalani, Magdalani”: qué bello sonaba su apellido. Se sentó frente al tocador, rebosante de ideas destinadas a cambiar su existencia por una más acorde a los modelos de la sociedad a la cual soñaba incorporarse. Sabía que más de alguien iba a indagar a fondo sobre el origen de su familia. Habría que disipar dudas, responder a interrogantes legítimos. Entonces, creó su propia versión, que se iniciaba a partir de la información de su padre.
En la biblioteca, a la que entraba sólo raras veces para admirar el efecto decorativo de la empastadura de los libros, encontró un mapa de Italia editado por Rand McNally, y sus ojos se clavaron en el norte, en Lombardía, nombre que le recordaba un suceso, aunque ignoraba que se trataba. Después se fijó en la ciudad de Mantua, porque algo sabía sobre un duque de Mantua, personaje que le parecía protagonista de un lance amoroso en una novela. A partir de estos antecedentes, elaboró un árbol genealógico de estructura complicadísima, donde sus antepasados estaban emparentados con más de algún Papa, con escritores y pintores del Renacimiento.
Andrea, a su vez, urdió otra historia igual de portentosa. Cuando iba a comer donde amigos, en las fiestas a que asistía, en la peluquería o donde la modista, comentaba que un tatarabuelo suyo había sido consejero del rey de Italia, Víctor Manuel II. Y que Cavour se alojaba a menudo en casa de sus parientes, circunstancia que lo llevó a enamorarse de una Magdalani, cuya belleza casi trastorna al político. Al final, la Magdalani de la historia se casó con un príncipe húngaro, quien pudo llegar a ser rey de su país si no hubiese muerto en una epidemia de cólera en el norte de África, adonde llevaba de preferencia a pasear en velero a su joven y bella esposa.
Ni a Chucre ni a Marisol les complacía la conducta de Bachir, su afán antojadizo de buscar ascendientes italianos o franceses, como si fuese vergonzoso ser descendiente de árabes; pese a todo, se callaban y preferían mantenerse ajenos a los devaneos sociales de Bachir y sus hijas, acaso estas últimas las más decididas a cambiar sus relaciones sociales, a borrar de una plumada todo vestigio que las pudiese vincular a inmigrantes pobres, analfabetos, en su mayoría provenientes de los campos.
El bisabuelo de las jóvenes, Aziz Magdalani, no sabía leer ni escribir, aunque para él eso no constituía impedimento serio; tenía la capacidad maravillosa para hacer cálculos matemáticos, discernía por intuición las buenas y las malas noticias cuando le escribían desde Palestina y, a menudo, se valía de la triquiñuela de hacer leer a otros cuanto le interesaba, pretextando que se le habían extraviado las gafas. Afife, también analfabeta, sabía contar maravillosos cuentos e historias -que podían ser verdaderos o falsos-, como si los hubiese leído en libros traídos de ultramar.
Cuantas veces se reunieron las familias de Chucre y Bachir luego del anuncio pomposo de que los Magdalani eran descendientes de nobles italianos o franceses, sólo se hablaba de eso. El asunto, molestaba sobremanera a Jorge, el mayor de los hijos de Chucre, cuyas actividades en la universidad le habían proporcionado fama de revoltoso y agitador, al punto que sus primas Penélope del Pilar y Andrea lo consideraban un anarquista.
En silencio Jorge aguardaba el desarrollo y las alternativas de la conversación por largo rato; pero en el instante en que su tío Bachir y sus primas hablaban de la necesidad de romper con las antiguas amistades y aproximarse a las familias chilenas de apellidos encopetados, lanzaba risotadas, alzaba los brazos como si implorara perdón por semejante desatino y se mofaba de tan peregrinas pretensiones. Renata, por su parte, rumiaba su ira y evitaba expresarse mal de su tío y sus primas, convencida que en breve cambiarían de idea.
Eric, en cambio, concentrado en sus experimentos químicos, en la formación de nuevos compuestos, en la búsqueda de un método para producir un líquido capaz de suprimir la calvicie o de curar enfermedades de la piel, se quedaba dormido en las reuniones de la familia. Sólo despertaba cuando Jorge se ponía a vociferar, a decir que sus parientes estaban chiflados. “Menos mal -exclamaba casi siempre- que mis abuelos Chafik y Yamile están muertos, porque de lo contrario se habrían muerto ahora”.
Chafik sí que hubiese muerto de pena; Yamile, en cambio, habría vomitado su ira en duros anatemas. Aún estaba latente en la familia el recuerdo del día en que Yamile, al saber a través de una amiga que su hijo Chucre se había casado a escondidas con una extraña a sus costumbres, religión y nacionalidad y, para colmo, secretaria de la tienda, lo maldijo. Como Yamile ejercía un claro ascendiente sobre Chafik, quien la complacía no bien abría la boca, éste hizo revisar los libros del Registro Civil de los pueblos vecinos a Santiago, convencido que todo era sólo un cuento de comadres.
Metido en la oficina de su tienda de la calle Rosas, Chafik Magdalani revisaba papeles cuando vio llegar al encargado de hacer las averiguaciones acerca de si Chucre estaba o no casado.
El hombre ingresó casi a la carrera, demudado, al punto que sus primeras palabras resultaron ininteligibles. Ahí comprendió Chafik que su hijo estaba matrimoniado, y las palpitaciones del corazón le subieron a la boca como un vómito urgente. Se puso a llorar, a golpearse la cabeza contra la cubierta del escritorio. A lanzar obscenidades en castellano y árabe; a maldecir su vieja estirpe de buhoneros, a gritarle al encargado que por favor le dijese que era mentira que Chucre estaba casado, que llamara al mejor abogado de la ciudad para deshacer ese contubernio, esa maldita boda con esa ramera, porque tenía que tratarse de una mujerzuela.
Cuando el encargado le exhibió el certificado de matrimonio, Chafik intentó leerlo; no obstante, las letras se le aparecían amontonadas, borrosas, como si una mano sucia hubiese puesto sus huellas confusas sobre el papel. Se restregó los ojos como si estuviese despertando, e hizo un nuevo intento de leer la maldita prueba irrefutable. Ahora las letras bailaban, cambiaban de posición, jugaban a esconderse unas detrás de otras. Abatido por el traspié, cerró los ojos y se quedó inmóvil, la cabeza apoyada en el respaldo del sillón de cuero que años después llevaría a su casa Bachir cuando, a la muerte de Chafik, fue vendida la tienda.